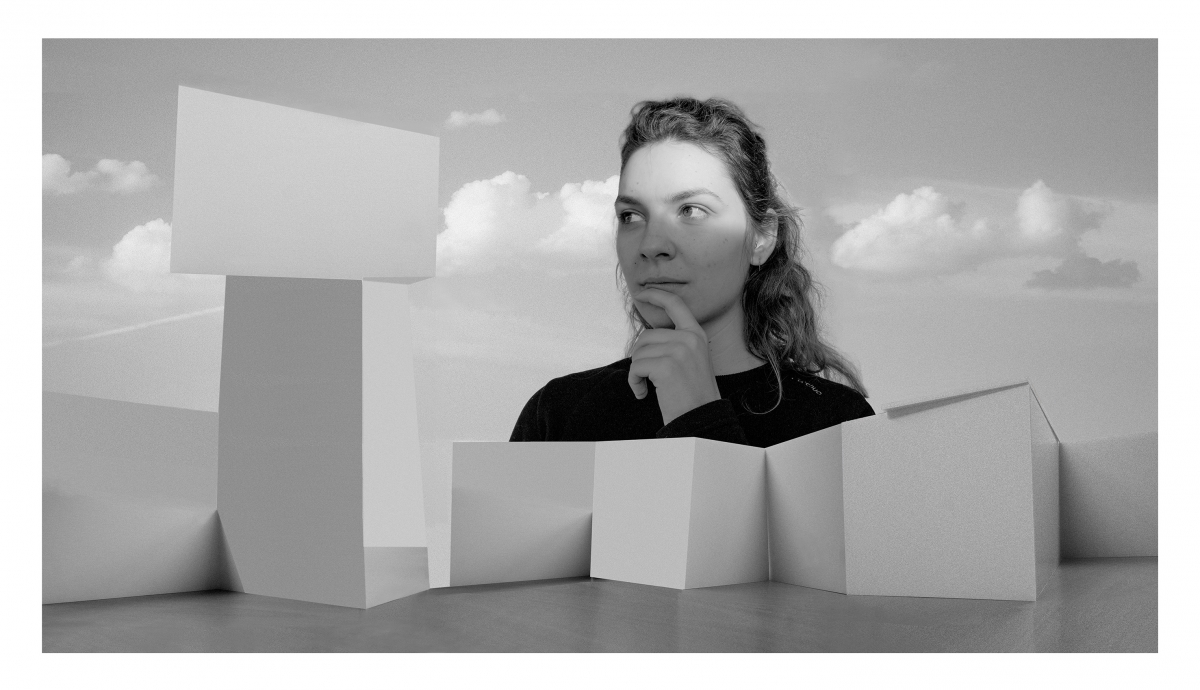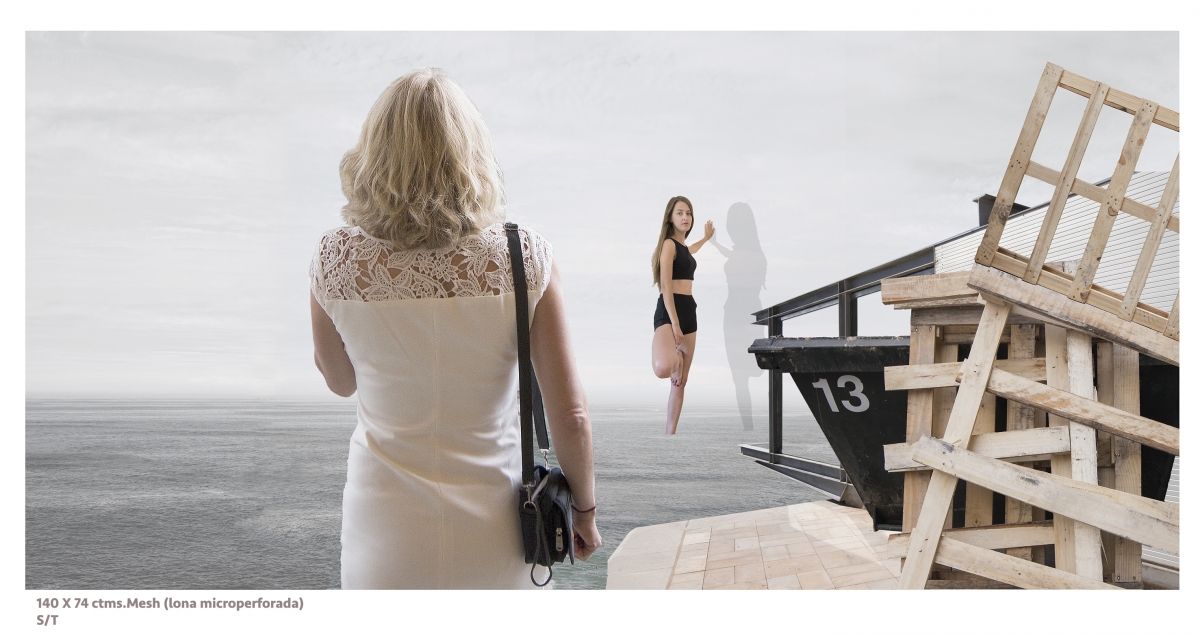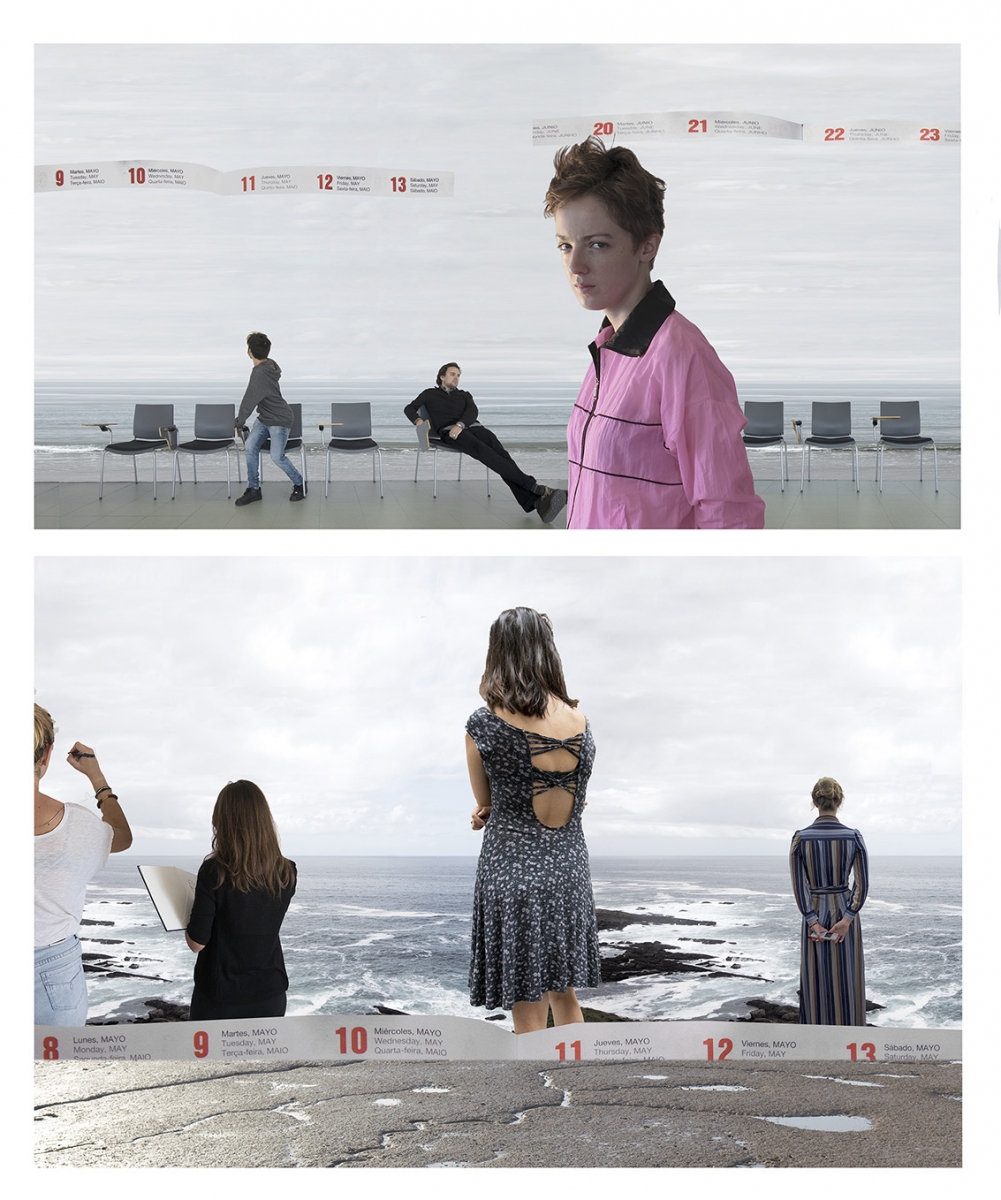*
Miguel Ángel Hernández-Navarro, Universidad de Murcia, España.
Habitar el tiempo
En Punto Omega Don DeLillo (2010) describe la experiencia de un visitante que se encuentra en una galería frente a 24 Hour Psycho (1993), la obra de Douglas Gordon que consiste en la ralentización del célebre filme de Alfred Hitchcock hasta llegar a veinticuatro horas. En la sala, protegido por la oscuridad y bañado por la luz de las imágenes, el protagonista de la novela de DeLillo tiene la sensación de habitar un tiempo diferente y encontrarse frente a un modo de percepción alternativo al de la vida cotidiana. Para el personaje, como para cualquiera que haya experimentado la instalación de Gordon, el tiempo se ralentiza, casi parece que se detiene, aunque nunca se detenga del todo. La obra provoca una apertura del tiempo de la imagen cinematográfica. Nos hace conscientes de los intersticios que hay entre un plano y otro, nos muestra que esa continuidad aparente de la imagen-movimiento es, en efecto, sólo aparente, y nos invita, en última instancia, a mirar en los intersticios, en las elipsis entre fotograma y fotograma, en esos lugares que no tienen lugar cuando la imagen se desarrolla a su velocidad habitual, 24 imágenes por segundo. Gordon, pues, abre la imagen. La abre deteniéndola, pero no del todo. No la ofrece como algo estático, como una imagen-fija, sino como una imagen que está a medio camino entre la imagen-fija y la imagen-movimiento, una imagen que es, como dice el protagonista de la novela de DeLillo, “puro cine, puro tiempo”.
Al personaje de DeLillo las imágenes acaban produciéndole una toma de conciencia del tiempo, una experiencia temporal en la que, al final, “uno es consciente de que está vivo”. Se trata de la sensación de habitar un tiempo diferente, un tiempo otro, alejado del rumor de la calle. Un tiempo que no es, sin embargo, el tiempo detenido, eterno y quieto, que habitualmente es el tiempo del espacio artístico. No se trata de un tiempo sin tiempo –y esto es lo que más parece interesar a DeLillo– sino más bien de un tiempo otro. Un tiempo que se mueve a una velocidad para la que no llegamos a estar preparados. Porque nunca llega a detenerse del todo, de modo que no hay una posibilidad de acompasamiento total. El tiempo nunca está ahí como quisiéramos que estuviera. Y de esa manera, paradójicamente, somos conscientes de él.
La obra de Gordon es una apertura del tiempo, pero también una apertura de la tecnología. Abre la imagen fílmica como quien abre un juguete. La desmonta, la hackea, la profana o, como ha sugerido Nicolas Bourriaud, la postproduce (2004). Una posproducción que hace que el artista se apropie de las imágenes y les otorgue un nuevo significado que, sin embargo, no borra totalmente el sentido primigenio, sino que lo pervierte, lo desmonta, lo resquebraja y lo hace evidente. Abrir la imagen es aquí abrir el tiempo. Y abrir el tiempo es, sin duda, espacializarlo, crear un intersticio, un lugar para habitarlo.
En última instancia, lo que le interesa a Gordon es producir una experiencia temporal autoconsciente. Una experiencia que nos conduzca hacia un tiempo alternativo. La imagen como un contra-tiempo. Un tiempo a la contra. A la contra del tiempo moderno. A la contra de ese tiempo estandarizado que Sylviane Agacinski ha llamado “la hora occidental” (2009) y que no es otra cosa que el tiempo del trabajo, del progreso, de las máquinas, el tiempo sobre el que el sujeto ya ha perdido toda posibilidad de soberanía. Es el tiempo acelerado que surge de la experiencia de la modernidad. La célebre escena de Tiempos modernos en la que Chaplin, extenuado por la cadena de montaje, comienza a atornillar todos los objetos que tiene a su alrededor, sirve de metáfora perfecta –quizá algo exagerada, es cierto–: el sujeto moderno “extiende” el ritmo de la máquina a la cotidianidad, interiorizando y haciendo suyos los tiempos de la cadena de producción.
Sin lugar a dudas, el nacimiento del sujeto moderno estuvo ligado a la “sujeción” a un tiempo que, cada vez más, ya no era el suyo, sino un tiempo simple, el tiempo de la sucesión y la repetición acelerada de lo mismo. En cierto modo, se podría decir que la modernidad instauró el tiempo único de la producción y la tecnología –único resquicio aún hoy de la creencia en el progreso–, el tiempo de la continuidad y la velocidad o, como ha sugerido Mary Ann Doane (2012), el tiempo cinemático, caracterizado por la elipsis y la supresión de los tiempos muertos, esos tiempos que precisamente son los tiempos de lo humano, aquellos que escapan a la luz del espectáculo, los tiempos de la so(m)bra. Se trata del ritmo de la producción, que elimina todo aquello que no le sirve: los afectos, la emociones, los deseos, todo aquello que no puede ser fácilmente absorbido y comercializado. Autores como Paul Virilio (2006) o Hartmut Rosa (2013) han teorizado sobre esa maquinización, aceleración y desaparición progresiva del tiempo que caracteriza a nuestra era.
Si lo pensamos bien, frente a ese tiempo capitalizado, transparente y acelerado, el tiempo de la obra de Gordon propone un tiempo tangible, un tiempo que el sujeto puede casi apresar con sus manos. Es duración pura. Más allá del tiempo de los relojes, más allá del tiempo artificial. Un tiempo casi material, denso, dilatado, en el que es posible habitar; una room-time, una habitación de tiempo.
24 Hour Psycho es uno de los múltiples ejemplos que podríamos traer a colación del interés que en los últimos años ha mostrado el arte contemporáneo por el problema de la temporalidad. Esta desnaturalización del tiempo y toma de conciencia de la experiencia temporal se ha convertido en uno de los lugares centrales del arte de las últimas décadas, especialmente –aunque no sólo– en lo que se ha llamado el time-based art, el arte de la imagen-tiempo. Obras detenidas, que flotan, a cámara lenta, a cámara rápida… movimientos desnaturalizados, repeticiones, interrupciones, saltos temporales, discontinuidades, anacronismos, asincronías, desincronizaciones… A través de las más variadas estrategias y disciplinas, un gran número de artistas contemporáneos han comenzado a cuestionar la temporalidad hegemónica del presente, desfigurando y reelaborando la experiencia de ese tiempo lineal, estandarizado y “monocrónico” de la modernidad.
Por supuesto, la presencia del tiempo en las prácticas contemporáneas no se reduce sólo a esta desnaturalización, perversión o profanación del movimiento de las imágenes, sino que se ha convertido en algo fundamental a otros muchos niveles. Esas mismas resistencias al tiempo establecido son centrales, por ejemplo, en el trabajo artístico en torno a los discursos de la memoria y la historia, que pone en juego un sentido del tiempo como algo abierto y manipulable donde presente y pasado se encuentran conectados y en constante movimiento.
Tal revisión de las cronologías hegemónicas a través de las imágenes coincide con la emergencia de toda una serie de propuestas historiográficas y metodológicas –como la historia anacrónica de Georges Didi-Huberman (2006) o la preposterous history de Mieke Bal, (1999) por nombrar unos pocos ejemplos– que proponen modelos de análisis de las imágenes caracterizados por la introducción de múltiples niveles temporales que se proyectan a través de la historia. Como ha sugerido Keith Moxey (2015), dicha multiplicidad temporal adquiere un papel esencial en el escenario del arte contemporáneo global, donde diversas líneas temporales provenientes de diversos contextos del globo confluyen de modo antagónico y conflictual en lo que llamamos “el mundo contemporáneo”, de manera que cualquier intento de escritura acerca del arte del presente necesita repensar el concepto de tiempo y valorar tanto la multiplicidad temporal –heterocronía– como la inversión del tiempo y la historia –anacronismo–.
Como quiera que sea, lo que está claro es que, una breve mirada al arte contemporáneo de las últimas décadas encontrará toda una serie de poéticas que tienen al tiempo como centro de reflexión. En todos los casos –y esto es lo importante–, la dimensión del tiempo es utilizada como un arma de resistencia contra lo establecido, contra los regímenes hegemónicos de temporalidad. Resistir al tiempo a través de la introducción de un tiempo otro. Tiempo desnaturalizado, tiempo profanado, tiempo de vida, tiempo subjetivo, tiempo de la duración, tiempo del pasado, tiempo de memoria. Tiempos que alteran el modelo temporal instituido por la modernidad.
Lo que me gustaría hacer en este breve en ensayo es sobrevolar por algunos de estos modos en los que el arte se enfrenta a su tiempo histórico. La tesis que pretendo mostrar es bien sencilla y está enunciada desde el principio: los artistas proponen contratiempos, tiempos diferentes, temporalidades alternativas que desmontan y cuestionan el régimen temporal hegemónico del presente.
En busca del tiempo perdido
En la actualidad parece que tenemos claro que no es posible hablar del arte visual sin introducir la cuestión del tiempo. ¿Cómo hablar de escultura o pintura, por ejemplo, sin aludir a la experiencia perceptiva, a la narración detenida, a los tiempos de lectura de la imagen? Y eso aún parece más evidente cuando aludimos al arte de las vanguardias, cuya reflexión sobre el tiempo se hizo presente a todos los niveles: desde la multiperspectiva del cubismo a la velocidad de los futuristas, pasando por el tiempo psíquico del surrealismo –recordemos los relojes de Dalí–. Parece que va de suyo que el tiempo es un componente central de las artes plásticas. Sin embargo, durante bastantes décadas, el tiempo fue expulsado del arte visual. El modernismo, la lectura hegemónica del arte del XX que configuró modos de ver, de experiencia, de producción y de exhibición, intentó por todos los medios abolir el tiempo. Partiendo de la célebre división establecida por Lessing entre artes del espacio y artes del tiempo, críticos como Clement Greenberg (2006) –durante los cuarenta y cincuenta– o Michael Fried (2004) –a lo largo de los sesenta– construyeron un sentido de lo moderno vinculado a la especificidad del medio: el tiempo era propio de la música o de la literatura; el arte visual, sin embargo, se desarrollaba en el espacio, sin tiempo. A partir de esas premisas, Greenberg y Fried, concibieron modelos de experiencia estética centrados en la eliminación del tiempo. Modelos que valoraban que la experiencia que podía proporcionar la pintura o la escultura debía ser puramente visual, establecida a través de una especie de una “presenticidad” –presentness– alejada del tiempo de vida. Por esa razón, entre otras cosas, abogaron por un arte abstracto, más allá de la narración, de la política, del tiempo de lectura, de la época… de la vida. Un arte autónomo, puro, que convertía a lo artístico en algo cercano a lo sagrado. La obra de Pollock en pintura o la de David Smith en escultura fueron para Greenberg la culminación de ese proceso de eliminación del tiempo que para él había comenzado mucho antes, con Manet, en los inicios del arte moderno.
A pesar de su preeminencia institucional, desde finales de los años cincuenta, ese modelo de visión comenzó a ser cuestionado por artistas, teóricos y críticos. En su célebre Pasajes sobre la escultura moderna, publicado en 1977, Rosalind Krauss (2002) mostró cómo el discurso sobre el arte moderno, y en particular sobre la escultura, había sido creado a través de la eliminación del tiempo, y dejó claro que una historia de la escultura moderna –del arte moderno en general– no podía ser llevada a cabo sin introducir la dimensión temporal. Una dimensión fundamental desde los inicios de la modernidad y aún más en ese momento, con la entrada en el ámbito artístico de toda una serie de nuevas prácticas y disciplinas esencialmente temporales que dejaban patente la ficción y artificialidad de la concepción modernista del arte. Estas artes del tiempo eran en esencia el vídeo, el cine, la fotografía o la performance, disciplinas que, de un modo u otro, reclamaban el tiempo como categoría crítica. De esa manera, el tiempo comenzó a convertirse en una preocupación central para los artistas y los críticos después de un periodo caracterizado por una absoluta “cronofobia” –por decirlo en palabras de la crítica Pamela Lee (2004)–. Se produjo a partir de ese momento una especie de recuperación del tiempo perdido que adquirió las más diversas formas y estrategias.
El trabajo con la duración y la experiencia de los marcos temporales fue, por ejemplo, esencial en el neodadaísmo y el desarrollo del arte de la performance, desde el célebre 4’33’’(1951) de John Cage, donde el tiempo marcaba la duración de la pieza, hasta las One Year Perfomances (1978-1986) de Tehching Hsieh, caracterizadas por la realización de acciones radicales durante un tiempo preciso, en este caso, un año. Y junto a esta preocupación por el tiempo como delimitador de la acción, un gran número de artistas comenzaron a interesarse por otra cuestión que había estado fuera del radar del modernismo: el proceso, la fenomenología del hacer, todo aquello que estaba antes de que la obra se situara casi como por arte de magia en la galería –el único lugar que interesaba al crítico modernista–. Artistas como Robert Morris o Robert Smithson mostraron esa importancia de la temporalidad de la obra antes de ser finalizada, o incluso más allá, dejando claro que no había una obra al final, sino que la obra era el propio proceso, como sucedía en Continuous Project Altered Daily (1969), de Morris, donde el concepto de obra acabada es puesto en cuestión a través de la alteración continua de la obra durante las semanas que duraba la exposición.
Se trataba de introducir el tiempo real en la obra de arte. Y esa misma introducción del tiempo natural fue esencial en las reflexiones temporales que inauguró el Land Art, presidido desde un principio por un intento de alinear y conjugar temporalidades pertenecientes a ámbitos y contextos diferentes: tiempo geológico, tiempo astral, tiempo humano, tiempo cultural y afectivo. La obra de Smithson es un claro ejemplo de todo esto. Un problema que es contemporáneo también de ciertas escrituras artísticas del momento, especialmente visible en los textos de George Kubler (1988), que afectaron e influyeron a toda una generación de artistas durante los sesenta.
La reflexión sobre el tiempo perceptivo fue otra de las maneras de recuperar el tiempo perdido. Desde el minimalismo, los artistas fueron conscientes de que la obra no podía ser experimentada en un vistazo, en un golpe de vista que sucedía en esa presentness que reclamaban los modernistas, sino que era necesario experimentarla temporalmente en el espacio, tanto a través del cuerpo como de la mente. La obra se leía, se interpretaba, había un proceso temporal en la experiencia artística que comenzó a ser puesto de relevancia. El espectador, de este modo, también recuperaba el tiempo que le había sido arrebatado.
Por último, se podría decir que la temporalidad fue central para otros muchos artistas que desde el arte conceptual reflexionaron sobre la subjetividad y la identidad. Quizá el ejemplo más claro de esto es la obra de On Kawara, tanto sus Date paintings, pinturas de fechas que señalaban el día de su producción, como en sus telegramas y postales realizados como marcadores temporales de la existencia, o sobre todo sus One Million Years Past y One Million Years Future, libros en los que están escritos un millón de años hacia el pasado y hacia el futuro y que hacen visible, al menos en su significado lingüístico, la metáfora de “hace mucho, mucho tiempo” o “en un futuro muy, muy lejano”. El tiempo se convierte en una dimensión presente e ineludible.
Estos serían algunos de los innumerables ejemplos de trabajo con el tiempo durante los sesenta y los setenta. Un periodo en el que la dimensión del tiempo volvió a ser crucial para entender la experiencia artística. Como también lo fue, según Martin Jay (2003), el lenguaje, el cuerpo o la política, en definitiva, la vida, que había sido expulsada del arte por los modernistas y que ahora volvía con intensidad recobrada. De esta manera, como ha argumentado Hal Foster (2001), el arte de las neovanguardias de los sesenta y setenta operaba la culminación de uno de los objetivos centrales de las vanguardias históricas y de todo el arte moderno desde sus inicios: la ruptura de los límites entre arte y vida.
Tiempo desnaturalizado, tiempo abierto, tiempo afectivo
Tras la recuperación del tiempo, esta dimensión ya no se fue del arte, ni de la reflexión crítica. Y poco a poco se ha convertido en una categoría cuyo uso sirve para mostrar las resistencias de una obra a ciertas ideas centrales de la modernidad. Frente a la aceleración, la monocronía o el tiempo capitalizado, las experiencias temporales que proporciona el arte han comenzado a ser vistas como una vía alternativa de experiencia temporal, como un modo de resistencia ante el tiempo hegemónico del presente. Esta capacidad crítica del tiempo y sobre todo su centralidad en el debate histórico-artístico ha llegado a su clímax en los últimos años, donde se ha convertido, como mencionaba al principio, en un problema y en una cuestión abierta y tratada de varias maneras. El reciente libro de Christine Ross (2014) es una muestra de esta emergencia del tiempo dentro del discurso artístico de nuestros días. En él se muestra una cartografía de estrategias, prácticas y problemas que apenas podría enumerar aquí.
He comenzado el texto aludiendo a una de las cuestiones más evidentes, la alteración de los ritmos temporales en la obra de Douglas Gordon. Su obra, igual que la de muchos otros, como Stan Douglas, Jesús Segura, Eija-Liisa Ahtila, James Coleman o Dough Aitken, contraviene las lógicas de consumo y capitalización cada vez más presentes en el mundo presente a través de la alteración y manipulación de las tecnologías de la imagen, que aceleran, interrumpen, desnaturalizan y trastornan los ritmos temporales cotidianos para producir perturbaciones en la percepción de las imágenes.
Otro de los centros de tensión en los usos del tiempo en el arte contemporáneo es la relación entre pasado, presente y futuro. Los discursos sobre la memoria y la historia ponen en juego un sentido del tiempo como algo abierto y manipulable donde pasado, presente y futuro se encuentran conectados y en constante proceso de construcción, tal y como sucede, por ejemplo, en la obra de Tacita Dean, Matthew Buckingham, Francis Alÿs o Rosell Meseguer, artistas que, a través del archivo, el montaje, la performance histórica o el anacronismo reescriben la historia y traen el pasado al presente. He analizado con detenimiento estas prácticas en Materializar el pasado: el artista como historiador (benjaminiano) (Hernández-Navarro, 2012). Allí intentaba mostrar cómo un gran número de artistas actuales trabajan como historiadores, entendiendo la historia en un sentido semejante al desplegado por Walter Benjamin en los años treinta del pasado siglo –también en una era de cambios, crisis y peligros–, la historia como algo latente y vivo, que afecta al presente y es la clave de la construcción de un futuro. El tiempo se abre, y el pasado y el futuro se comunican. En este sentido, la crisis en la linealidad y en el avance del tiempo en una sola dirección, hacia delante, son también puestos en cuestión. Estos artistas buscan la esperanza de cambio en el pasado, en lugar de en la utopía, identificando lo que pudo haber sido, el futuro que habitó el pasado, las posibilidades no cumplidas. Se trata de un trabajo con las energías latentes, los sueños frustrados, las utopías del pasado, una suerte de arqueología del futuro que nunca sucedió. El artista actúa como conector de tiempos, como montador de regímenes temporales distintos que, por montaje y colisión, activan posibilidades de experiencia que aún no habían sido completadas.
Otro modo de trabajo fundamental con el tiempo en el presente es lo que, frente al tiempo capitalizado, podríamos llamar “temporalidad afectiva”. Frente a la maquinización de la experiencia temporal y la idea apuntada por Antonio Negri (2006) de que el ritmo de la cadena de montaje y la fábrica han poseído a la experiencia moderna y que nuestro tiempo ha sido convertido en puro capital, muchos artistas muestran la temporalidad a través de los afectos. Pensemos en los relojes sincronizados de Perfect Lovers (1987), de Félix González-Torres, que marcan el tiempo del amor, la enfermedad y la pérdida; en las cronologías emocionales de Now, Elsewhere (2009), de Raqs Media Collective; o incluso en One Year Celebration (2003), el calendario subjetivo de la Association des temps libérés, creada por Pierre Huyghe para valorar el tiempo improductivo más allá del tiempo del trabajo. En todos los casos el tiempo se vuelve afectivo, deviene pura duración emocional, más allá de los ritmos del capital.
Contra-cronologías del arte contemporáneo
En última instancia, se podría decir que todas estas reflexiones sobre la temporalidad están en el centro del debate sobre el mundo global y los tiempos de la historia. Y es que una de las consecuencias de la globalización en el ámbito las humanidades ha sido la puesta en crisis de los discursos históricos centrados en occidente y de la concepción lineal del tiempo. Desde la Historia, el Arte y la Filosofía se ha mostrado –pensemos en el caso de Walter Mignolo (2002) entre otros muchos– cómo el sentido lineal, causal y teleológico de la historia universal ha sido desarmado y se ha comenzado a pensar el tiempo histórico como una multiplicidad de líneas, tradiciones y experiencias temporales que ya no tienen un centro único ni una sola dirección.
Autores como Terry Smith (2010) han denominado “contemporaneidad” a ese momento presente en el que el tiempo se ha espacializado y parece haber detenido su camino inexorable hacia delante. Sin embargo, si lo pensamos bien, la contemporaneidad, entendida de este modo, sería más bien, el último periodo de la historia de occidente; el momento en el que esta historia, concebida como una historia hegemónica y central, se colapsa y se rompen sus engranajes. A lo que estamos asistiendo, más bien, es al atasco de las herramientas discursivas con las que las disciplinas humanísticas occidentales han pensado el mundo y la historia. Se trata de la crisis de todo un modelo de conocimiento que se ha gestado a través de una concepción del mundo basado en la preeminencia de occidente y su historia sobre el resto del globo. Cuando entramos en un período como el presente y se demuestra la importancia y centralidad de otras líneas, otras modernidades, otras historias, otros conceptos y categorías, todo el discurso histórico, con sus herramientas de análisis, se viene abajo.
Quizá haya sido el mundo del arte el que mejor ha sabido comprender esa crisis y reflexionar sobre la estructura del tiempo del presente. En cierto modo, el arte de las últimas décadas se ha convertido en una especie de laboratorio para pensar los diversos modos de habitar y pensar la actualidad. Conceptos surgidos en su seno como “Modernidad Múltiple” (Keith Moxey) (2015: 27-41), Altermodernidad (Nicolas Bourriaud) (2009) o “Constelación Poscolonial” (Okwui Enwezor) (2008) tienen precisamente en común la toma de conciencia de que el mundo ha de ser pensado de modo múltiple y plural, tanto espacial como cronológicamente. El tiempo, las historias y los modos de experimentarlas son múltiples y no caminan en una sola dirección, sino que hay que entenderlos a través de la heterocronía –diversas líneas temporales que funcionan siempre a la vez, en conflicto, en perpetuo movimiento– y el anacronismo –discontinuidades, saltos, tiempos no sucesivos que se retuercen sobre sí mismos–.
El presente se compone así de una suma de tiempos en movimiento, de pasados que no acaban de irse y de futuros que nunca llegaron. Sin embargo, esta heterocronía de la experiencia contemporánea se ve amenazada constantemente por la monocronía del régimen cronológico hegemónico que gobierna la globalización. Una globalización que en el fondo no es sino un proceso de sincronización cronológica a gran escala con el tiempo del capital y la tecnología occidental, una reducción de todos los tiempos al tiempo del progreso tecnológico –un tiempo, que si lo pensamos bien, sigue siendo el tiempo instaurado en la modernidad occidental–.
Es precisamente frente a ese tiempo único de la tecnología y de la globalización, frente al que toda una faz del arte contemporáneo intenta presentar modalidades de resistencia a través de experiencias temporales complejas. Pensemos, por ejemplo, en los video-ensayos de Ursula Biemann, que examinan los diferentes regímenes temporales de la tecnología, el trabajo, el control, la explotación y la migración a través del globo. O en las fotografías del proyecto Analogue (1998-2007) de Zoe Leonard, que muestran los recorridos de la mercancía desde el primer al tercer mundo observando cómo los tiempos y las memorias de lo avanzado y lo obsoleto se redefinen en cada contexto espacial. O incluso en las obras de Xu Bing sobre la imposibilidad de la traducción y las experiencias temporales entre oriente y occidente a través del trabajo con los arquetipos de la tradición china.
Serían casi infinitos los ejemplos que podrían traerse a colación de este tipo de arte. Pero todos ellos se caracterizan por entender el tiempo como material de trabajo, un tiempo que puede ser abierto y alterado, un tiempo capaz de romper los ritmos globales de circulación del capital y de introducir cronologías y experiencias temporales que desgarran y fracturan cualquier temporalidad hegemónica. Se trata, en última instancia, de “contra-cronologías” que le dan la vuelta a las experiencias instituidas del poder. Quizá hoy sea eso lo único que tienen en común las artes de avanzadas: la potencia para subvertir la experiencia temporal del poder.
Bibliografía
Agacinski, S. (2009). El pasaje: Tiempo, modernidad y nostalgia. Buenos Aires: La Marca Editora.
Bal, M. (1999). Quoting Caravaggio: Contemporary art, preposterous history. Chicago, Ill: University of Chicago Press.
Bourriaud, N. (2009). Altermodern: Tate Triennial Exhibition of Contemporary British Art. London: Tate Publishing.
Bourriaud, N., & Mattoni, S. (2004). Postproducción: La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
DeLillo, D. (2010). Punto omega. Barcelona: Seix Barral.
Didi-Huberman, G. (2006). Ante el tiempo: historia del arte y anacronismos de las imágenes. Adriana Hidalgo Editora.
Doane, M. A. (2012). La emergencia del tiempo cinemático: la modernidad, la contingencia y el archivo (Vol. 10). Murcia: CENDEAC.
Enwezor, O. (2008). “The Postcolonial Constellation: Contemporary Art in a State of Permanent Transition”, en Smith, T., Enwezor, O., y Condee, N., eds., Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, Durham, Duke University Press, pp. 207-235.
Foster, H., & Brotons, M. A. (2001). El Retorno de lo real: La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal.
Fried, M. (2004). Arte y objetualidad: Ensayos y reseñas. Madrid: A. Machado Libros.
Greenberg, C. (2002). Arte y cultura: Ensayos críticos. Barcelona: Paidós.
Hernández-Navarro, M. A. (2012). Materializar el pasado: El artista como historiador (benjaminiano). Murcia: Micromegas.
Krauss, R. E., & Brotons, M. A. (2002). Pasajes de la escultura moderna. Madrid: Akal.
Kubler, G., Reese, T. F., & Luján, M. J. (1988). La configuración del tiempo: Observaciones sobre la historia de las cosas. Madrid: Nerea.
Lee, P. M. (2004). Chronophobia: On time in the art of the 1960’s. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press.
Martin, J. (2003). “Devolver la mirada. La respuesta americana a la crítica francesa al ocularcentrismo”. Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo, (1), 60-81.
Mignolo W. (2002). Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo, Madrid: Akal.
Moxey, K. P. F. (2015). El tiempo de lo visual: La imagen en la historia. Barcelona: Sans Soleil.
Negri, A. (2006). Fábricas del sujeto/ontología de la subversión: antagonismo, subsunción real, poder constituyente, multitud, comunismo. Madrid: Akal.
Rosa, H., & Trejo-Mathys, J. (2013). Social acceleration: A new theory of modernity. New York: Columbia University Press.
Ross, C. (2012). The past is the present; it’s the future too: The temporal turn in contemporary art. New York: Continuum.
Smith, T. (2010). “The state of art history: contemporary art”. The Art Bulletin, 92(4), 366-383.
Virilio, P. (2006). Velocidad y política. Buenos Aires: La Marca.
* Este texto se integra dentro del proyecto de I+D Temporalidades de la imagen: heterocronía y anacronismo en la cultura visual contemporánea, Ministerio de Economía y competitividad, HAR2012-39322. Una versión previa fue publicada en la revista Puentes de crítica literaria y cultural, 4, 2015, pp. 68-77