|
|
LA DINÁMICA
RACIONAL EN EL CAMPO DISCURSIVO[1]
Lázaro Carrillo
Guerrero
(Universidad de Granada)
1. Introducción
El
dinamismo del discurso se puede definir como un procesamiento textual activado
por la intención de perseguir algún objetivo a través del texto, y donde se
construyen una correlación de niveles (morfológico, sintáctico, fonológico,
etc.), elementos, estructuras, significados, y relaciones de diferentes tipos
para conseguir estratégicamente el objetivo propuesto. Meijs (1992) lo expone así:
“Basically,
what the experimental evidence shows is that during text-processing incoming
data are constantly being checked for consistency against the data container in
long-term memory and against the results of what has been processed before, and
that this takes place at all levels and in an interactive fashion, down from
elementary signal level via the morphological, syntactic and semantic level
through to higher pragmatic organizational levels.” (Meijs, 1992: 127-8)
Entendemos que este procesamiento textual que Meijs
(1992) describe es común, en una interacción lingüística, a ambos procesos de
producción y comprensión. En ambos, unas estrategias implican a las otras, y
ambos participan del carácter anticipatorio del proceso de activación extensiva
(spreading activation[2]).
Por ejemplo, el texto de un folleto informativo, editado por British
Telecommunications (BT)[3]:
What you can do to help
Some malicious
callers may dial your number at random. Others may actually know you. But
whichever group they fall into, remember - you're in control. You can help by
taking these few simple precautions whenever you answer your phone:
Keep calm
Most malicious
callers gain pleasure from getting an emotional response from the person they
call. So keep calm and don't show any emotion.
Don’t give your number
When you answer your
phone, just say `hello' rather than giving your name and number. Never give any
information about yourself unless you are certain you know the caller. This may
prevent a caller who dials your number at random from remembering it and
calling again. Make sure callers identify themselves first. If you have a
telephone answering machine, don't put your name and number in your opening
message.
If a caller asks:
`What number is this?', ask what number they want and then tell them whether
they are right or wrong. Don't give your number unless you know the caller.
Tell other members
of your household to follow the same procedure and never to answer any
questions on the phone, no matter how innocent they may seem, unless they know
the caller.
Answering machine
messages should never say that you are out, on holiday or away on business.
They should just say that you can't answer the phone at the moment. If the
message is recorded by a male voice it may deter malicious or nuisance calls.
Don’t talk to malicious callers
If, after following
these general precautions, the phone rings again, don't say anything when you
answer it. A genuine caller will speak first. A malicious caller will probably
hang up.
If you're a woman,
avoid giving details of your sex or marital status in your phone book entry.
Just use your initials instead of your first name.
Some malicious
callers may want nothing more than to have a conversation. So put the handset
calmly down beside the phone and ignore it for a few minutes before replacing
it. If you have a phone with a new-style socket, you can simply unplug if for a
short while. Don't forget to disconnect extension phones too.
Remember - malicious
callers use the phone to hide behind, because they would be too frightened to
say the same things to your face.
muestra claramente por su estructuración, tanto en
el proceso de producción como de comprensión, que hay un carácter anticipatorio
de activación extensiva. Un exponente de ello es la siguiente estructura que
anticipa una enumeración de partes o secciones textuales:
― You can
help by taking these few simple precautions whenever you answer your phone.
Y también muestra claramente el procesamiento
cognitivo de chequear hacia delante y hacia atrás. El siguiente fragmento de
texto es un exponente de ello:
― Some
malicious callers may dial your number at random. Others may actually know you.
But whichever group they fall into, remember – you’re in control.
Estas estructuras de significado propician el
proceso de inferir una identificación, según los casos particulares, a través
de dos referencias fundamentales: “malicious
callers”, y “you’re in control”. Estos
dos conceptos, entendemos que propician un chequeo de datos en la memoria, y de
datos en el texto.
2.
Procesamiento cognitivo
Condor y
Antaki (1997:343-4), desde el punto de vista cognitivo, determinan dos
posiciones con respecto al discurso. Una mentalista,
que considera que los eventos mentales implicados en el discurso son en gran
medida automáticos, causales y deterministas. Y otra, más social, que considera al discurso como un evento social
cooperativamente construido a través de un proceso cognitivo que, socialmente
situado, construye los enunciados y negocia las estructuras.
Beaugrande y Dressler (1981:84, y sigs.) distinguen
entre significado, como el potencial de la expresión de una lengua que
representa y lleva conocimiento (se podría llamar significado virtual), y
sentido, el conocimiento que realmente lleva la expresión de un texto. Así, la
coherencia en un texto viene dada por su continuidad de sentido[4].
Y ésta coherencia configura un mundo textual (textual world), con un sentido y una continuidad concreta, que
puede o no coincidir con el mundo real.
Sin embargo, nos gustaría subrayar los dos
componentes sobre los que Beaugrande y Dressler apoyan ese mundo textual: el texto y el sentido común. Creemos que estos dos componentes son las dos
gravitaciones fundamentales en el proceso cognitivo de la interacción
discursiva:
“Note, however,
that the textual world contains more than the sense of the expressions in the
surface text: cognitive processes contribute a certain amount of COMMONSENSE
knowledge derived from the participants' expectations and experience regarding
the organization of events and situations.” (Beaugrande y Dressler, 1981:85)
Ellos entienden por conocimiento, el contenido
cognitivo de cualquier clase, desde donde es construido el mundo textual. Y
donde el acto de referir hace que las expresiones activen el conocimiento. Este
acto de referir es influenciado por el tipo y propósito del texto, la
importancia y las implicaciones del texto para una situación determinada, la
credibilidad del productor del texto, y el tratamiento del tema del texto.
Nos parecen interesantes los modelos globales de procesamiento cognitivo que distinguen
Beaugrande y Dressler (1981:90), ya que en cierto modo son modelos de
construcción de ese mundo textual que puede o no coincidir con el mundo real: Modelos
globales que contienen un conocimiento de sentido común acerca de las cosas:
Marcos (Frames). Modelos globales de
acontecimientos o estados ordenados en secuencias y ordenados por proximidad de
tiempo y causalidad: Esquemas (Schemas).
Modelos globales de acontecimientos y estados conducidos por un objetivo
propuesto: Proyectos o Planes (Plans).
Planes estabilizados (ellos tienen una rutina pre-establecida) que
frecuentemente especifican los roles de lo participantes y sus acciones
esperadas: Guiones (Scripts). Beaugrande
y Dressler conceden importancia a estos modelos globales en ambos procesos de
producción y recepción de textos:
“...how a topic
might be developed (frames), how an event sequence will progress (schemas), how
text users or characters in textual worlds will pursue their goals (plans), and
how situations are set up so that certain texts can be presented at the
opportune moment (scripts).” (Beaugrande
y Dressler, 1981:91)
Así, la organización activa de la experiencia (schemas), su conjunto
de rasgos típicos en términos de los cuales nosotros representamos nuestro
conocimiento (frames), su ordenamiento secuencial, bien
temporal o lógico (scripts), y sus
secuencias ordenadas que progresan hacia un objetivo propuesto (plans), son adquiridas en el curso de la
interacción con los demás, en escenarios estructurados socialmente, pero cuyo
medio más importante es la lengua (Fowler, 1996:241). Estas categorías pueden ser calificadas como categorías cognitivas que intervienen
en la construcción del texto:
“...depending on
their experiences within social practice, people’s communicative competence
varies – not so much their knowledge of the rules of the language, but their
access to the banks of schemata which allow them to construct (as consumers as
well as producers) different kinds of texts.” (Fowler, 1996:241).
Edwards (1994; en Condor y Antaki, 1997:339) precisa
que la noción de “guiones mentales” (mental
scripts), según los cognitivistas se ubican en las representaciones
mentales de la gente, y pueden ser concebidas como reglas culturales listas
para ser invocadas por la gente en unos tiempos y lugares apropiados, es decir,
como algo que se puede explotar en unas situaciones apropiadas. Nosotros
entendemos que esta noción de “guiones mentales” tiene que ver, también, con
las estructuras genéricas de la lengua y con los géneros del discurso. Es
decir, con maneras genéricas de usar la lengua, de acuerdo con los objetivos y las
situaciones comunicativas. Así, el texto anterior (editado en un folleto
informativo) se estructura de acuerdo a un tipo de texto que requiere ser
informativo e instructivo, y que es divulgado por British Telecommunications para todos los usuarios de esa compañía
telefónica. Ello requiere de unos esquemas mentales de texto comunes (o con un
carácter genérico) para el logro de una comunicación efectiva a un auditorio
muy amplio. Aunque, el uso de estos esquemas mentales de texto comunes (o con
un carácter genérico) puede ir desde situaciones comunicativas tan amplias a
auditorios y situaciones muy particulares.
La
producción e interpretación del discurso implica unas representaciones cognitivas
a través de palabras, estructuras, actos de habla, diálogos, etc. Estas
representaciones adquieren un significado de acuerdo con el conocimiento y
experiencia de cada individuo situado socialmente. Y en esta perspectiva,
Graesser et al. (1997: 292-3) tienen
en cuenta que el significado de estas representaciones es frecuentemente
fragmentario (mas bien que completo), vago (mas bien que preciso), redundante,
abierto, e incompleto. Añadiendo, que estas representaciones se construyen a
través de unos procesos mentales en un continuum
entre dos extremos: uno, donde los procesos cognitivos son ejecutados
automáticamente e inconscientemente (medidos en décimas de segundo); y otro,
donde los procesos cognitivos son premeditados, conscientes, y lentos (medidos
en segundos). Y en este contexto, ellos hacen una revisión de los estudios
hechos sobre cognición y discurso (en su corta historia). Ellos cubren, en
mayor medida, más la comprensión que la producción del discurso. De entre estos
estudios, creemos oportuno destacar los siguientes:
a) Los Modelos Cognitivos del Discurso,
b) el Procesamiento Interacional de Niveles Múltiples
del Discurso y Conocimiento,
c) la Construcción de Inferencias y los Modelos de
Interacción.
a) Los Modelos Cognitivos del Discurso. Ellos son
unos modelos sicológicos del discurso, influenciados por dos grandes teorías
cognitivas: las teorías simbólicas y las teorías conexionistas.
― Las teorías simbólicas (Anderson, 1983) mantienen
que, en el sistema de producción y de comprensión, hay una memoria que trabaja,
y un gran almacén de conceptos, proposiciones, esquemas, y reglas de
producción. Este sistema es activado, y dinámicamente cambiado a lo largo del
tiempo, por unas reglas de producción, que implican más bien acciones
cognitivas que acciones físicas, y obedecen al siguiente formato:
“...IF
[conditions] THEN [action]...
...IF [a
telephone rings and a person is near the telephone] THEN [the person picks up
the telephone and says `hello']...
...IF [the letter
sequence h-e-r-o is perceived] THEN [activate the concept of HERO in working
memory]...” (Graesser
et al. 1997: 300).
Nosotros entendemos que éste es un formato lógico-argumentativo, donde hay un
proceso de inferencia que conduce a una conclusión.
― Las teorías conexionistas (McClelland y Rumelhart, 1986) plantean que las representaciones y los procesos estan
distribuidos entre un gran conjunto de unidades simples, llamadas unidades neuronales, y formando una red,
completamente conectadas entre sí. Esta conexión puede ser positiva
(activadora) o negativa (inhibidora). Cada palabra, proposición, concepto,
esquema, o regla tiene un conjunto correspondiente de unidades neuronales. El
significado se distribuye a través de toda esta red, donde las unidades activan
o inhiben a sus vecinas y éstas a las
suyas, etc. La representación del significado en un particular ciclo de
comprensión consiste en la activación de los valores correspondientes a las
unidades que capturan el contexto y perciben la entrada (input). Esta teoría contrasta con el sistema simbólico, donde el
significado es localizado en una o un grupo de expresiones simbólicas.
Dos modelos, híbridos, de comprensión (en psicología
cognitiva) combinan las teorías simbólicas y conexionistas: el modelo “Construcción-Integración” (CI) de
Kintsch (1988), y el modelo “Sistema
de Producción basado en la Activación Colaborativa” (CAPS) de Just y Carpenter,
(1992).
El primero (CI) distingue tres niveles de
representación: la forma exterior (que preserva exactamente las palabras y la
sintaxis de las frases), la base proposicional del texto (que es similar a la
microestructura proposicional), y el modelo de situación referencial (se trata
del mundo que el texto comunica, y donde se integra la información del texto
con el conocimiento del lector).
El segundo (CAPS) integra las expresiones simbólicas
(palabras, frases, proposiciones, esquemas y reglas de producción). Y la
información en la memoria cambia dinámicamente de acuerdo con las reglas de
producción que son activadas en respuesta a una entrada (input). Las reglas de producción pueden ser activadas en varios
grados, más bien que presentar una de las dos opciones: estar presentes, o estar
ausentes. Así, para activar el concepto de HERO,
no es esencial detectar las cuatro letras. Como en todas las reglas de
producción, éstas cuando son activadas, ejecutan procesos cognitivos o físicos
determinados. Este modelo asume que hay un límite en la cantidad de activación,
llamada caps.
Goldman y Varma (1995) desarrollaron un modelo que
combina rasgos de estos dos últimos modelos (CI y CAPS). En él, proporcionan
más interconexiones entre las proposiciones, y realzan la formación de
macroestructuras globales. Con ello, corrigen uno de los rasgos deficientes del
modelo CI: que los rasgos de la microestrcutura local del texto tendían a
dominar el proceso, de modo que el lector terminaba perdiendo la imagen global.
Y, además, integran los objetivos y estrategias del lector en el mecanismo de
comprensión.
b) El Procesamiento Interaccional de Múltiples
Niveles del Discurso y Conocimiento. El
proceso de comprensión del discurso implica unos componentes múltiples e
interaccionales.
De acuerdo con “la teoría de la modularidad” (Fodor,
1983), existe un módulo autónomo para procesar la sintaxis, y este módulo es
ejecutado más rápidamente que la semántica local o los componentes del
discurso. El discurso y la semántica pueden dominar, con posterioridad, al módulo
de sintaxis, pero es la sintaxis la que está antes en la cumbre, al comenzar el
proceso.
La teoría “hipótesis
de acoplamiento mínimo” (minimal
attachment hipótesis) (Frazier y Fodor, 1978), acerca de la sintaxis,
afirma que el componente sintáctico estaría en la acción inicial de la
interpretación, y el contexto semántico local dominaría luego esta
interpretación. De modo que, la sintaxis se ejecuta siempre primero, incluso
aunque la semántica y el discurso prevalezcan más tarde.
Sin embargo, “las teorías interaccionales” abogan
por una interacción entre estos módulos, sin que haya un orden intrínseco de la
sintaxis antes que la semántica y el discurso (Just y Carpenter, 1992). Unas
veces pueden dominar las fuerzas del discurso, y otras las de la semántica.
c) La Construcción de Inferencias y los Modelos de
Situación. Estos modelos se refieren a la gente, escenario, estados, eventos, y
acciones del micro-mundo mental que el texto describe. En estos modelos, los
textos narrativos han recibido toda la atención, debido a su identificación con
las experiencias cotidianas, y en contraste con los textos expositivos que,
generalmente, informan al lector sobre temas poco familiares con ellos. Así:
– La Posición de la Base Explícita del Texto (Explicit Textbase Position) mantiene que
la base explícita del texto domina en la formación de la representación
cognitiva del discurso, y no el modelo de situación. Las únicas inferencias que
se construyen en el proceso son las inferencias referenciales que unen los
argumentos explícitos y las proposiciones en el texto.
– La Hipótesis Minimalista (Mckoon y Ratcliff, 1992)
se refiere a las inferencias que se codifican automáticamente (en contraste con
la que se hacen estratégicamente) durante la comprensión. Las inferencias basadas
en la situación se codifican solamente cuando hay una interrupción en la
coherencia local, o cuando el lector tiene un propósito para construir una
determinada clase de inferencia. Esta hipótesis predice que las inferencias con
un antecedente causal tendrían una fuerza más alta de codificación durante la
comprensión, y que las otras inferencias se generan esporádicamente en el
proceso.
– “Estrategia se selección del estado actual” (Current-State Selection Strategy) y “Modelo artífice de
inferencia causal” (Causal Inference
Maker Model) precisan que solamente dos clases de inferencias
extratextuales son, fiablemente, generadas durante el proceso de comprensión:
las de antecedentes causales, y las de unos propósitos subordinados.
– La teoría construccionista
(Graesser et al. 1994) asume que el
receptor construye inferencias de acuerdo
con sus propósitos. Señala tres presunciones:
1) las predicciones sensibles al contexto consideran
los propósitos particulares del lector,
2) los receptores intentan construir una
representación del significado que es coherente a ambos niveles: local y
global,
3) los receptores intentan explicar porqué las
acciones, eventos, y estados son mencionados en el texto.
Con todo, esta teoría predice tres clases de
inferencias fiablemente construidas en el proceso de comprensión: las de los
antecedentes causales, las de los propósitos superordinados, y las de las
reacciones emocionales de los caracteres.
– El Modelo de Predicción-Substanciación afirma que
la comprensión es guiada por expectativas, además de por explicaciones.
– “Producción de inferencia promiscua” (Promiscuous Inference Generation) predice que todas las
clases de inferencias se generan en el proceso de comprensión, de acuerdo con
el conocimiento del mundo que tenga el lector. Los lectores construyen un
completo y vivo modelo de situación al desarrollar todos los detalles acerca de
los caracteres.
Graesser et al. (1997:315)
resaltan, entre todas, a la teoría construccionista, ya que los lectores
construyen aquellas inferencias que son relevantes a sus propósitos, que
establecen una coherencia local y global, y que explican porqué las
proposciones son mencionadas en el texto.
Entendemos
que estas representaciones cognitivas de realizaciones de formas cognitivas y
de significados, obedecen a esquemas
argumentativos, tanto en procesos cognitivos automáticos e inconscientes
(estructuras más bien genéricas), como en procesos cognitivos premeditados y
más lentos (estructuras más bien creativas). Las activaciones en los modelos
cognitivos del discurso, los procesamientos interaccionales de los múltiples
niveles del discurso y conocimiento, y la construcción de inferencias y modelos
de situación, obedecen a la necesidad comunicativa que todo uso de la lengua
requiere, y que emana de las distintas situaciones retóricas y del contexto
argumentativo del discurso.
El texto anterior (editado en un folleto
informativo), por ejemplo, obedece a una esquematización argumentativa que
requiere de inferencias y procesamientos cognitivos, en una situación retórica
donde actúan un interés y una intención determinada: to combat malicious calls. Esta intención comunicativa (to take positive action against malicious
calls), junto con una de las conclusiones finales (malicious callers use the phone to hide behind), se procesan
cognitivamente en todo el texto como premisas implícitas, que orientan
argumentativamente a todo el texto hacia unas conclusiones:
(so) Keep calm, Don’t give your number, Don’t talk to malicious callers.
Estas tres conclusiones desarrollan, a su vez, unos
apartados concluyentes. Donde podemos observar procesos de inferencia
realizados a través de estructuras oracionales cohesionadas por puntos y
seguidos:
― When you
answer your phone, just say ‘hello’ rather than giving your name and number.
Never give any information about yourself unless you are certain you know the
caller. This may prevent a caller who dials your number at random from
remembering it and calling again.
encabezadas por la conjunción subordinante if, y condicionando, así, el proceso de
inferencia y el proceso concluyentes:
― If, after
following these general precautions, the phone rings again, don’t say anything
when you answer it.
o por la conjunción coordinante so, realizando una afirmación concluyente:
― So put
the handset calmly down beside the phone and ignore it for a few minutes before
replacing it.
3. Estrategias textuales
Teniendo en cuenta todo lo
anterior, podemos afirmar que la dinámica
racional del discurso se desarrolla mediante dos estrategias de procesamiento.
Un procesamiento estratégico de construcción, y un procesamiento estratégico de
comprensión (Dijk y Kintsch, 1983:6). Así, los propósitos de los interlocutores, el conocimiento de (y entre) ambos, y la situación comunicativa, son puntos estratégicos para operar desde
la lengua hacia ellos, tanto en la construcción como en la comprensión de un
texto. Esto podría esquematizarse de la siguiente manera:
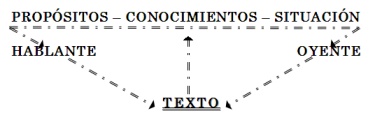
Figura 1. Procesamiento estratégico de construcción
y comprensión del discurso
En este procesamiento, las estrategias textuales de
la construcción lingüística intervienen para los propósitos, conocimientos, y
la situación entre el hablante y el oyente, pero estos, a su vez, intervienen
en la construcción del texto, a través ambos interlocutores. De acuerdo con
esto, el texto anterior (editado en un folleto informativo) se podría estructurar de la siguiente manera:
HABLANTE – British
telecomunications;
OYENTE – usuarios de la compañía telefónica;
PROPÓSITO: to
take positive action against malicious calls;
CONOCIMIENTOS – todos los conocimientos que giran alrededor
del propósito y de la situación comunicativa (donde no hay una presencia física
de los interlocutores);
SITUACIÓN – una interacción comunicativa entre una
empresa comercial y el conjunto de todos sus usuarios, mediante la divulgación,
por escrito, de un folleto informativo-instructivo; y donde hay una distancia
en tiempo y espacio, en la acción ilocutiva que el hablante realiza sobre el
oyente.
Así, las estrategias textuales dependen no solo
del hablante y el oyente, sino, de los propósitos establecidos, los
conocimientos existentes, y la situación de comunicación. Beale (1987:48 y
sigs.) plantea las estrategias como una operaciones funcionales del discurso, y
éstas en un continuum donde en un
extremo está la estrategia genérica
(apropiaciones conscientes de formas y convenciones genéricas), y en el otro
extremo está la estrategia modal
(apropiaciones conscientes de posiciones y direcciones, además de modulaciones
estratégicas desde una posición o dirección a otra). Y entre estas dos están la
estrategia material, lógica, dispositiva y estilística (las cuales forman las
artes tradicionales de invención, disposición, y estilo). Creemos que aunque
Beale las define desde el discurso escrito, éstas tienen igual validez para el
discurso hablado. Su descripción individual sería la siguiente:
Estrategia
genérica. Se trata de la apropiación de
estrategias y operaciones familiares a un conjunto de propósitos y
circunstancias para usarlas en otro conjunto de propósitos y circunstancias.
Esta estrategia implica un tipo de transferencia metafórica, ya que el género
que es apropiado actúa como vehículo para la comunicación de otros
significados. Las apropiaciones genéricas, igual que las metáforas verbales,
pueden ser placenteras y fascinantes, o insulsas e innecesarias. Una de las
ventajas de la apropiación genérica es que casi siempre especifica un contacto
y posición modal, resolviendo así lo que pudiera ser un problema en una
situación de indeterminación retórica.
Estrategia
dialéctica y material. La estrategia
dialéctica se refiere a la estratagema lógica o cuasi-lógica que se realiza en
los “lugares” familiares de clasificación, división, definición, causa,
comparación, etc. Se aplica a todo tipo de tópico o tema y opera en todo tipo
de retórica. La estrategia material es la que se realiza en los temas y
propósitos de tipos específicos de retórica más individuales.
Estrategia
dispositiva. Es la que se encarga de
la disposición u ordenación de todo el campo retórico o discursivo.
Estrategia
estilística. Implica la realización de
un gran abanico de recursos sintácticos y verbales, y actúa en una estrecha
interdependencia de las otras estrategias. En esta estrategia puede
distinguirse cinco conceptos: registro (formas lingüísticas de acuerdo con la
situación), procedencia (formas de acuerdo con el origen social), esquemas
(disposiciones o combinaciones), tropos (modelos de lengua y referencia
tradicionalmente agrupados), y tono (que proyecta la actitud hacia el tema y/o
el auditorio).
Estrategia
modal. Ésta puede estar determinada
por la elección del género o tema. Pero realiza los modos y modulaciones de lo
que se está comunicando, adaptándose a sus propósitos específicos.
Todas estas estrategias pueden tomar un determinado
colorido de acuerdo con los contextos situacionales.
4. Dinámica del
significado
La
dinámica racional del discurso viene a ser la dinámica del significado en los procesos de producción (cómo el, y
qué, significado es transmitido) y comprensión (cómo el, y qué, significado es
obtenido). Tomlin et al. (1997)
afirman que la cuestión del significado es un problema de la semántica del
discurso[5],
y es una cuestión compleja, donde interaccionan una amplia serie de procesos
lingüísticos y no lingüísticos. Ellos presentan esta dinámica discursiva (inclinándose
hacia el proceso de comprensión), mediante lo que denominan dos tipos de
metáforas del discurso: “metáfora ya dada” (conduit
metaphor), “metáfora a construir
en la interacción” (blueprint metaphor).
― La primera (conduit metaphor) es una metáfora sencilla que se puede
esquematizar de la siguiente forma:
-
El hablante
empaqueta el significado que quiere transmitir en un artefacto textual, hablado
o escrito. El fracaso en ello deriva de no armonizar bien el significado que se
quiere comunicar con los detalles del texto que se produce.
-
El oyente
desempaqueta ese artefacto textual y extrae su significado para entenderlo. El
fracaso en ello deriva de no extraer, del texto, los detalles y matices
semánticos característicos del significado transmitido.
En este sentido el lenguaje es visto como un
instrumento de precisión que es usado para construir artesanalmente un
significado concreto, y expresado, completamente, en el texto.
― La segunda (blueprint metaphor) es una metáfora alternativa (a la que ellos se
acogen) que se puede esquematizar de la siguiente forma:
-
El hablante
tiene una representación conceptual de eventos o ideas que se propone replicar
o reproducir en la mente del oyente.
-
El oyente, que
no está imposibilitado ni es pasivo en la tentativa, se ocupa activamente de
construir su propia representación conceptual de los eventos o ideas.
Aquí, el texto es visto menos como una construcción
semántica desarrollada completamente, que como un anteproyecto (blueprint) para ayudar al oyente a la
construcción de una representación conceptual. En este sentido, el texto, como
anteproyecto (comparado al empleado en construir un edificio), contiene poco o
ningún significado per se, sino que
sirve, por convención, para guiar al oyente a construir un edificio conceptual.
Pero construir o interpretar anteproyectos
de texto requiere tratar con dos procesos:
1. “Integración del conocimiento” (knowledge integration). Consiste en
integrar la información semántica proporcionada en cada proposición en un todo
coherente:
-
El hablante
debe de seleccionar eventos y conceptos pertinentes de su experiencia y
organizarlos en una manera provechosa para el oyente.
-
El oyente debe
de integrar las proposiciones recibidas en una representación coherente que le
permita acceder o construir conceptos y eventos virtualmente idénticos a
aquellos sostenidos por el hablante.
2. “Administración de la información” (Information management). Consiste en
administrar el flujo de información entre el hablante y el oyente en una
interacción dinámica en tiempo real:
-
El hablante
ayudará al oyente a lograr la integración del conocimiento, al dirigir, en
parte, los esfuerzos para procesar la información proporcionada a través del
texto. Por ejemplo, el hablante ayudará al oyente explotando la información que
tienen en común como preludio para la información que él cree nueva o
inesperada para el oyente.
-
La coherencia
del conocimiento mantenida por el oyente afectará a la cohesión de la
información que ofrece el hablante.
Nos
gustaría añadir a esta perspectiva de la representación conceptual, el carácter
de realización simultánea de todos los niveles de procesamiento de la
información y de integración del conocimiento. Ello implica que no haya un
orden establecido, jerárquicamente lógico, en la dinámica del significado que se procesa en un evento discursivo. Es
decir, los dos interlocutores, presentes en estas dos metáforas del discurso (conduit metaphor, blueprint metaphor), actúan simultáneamente en la intención,
situación, y manifestación (lingüística) comunicativa. Igualmente que nosotros
no procesamos primero la fonología, luego la sintaxis, y después las unidades
discursivas, etc. (sino que todos estos niveles actúan simultáneamente), estos
dos interlocutores actúan simultáneamente como los dos agentes del anteproyecto
y del edificio textual, el cual está incrustado en un contexto cultural y
situacional determinado. Esta simultaneidad se realiza siempre en el
procesamiento textual. Así, en la interacción distanciada que constituye el
texto anterior (editado en un folleto informativo), en su procesamiento textual
de producción han actuado tanto el escritor, como el lector impersonal sobre el
que se proyecta el texto (you, your…), y en el procesamiento de
comprensión el lector, éste tiene en cuenta la proyección del escritor (aunque
no haya ninguna referencia textual al escritor, su voz está omnipresente en
todas las estructuras). Y es obvio que los dos alternan sus roles de hablante
y oyente, pero nos gustaría destacar ese grado latente de predicción que siempre hay en todo contexto comunicativo, y que
tiene que ver con la construcción del anteproyecto textual (y, entendemos que
también, con los procesos de ostensión y de inferencia).
En este aspecto, Tadros (1994) contrasta su noción
de predicción,
“...an
interactional phenomenon – a commitment made by the writer to the reader, the
breaking of which will shake the credibility of the text.” (Tadros,
1994:70)
con la que ha sido generalmente usada,
“...the
activity of guessing or anticipating what will come in the text, an activity
based on the reader’s common-sense knowledge of the world, of content and
formal schemata (Carrel, 1983; Swales, 1986).” (ibid: 69)
Creemos que ambas consideraciones tienen un punto,
importante, en común: la lógica de lo
probable en la interacción de lo
predecible. Es decir, la predicción es un recurso retórico (Tadros,
1994:70) basado en la lógica de lo probable, y que la dinámica del texto o del
discurso va sugiriendo a ambos interlocutores: hablante/escritor,
oyente/lector. Ésta opera a través de suposiciones o estimaciones aproximadas y
probables sobre que tipo de información se procesa, de acuerdo con un cotexto y
un contexto determinado.
Por su parte, Tadros (1994) traslada el estudio de
la predicción al texto escrito[6]
y al procesamiento del escritor. Ella afirma (pág.70) que la predicción es un
recurso retórico anticipado que compromete o incurre al escritor, en un punto
determinado del texto, a un acto futuro del discurso. Ésta está abiertamente
señalada en el texto, y un trozo de texto que no tenga una señal de predicción
no puede, con claridad, comprometer al escritor a una cierta trayectoria de
acción. En su estudio, ella analiza seis categorías de predicción: Enumeración; Clasificación esperada; Información; Recapitulación; Hipotéticamente; Interpelación. Cada una de estas
categorías consisten de un par: la primera, predecible, señala la predicción
que tiene que ser realizada por la segunda predicha. Y un miembro puede
consistir de una o más oraciones o estructuras. Las características de cada
categoría son las siguientes:
― Enumeración. El
miembro predecible lleva una señal que incurre al escritor a enumerar. El
miembro predecible se puede reconocer en las siguientes estructuras: un sujeto
en plural seguido de un verbo (que requiere un complemento) seguido de dos
puntos / otro tipo de estructura seguido de dos puntos / una oración que
incluye una referencia textual catafórica (lo siguiente, como sigue, etc.) en asociación con un nombre en plural / una
oración que incluye una referencia (substantivo) enumerable en asociación con
un numeral. En el miembro predicho algunos recursos son característicos: rasgos
especiales de distribución, numeración, puntuación, marcadores de secuenciación
(primero, segundo, etc.), repetición lexical y paralelismo gramatical
(estructuras oracionales idénticas).
― Clasificación esperada. El escritor clasifica (distinguiendo entre, / ilustrado por lo
siguiente, etc.) y se compromete a realizar un acto del discurso. El miembro
predecible sería una frase conteniendo una clasificación esperada. La clasificación
podría realizarse por un texto lineal, por un texto no lineal (diagrama,
gráfico, etc.), o por ambos a la vez (el texto no lineal seguido del texto
lineal).
― Información. El
escritor se distancia de las proposiciones atribuyéndoselas a otros. Esta
separación predice una implicación por parte del escritor, quién volverá otra
vez al texto para manifestar sus consideraciones con respecto a lo que esta
informando. Se trata de una evaluación que incluye el acuerdo, el desacuerdo y
otros tipos de respuestas cognitivas y evaluativas. La realización de esta
información requiere el uso de unas estructuras tales como, desde su punto de
vista, de acuerdo con, etc., y unos verbos que pueden distinguirse entre factivos (mostrar, realizar, probar, conocer,…) y no factivos
(reclamar, sugerir, pensar, afirmar,…).
― Recapitulación. Predice que habrá nueva información
en la forma de contrastar detalles, mayor elaboración o explicación. Y ello a
través de recoger información previa en el texto (fue mencionado/afirmado/señalado
anteriormente/en el apartado anterior, hasta aquí, hemos dicho que, etc.),
o utilizando el término de inferencia “antes”.
― Hipotéticamente.
El escritor se distancia del mundo de actualidad, creando un mundo hipotético.
Se caracteriza por la utilización de verbos tales como asumir, suponer,
considerar, y estructuras del tipo: si + NP + VP (verbo en pasado) + NP + VP
(pasado condicional); si + NP + VP (verbo en presente) + NP + VP (presente o
pasado condicional).
― Interpelación. El escritor se distancia de una
resolución por medio de una pregunta, y este distanciamiento predice que más
tarde se implicará con respecto a esa pregunta. La estructura debe de tener una
sintaxis interrogativa.
Tadros (pág.81) concluye en que todas estas
categorías enfatizan la relación entre el escritor y el lector en el discurso.
5. Lógica
discursiva
Entendemos
que el recurso de predicción es un
recurso retórico que facilita la comunicación en ambas partes:
hablante/escritor, oyente/lector; y que vehiculiza una determinada fuerza
comunicativa. Estas categorías anteriores pueden considerarse como recursos
textuales en procesos argumentativos. Y a pesar de que Tadros (1994) las
analiza en el discurso escrito, pueden muy bien ubicarse en el discurso
hablado. Donde posiblemente tengamos que añadir otros recursos
extralingüísticos de la situación comunicativa concreta que son elementos de
predicción: por parte del hablante en el desarrollo de su discurso con respecto
al auditorio, y por parte del oyente en anticiparse a lo que va ser dicho. Y
por otro lado, consideramos que la predicción estaría dentro de la dinámica de
una lógica discursiva, basada,
sobretodo, en el conocimiento y la experiencia intertextual de los
participantes. Por ejemplo, el texto que conforma un cuestionario[7]
compuesto de ocho preguntas para investigar sobre la adicción a Internet,
presenta elementos, en las mismas estructuras de sus preguntas, de predicción
textual en las respuestas:
х Do you stay on line longer than you intended?
х Has tolerance developed so that longer
periods of time are needed on line?
х Do you call in sick to work, skip classes, go
to bed late or wake up early to use the Internet?
х Do you experience withdrawal symptoms
(increased depression or anxiety) when you are off line?
х Have you given up recreational, social or
occupational activities because of the Internet?
х Do you continue to use the Internet despite
the recurrent problems it creates in your real life (work, school, financial or
family problems)?
х Have you made several unsuccessful attempts
to cut down the amount of time you use the Internet?
Ya que la misma estructuración de la pregunta
inducirá a una estructuración similar en las respuestas (aunque éste es un
hecho a constatar cuantitativamente en una investigación minuciosa). Por
ejemplo en: Do you stay on line longer
than you intended?, habrá un predicción orientativa hacia una respuesta del
tipo: Yes /No I do/don’t. Y en: Has tolerance developed so that longer
periods of time are needed on line?, posiblemente habrá una predicción
orientativa similar a: Well, I think/ I
my view…. Pero, en estas predicciones orientativas interviene (al igual que
en las posibles respuestas reales) una lógica
discursiva enraizada en el fenómeno de la intertextualidad.
Kinneavy
(1971), entendiendo que la lógica es
uno de los determinantes fundamentales de la naturaleza del discurso, distingue
áreas específicas de lógica que son relevantes a las áreas específicas de su
tipología del discurso: a) la lógica del discurso referencial, b) la lógica del
discurso persuasivo, c) la lógica del discurso literario, y d) la lógica del
discurso expresivo.
a) En el discurso
referencial (referencia a la realidad, a través de un modo científico,
informativo, o exploratorio), él distingue entre: la lógica del discurso
científico, la lógica del discurso informativo, la lógica del discurso
exploratorio.
— La lógica del discurso científico tiene el
propósito de demostrar la verdad o validez de las declaraciones referenciales
con tanta certeza como las técnicas que una lógica dada puedan lograr. Los
grados mediante los cuales la probabilidad o la certeza son normalmente
considerados son: deducción (que se
puede considerar como una prueba sintáctica), inducción (prueba semántica), y etnológica (que puede considerarse como una prueba pragmática que
coordina las dos anteriores).
La deducción
obedece a unas reglas del sistema deductivo. Es el proceso de inferir unas
conclusiones desde unas premisas. Aunque, lo más común en la practica del
discurso es hacer esta inferencia desde la lógica de los enunciados, mas bien
que hacer un movimiento inferencial desde lo general a lo particular, o de lo
general a menos general. Pero, el proceso
de inferir una conclusión desde unas proposiciones dadas presupone tres postulados:
1) utilizar unas reglas de gramática y de semántica
para construir unas estructuras sintácticas y referirnos a la realidad,
2) utilizar unas reglas explícitas o implícitas de inferencia
(o reglas de transformación) que permiten llegar a unas conclusiones, desde las
afirmaciones dadas, por medio de substituciones, de equivalencias, u
operaciones similares,
3) la utilización, para este proceso, de un sistema
de axiomas que en sistemas cuidadosamente formalizados son explícitos (además
de consistentes, completos e independientes), pero que en el discurso ordinario
puede ser introducido explícita o implícitamente, y en cualquier momento a lo
largo del discurso.
Además, se pueden observar tres tipos de deducciones:
1) un proceso deductivo que implica un movimiento
desde la clase general a un miembro de la clase o a una parte de la clase,
2) un proceso deductivo basado en la lógica de las
afirmaciones o proposiciones,
3) y un tercero, implicando una lógica de las
relaciones, que sería una mezcla de los dos anteriores.
La inducción
está relacionada a la probabilidad, y es una generalización (y una inferencia)
sacada de particularidades:
Una inducción perfecta o completa sería la que
examine todos los elementos sobre los que se hace la generalización (All of the Iranian foreign students are in
need of financial help).
Una inducción filosófica o intuitiva generaliza a lo
universal desde la naturaleza de lo particular.
Una inducción matemática afirma que si una propiedad
pertenece al primer miembro de una serie y a su sucesor, esta propiedad
pertenece a todos los miembros de la serie (aunque podría decirse que es una
forma de deducción, realmente es una clase de inducción intuitiva).
Una inducción de probabilidad es una generalización
que es solamente probable, en el mejor de los casos. Esta generalización no
beneficia a una enumeración completa, ni a la naturaleza de una serie, ni a la
naturaleza de la cosa en consideración. La inducción de probabilidad es la
inducción por excelencia, y es la más frecuente en la lengua natural. En este
tipo de inducción pueden hacerse distinciones tales como: inducción atributiva
(cuando se expresa una cualidad o propiedad que no varia en grado: being ruminant, being American),
inducción variable (la cualidad varia en grado: being hot, being tall), inducción universal (All men are mortal), inducción proporcional (Most [or some] drinkers are dangerous).
La etnológica
es considerada como una lógica pragmática[8]
que utiliza las pruebas sintácticas (deducción) y las pruebas semánticas
(inducción) para llegar al aspecto subjetivo y personal de la prueba. Esta
prueba pragmática se cuestiona si las técnicas deductiva e inductiva utilizadas
para demostrar las cuestiones expuestas son aceptadas como demostrativas por el
receptor.
— La lógica del discurso informativo, es más bien
intuitiva en gran parte. Esta lógica informativa tiene que ver con tres
componentes característicos del discurso informativo: Objetividad (Factuality), Exhaustividad (Comprehensiveness), Valor de la sorpresa informativa (Informative surprise value).
– Objetividad.
Es una noción centrada en el “hecho” (fact),
como algo establecido y que puede ser verificado, a diferencia de la “opinión” o
los “juicios de valor” que eluden una verificación estricta. La verificación
puede ser lógica o empírica, y absoluta o solamente con cierto grado de
probabilidad inductiva. Y las afirmaciones verificables se dividen en aquellas
que son verificables de hecho (factually)
como verdaderas o falsas, y en aquellas que son lógicamente verificables como
verdaderas o falsas. La verificación factual se establece examinado el universo
o por verificación empírica (por medio de datos observables y mensurables). Y
las afirmaciones lógicas[9]
se verifican por sistemas deductivos o inductivos.
– Exhaustividad,
o la lógica del contenido. Se trata de esa relación (lógica) entre el tema del
discurso (que es deseado o esperado) y su contexto de posibles expectativas.
Estas expectativas constituyen el “universo del discurso” acerca del tema; y
cuando éstas han sido adecuadamente esperadas, la información acerca del tema
se puede considerar completada. Aquí, la consideración importante es el
despliegue del sistema de expectativas (implicada por ese universo del
discurso) y la consecuente distinción de las varias alternativas posibles.
– Valor de la sorpresa informativa, o la lógica del valor sorpresa del
discurso. Este valor sorpresa es directamente proporcional a su carácter imprevisible
o a su improbabilidad. Ello implica una lógica de lo improbable o de lo
probable. En la mayoría del discurso informativo, la probabilidad no es interna
al discurso, sino que está en relación con el contexto situacional.
La presencia de estos tres componentes es necesaria
para que un discurso sea adecuadamente informativo. La ausencia de exhaustividad podría despistar o malinformar, ya que
no se despliega la perspectiva de los hechos. La ausencia del valor de la
sorpresa informativa haría al discurso trivial, rutinario, y apagado. La
ausencia de objetividad originaría la ficción (aunque puede ser buena ficción).
— La lógica del discurso exploratorio (discurso basado
en la opinión y exploración) tiene más bien un carácter ilógico en algunos de
sus aspectos, ya que puede ser caracterizada por una inferencia hipotética
involucrada en la exploración. Se trata de procesos de abducción[10]
o retrocesión en contraste con los procesos de inducción y deducción:
Los estados de “dogma”, llevarían a informarse de lo
que se ha dicho antes sobre el tema, e implicaría la lógica de la información y
procesos lógicos peculiares a la narración (gobernada por el principio lógico
de la causalidad que ordena las secuencias de los sucesos), clasificación
(principio lógico de relación), y evaluación (gobernada por el principio lógico
de teleología, -la realización del propósito-).
Las “disonancias cognitivas” o “crisis” implican
unas inconsistencias entre las inferencias de los axiomas o teoremas del dogma
y las inferencias de otras fuentes. Estas inconsistencias se caracterizan por
unas incompatibilidades lógicas: “ni p
ni q”. De esta forma, las inferencias
de los axiomas o teoremas del dogma serían cuestionadas.
b) En el discurso
persuasivo, Kinneavy se basa en las cuatros métodos de persuasión que
Aristóteles hace en la Retórica[11]:
a) los que derivan de la influencia del hablante, pruebas
éticas,
b) los que derivan del tema que se está tratando, pruebas
lógicas,
c) los que derivan de la apelación a las emociones
del auditorio, pruebas sentimentales,
d) los basados en las técnicas estilísticas del
hablante o escritor, estilo retórico.
Estos cuatro métodos se basan, respectivamente, en
los elementos básicos del proceso de comunicación: codificador, realidad,
descodificador, señal. Pero son los tres primeros (pruebas éticas, pruebas
sentimentales, pruebas lógicas) los
que comprenden las pruebas o argumentos retóricos, y los que son considerados
en la lógica del discurso persuasivo como técnicas para inducir a creer. Así
tenemos: el argumento ético, el argumento patético o emocional, el argumento
lógico.
— El argumento ético ha sido llamado de diferentes
maneras: argumento de autoridad, argumento del carácter, argumento personal. El
término ético se refiere al sentido de la moral. Este argumento está
constituido por tres factores, ya distinguidos por Aristóteles:
a) el hablante debe comunicar tener un conocimiento
práctico de la realidad que se está tratando,
b) debe comunicar que tiene presente el bien del
auditorio,
c) debe presentarse él mismo como una persona que no
decepcionará al auditorio[12].
— El argumento patético o emocional conlleva el
estimular las emociones en el auditorio, y que estas emociones[13]
precipiten a la acción.
— El argumento lógico no despliega una lógica
racional, sino una lógica aparentemente racional, tal como es la lógica de la
retórica. Aristóteles dividió estos, aparentemente, argumentos lógicos en tres
tipos: tópicos, ejemplos, y entimemas. Los tópicos tendrían su correspondencia
con la lógica pragmática (etnológica), los ejemplos con la lógica semántica
(inducción), y los entimemas con la lógica sintáctica (deducción):
Los tópicos
se refieren a los lugares donde se encuentran los argumentos, y Aristóteles
distinguió tres clases: especiales (referidos a una ciencia especial, tal como
la política o la ética), comunes (suficientemente universales para aplicarse a
cualquier tema), entimemas (tópicos que son especialmente útiles para servir
como elementos de entimemas retóricos).
Los ejemplos
son unas formas inductivas, para dar evidencia, en la persuasión. Aristóteles
los dividió en históricos y ficticios (parábolas y fábulas).
Los entimemas
son formas deductivas de un argumento, que permite al auditorio completar los
elementos perdidos de la deducción. Generalmente se distingue del silogismo
analítico en que sus premisas son sólo probables (en vez de ciertas), y en que
se desprende de una o varias partes del silogismo (premisas o conclusión). Las
máximas (afirmaciones sobre cuestiones morales o sociales) y los slogans (un argumento deductivo
abreviado) son casos particulares de entimemas.
c) En el discurso
literario, la lógica consiste en el uso de unos recursos estructurales. Es
decir, las técnicas de estructurar de una manera especial. En la estructura
(siguiendo a Aristóteles), la forma (determinación específica de la causa
formal) y el asunto (la causa material) son causas intrínsecas, mientras que la
ejecución (la causa eficiente realizada por el agente) y la finalidad (el
propósito) son causas extrínsecas. Las nociones de forma y asunto o tema, son
las partes y las interrelaciones de la estructura, a la cual se le puede
aplicar la definición de Hjelmslev: “...essentially
an autonomous entity of internal dependencies,...” (citado en Kinneavy,
1971:346). Esta lógica de la estructuración es la lógica del desarrollo de la
probabilidad. La lógica de la probabilidad interna de las estructuras.
d) En el discurso
expresivo, la lógica no está definida. Ésta está orientada, mas bien, a
unos componentes emocionales e intelectuales, los cuales podrían canalizarse a
través de la intuición. Sería una lógica de la valoración y de la voluntad o
deseo, que podría estar, también, canalizada por la creatividad.
Entendemos
que estas lógicas (o lógica, en sentido global), determinantes de la naturaleza
del discurso, son fundamentales por las siguientes razones:
1)
se trata de una
lógica incorporada en el uso comunicativo y real de la lengua, tanto en su uso
diario como en su uso más específico dentro de una comunidad lingüística
determinada,
2)
son lógicas
distinguidas por Kinneavy[14]
dentro de discursos específicos, pero difícil de separar, o de discriminar
cualquiera de ellas en cualquier tipo de discurso o texto, ya que la
característica fundamental de los discursos y textos es más bien su
heterogeneidad que su homogeneidad,
3)
se trata de la
lógica del sistema retórico, de lo probable, de la adaptación al auditorio y a
la situación comunicativa, y se trata de esa parte de racionalidad que junto
con la retoricidad (ejecución y adaptabilidad) y la gramaticalidad (buena
formación) realizan un acoplamiento necesario para el funcionamiento del
proceso comunicativo,
4)
son lógicas con
una dimensión argumentativa, involucradas en un contexto interaccional e
interpersonal del uso de la lengua.
En
definitiva, la reglas de inferencia deductiva e inductiva (discurso
científico), una lógica de descubrimiento (discurso exploratorio), los
argumentos éticos, patéticos, aparentemente lógicos, y estilísticos (discurso
persuasivo), la lógica de sistematización de estructuras (discurso literario),
la lógica emocional e intelectual (discurso expresivo), son lógicas que pueden
ser prominentes en una determinada práctica discursiva, pero que están
presentes en cualquier práctica discursiva, debido a su carácter retórico y su dimensión
argumentativa[15].
Bibliografía
Anderson, John R.
1983. The Architecture of Cognition.
Beale, Water H.
1987. A Pragmatic Theory of Rhetoric.
Beaugrande,
Robert de y Dressler, Wolfgang 1981. Introduction
to Text Linguistics. London, New York: Longman
Carrell, Patricia
L. 1983. “Some issues in studying the role of schemata, or background knowledge
in second language comprehension”, Reading
in a Foreign Language, 1: 81-92.
Condor, Susan y Antaki,
Charles 1997. “Social Cognition and Discourse”.
En: T. A. van Dijk (ed.), Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A Multidisciplinary
Introduction Volume 1. London: SAGE Publications, págs. 320-347
Dijk,
Teun A. van y Kintsch, Walter 1983. Strategies of discourse comprehension.
Edwards, Derek
1994. “Script formulations: an analysis of event descriptions in
conversation”, Journal of language and Social Psychology, 13: 211-47
Fodor, Jerry A. 1983. The Modularity of Mind.
Fowler, Roger
1996 (2nd edition / 1ª ed.:1986). Linguistic Criticism.
Frazier,
Lyn y Fodor, Janet D. 1978. “The sausage
machine: a new two-stage parsing model”, Cognition,
6: 291-325
Garfinkel, Harold
1974. “On the origins of the term ‘ethnomethodology’”. En: R. Turner (ed.), Ethnomethodology. Harmondsworth: Penguin Books
Goldman, Susan R.
y Varma, S. 1995. “CAPing the construction-integration model of discourse
comprehension”. En: C. Weaver, S. Mannes y C. Fletcher (eds.), Discourse Comprehension: Models of
Processing Revisited. Hillsdale, NJ.:
Graesser, Arthur
C., Singer M. y Trabasso, Thomas 1994. “Constructing inferences during
narrative text comprehension”, Psychological
Review, 1001: 371-95
Graesser, Arthur C., Gernsbacher Morton A. y
Goldman, Susan R. 1997. “Cognition”. En: T. A. van Dijk (ed.), Discourse as
Structure and Process. Discourse
Studies: A Multidisciplinary Introduction Volume 1. London: SAGE
Publications, págs. 292-319
Just,
Marcel A. y Carpenter, Patricia A. 1992. “A capacity theory of comprehension: individual differences in working
memory”, Psychological Review, 99: 122-49
Kinneavy,
James L. 1971 (publicación por Norton: 1980). A Theory of Discourse.
Kintsch, Walter
1988. “The role of knowledge in discourse comprehension: a
constructive-integration model”, Psychological
Review, 95(2): 163-82
McClelland, James
L. y Rumelhart, David E. (eds.). 1986. Parallel
Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition,
vol, 2.
McKoon, Gail y
Ratcliff, Roger 1992. “Inference during reading”, Psychological Review, 99: 440-66
Meijs,
Willem 1992. “Inferences and lexical relations”. En: G. Leitner (ed.) 1992. New Directions in English Language Corpora.
Methodology, Results, Software
Developments.
Sinclair, John
McH. 1980. “Some Implications of Discourse Analysis for ESP Methodology”, Journal of Applied Lingusitics, 1:
253-61
Swales, John M.
1986. “On genres”, artículo presentado en Language
Studies Unit,
Tadros,
Angele 1994. “Predictive categories in expository text”. En: M. Coulthard (ed.), Advances
in Written Text Analysis.
Tomlin, Russell
S., Forrest Linda, Pu Ming M., y Kim, Myung H. 1997. “Discourse Semantics”. En: T. A. van Dijk (ed.), Discourse
as Structure and Process. Discourse
Studies: A Multidisciplinary Introduction Volume 1. London: SAGE
Publications, págs. 63-111
[1] Resumen:
El
procesamiento textual define un dinamismo discursivo donde sus estrategias de
producción e interpretación participan de un carácter anticipatorio en su
interacción comunicativa, e implican unas representaciones cognitivas que
adquieren un significado de acuerdo con el conocimiento y experiencia de cada
individuo situado socialmente. En todo este marco, se realizan unos
procesamientos interaccionales de los múltiples niveles del discurso y
conocimiento, se construyen unas inferencias y unos modelos de situación, y se
obedece a la necesidad comunicativa que todo uso de la lengua requiere, y que
emana de las distintas situaciones retóricas y del contexto argumentativo del
discurso. En todo este procesamiento, los propósitos de los interlocutores, el
conocimiento de (y entre) ambos, y la situación comunicativa, son los puntos
estratégicos desde los que el uso de la lengua opera, tanto en la construcción
como en la comprensión de un texto, y de los cuales dependen las estrategias
textuales. De modo que la dinámica racional del discurso viene a ser la
dinámica del significado en los procesos de producción (cómo el, y qué,
significado es transmitido) y comprensión (cómo el, y qué, significado es
obtenido). Dinámica del significado, donde se realiza una lógica discursiva,
con una determinada fuerza comunicativa, y basada, sobretodo, en el
conocimiento y la experiencia intertextual de los participantes.
Palabras
clave: Discurso,
texto, estrategias comunicativas, proceso cognitivo, situación retórica,
contexto argumentativo, lógica
[2] “If we assume that our mental
lexicon is (among other things) semantically organized, inferencing can be
explained in terms of automatic semantic “activation-spreading”.” (Meijs,
1992:123)
[3] July 1994
[4] “A "senseless" or
"non-sensical" text is one in which text receivers can discover no
such continuity, usually because there is a serious mismatch between the
configuration of concepts and relations expressed and the receivers prior
knowledge of the world.” (Beaugrande y Dressler, 1981:84)
[5] “Discourse semantics is not concerned with
the semantic interpretation or processing of each component in the utterance or
sentence. For example, it is not concerned with how semantic roles are managed
(agent vs. patient vs. instrument) or with how lexical knowledge is accessed
(what ‘dog’ means in ‘The dog chewed my shoe’).” (Tomlin et al. 1997:106).
[6] “...written text
is interactive since two participants are involved: writer and reader,
although, of course, ‘the exigencies of the medium oblige one of the
participants to be only represented at the writing stage, thus complicating the
process for both parties’ (Sinclair 1980:255).” (Tadros,
1994:69)
[7] El profesor de psicología Kimberly S. Young, en la Universidad de Pittsburgh, aplicó el siguiente
cuestionario a unos 496 usuarios intensos de Internet, 396 de ellos calificados
como adictos. Fuente: University
of Pittsburgh Research Review.
[8] Kinneavy (1971:127) añade a esto la
consideración, desde los tiempos de Aritóteles, de una unidad lógica, común a
todas las culturas. Esta consideración, a veces, ha adoptado la posición de un
fundamentalismo racional humano; y otras veces, ha ido más allá, postulando una
lógica común plasmada en estructuras lingüísticas similares. La actual
equivalencia lingüística a esta consideración es la noción de una gramática y
semántica universal (Chomsky).
― “In adition to an ethnologic in science,
there is clearly an ethnologic in exploration, possibly in information,
certainly in persuasion, and in literature.” (Kinneavy, 1971:129)
―
El término Ethno, proviniendo de Ethnomethodology, se refiere a la disponibilidad
para un individuo del conocimiento de sentido común de su sociedad o de
cualquier otro asunto (Garfinkel, 1974:16).
[9] “There are
problems, even withy such distinctions. Some philosophers today question the
strict dichotomy of empirical versus logical. This problem has become quite an
issue in modern semantics.” (Kinneavy, 1971:130).
[10] La abducción es un proceso de razonamiento
donde no necesariamente sigue la conclusión.
[11] “The traditional
framework for the study of the techniques of persuasion is provided by
Aristotle’s second and third books of the Rhetoric, the second having to do
with what is usually called invention and the third with style and organization.”
(Kinneavy, 1971:237)
[12] Estos tres componentes han sido
identificados con “buen sentido” (la habilidad para hacer decisiones prácticas,
y elegir los medios apropiados para lograr un fin), “buena voluntad” (hacer
claro a los miembros del auditorio que él tiene buenas intenciones hacia
ellos), “buen carácter moral” (dar evidencia, en su discurso, de que él es
sincero y de confianza en sus afirmaciones). (Kinneavy, 1971:239).
[13] Aristóteles hace un tratamiento de las
emociones individuales: ira, sosiego, amistad y enemistad, miedo y confianza,
vergüenza y desvergüenza, amabilidad y crueldad, piedad, indignación, envidia,
y emulación. Pero hay que considerar que las emociones tienen diferente fuerza
retórica en las diferentes culturas, y que éstas pueden tener sólo una
apariencia exterior. Por otro lado, también tiene en cuenta a los diferentes grupos
sociales o caracteres: el joven, el viejo, el hombre en la flor de la vida, los
aristócratas, el rico, el poderoso. (Ibíd.:241-4).
[14] El tratamiento o
exposición de la lógica de los distintos discursos de la tipología de Kinneavy
(1971) es más bien una reelaboración personal nuestra orientada a mostrar que
no son lógicas específicas de un tipo de discurso sino de cualquier práctica
discursiva.
[15] La lengua es un sistema
abierto, que tiene que realizar, constantemente, ajustes entre sus hablantes, y
entre las ideas y los conocimientos de éstos. Es en este sistema abierto para
ser cerrado, donde entendemos que se sitúa esta dimensión argumentativa: en una
relación retórica y de orientación entre interlocutores, que la acción de la
lengua trae consigo por naturaleza.
|