|
|
SECRETA
SOFÍA
José
Luis García Martín
(Director de El Clarín de Oviedo)
El
azar, que es siempre el mejor guía, me hace llegar a esta ciudad, que para mí
era sólo un hermoso nombre en el mapa, el 24 de mayo, día de la cultura
búlgara, que hasta entonces apenas si había entrevisto tras su cirílico
alfabeto.
 Salgo a la calle cuando la ciudad se despereza y lo primero que veo,
en la tibieza del aire primaveral, es el grisáceo monumento a Vassil Levski, patriota y mártir. “Si gano, gana el pueblo
entero; si pierdo, sólo soy yo el que pierde”, dijo al arrojar el hábito de
monje y tomar la espada del guerrero. Perdió: fue torturado por los turcos
para que delatara a sus cómplices; no delató a nadie y lo colgaron en este
mismo lugar. Pero también ganó: pocos años después de su muerte en 1873 se
conseguía la independencia efectiva de Bulgaria, aunque oficialmente no llegaría
hasta 1908.
Salgo a la calle cuando la ciudad se despereza y lo primero que veo,
en la tibieza del aire primaveral, es el grisáceo monumento a Vassil Levski, patriota y mártir. “Si gano, gana el pueblo
entero; si pierdo, sólo soy yo el que pierde”, dijo al arrojar el hábito de
monje y tomar la espada del guerrero. Perdió: fue torturado por los turcos
para que delatara a sus cómplices; no delató a nadie y lo colgaron en este
mismo lugar. Pero también ganó: pocos años después de su muerte en 1873 se
conseguía la independencia efectiva de Bulgaria, aunque oficialmente no llegaría
hasta 1908.
Doy
unos pocos pasos y a la tristeza funeral del monolito le sucede el oro de las
cúpulas de la catedral Alexandre Nevski, construida precisamente para
conmemorar la victoria. Unos pasos más allá, Cirilo y Metodio, los dos monjes
hermanos que inventaron un nuevo alfabeto, se alzan frente a la columnata
neoclásica de la biblioteca nacional.
Este es un país a la vez muy antiguo –el país
de los tracios mencionados por Homero– y casi de ayer mismo: la catedral, de
tan milenaria apariencia, se terminó en los años veinte; la biblioteca, una
década después.
Pero
los más hermosos monumentos de Sofía son sus parques boscosos e inmensos, los
infinitos árboles que sombrean las calles. Muchos de ellos son castaños de
indias y ahora toda la ciudad está invadida de blancos vilanos, en una rara
nevada primaveral.
Los
estudiantes bullen en torno a la universidad de San Clemente de Ojrida y las
aceras se llenan de puestos de libros enmarañados y de flores diminutas. En el
parque de los Médicos, entre la biblioteca y la universidad, me sorprenden de
pronto, junto a los toboganes y columpios en que juegan los niños, mármoles
romanos dispersos en la yerba: son columnas rotas, estelas funerarias, hermosos
capiteles, restos del tiempo en que Serdika –el nombre romano de Sofía– quería
emular a Roma. Cerca se alza el monumento a los médicos rusos que murieron en
la guerra de la independencia, una pirámide trunca con todas las piedras que la
forman –bloques que se amontonan unos sobre otros sin argamasa– llenos de
nombres y de fechas.
Basta
un primer paseo para que Sofía se nos entregue entera: la iglesia de Santa
Sofía, que da nombre a la ciudad, con la llama del soldado desconocido ardiendo
en un costado, y dentro de sus sobrios muros los asistentes a un funeral que
comen y beben en un cotidiano rito; la iglesia rusa, esbelta, azul y blanca;
edificios con mansardas y cariátides que quieren evocar a París o Viena; la
iglesia de San Jorge, la más antigua, escondida entre aparatosos edificios de
la época soviética, que alza su cabeza sobre las ruinas romanas; sinagogas,
mezquitas, unas fuentes públicas de agua mineral donde la gente llena inmensos
botellones...
Paseo
por Sofía y no puedo dejar de ver los innumerables casinos, los locales de lujo
ostentoso, la garra neoliberal que quiere entrar a saco en esta ciudad que aún
no ha cambiado del todo de piel. “La libertad no hace a los hombre felices; los
hace, simplemente, hombres”, dijo Azaña. Esperemos que la libertad no haga a
esta gente –a la mayoría de esta gente– más infeliz.
En el mamotrético Palacio Nacional de la
Cultura, herencia del anterior régimen, se celebra un pequeño homenaje a la
poesía española. Yo quiero comenzarlo recitando un viejo poema, que escuché por
primera vez de labios de mi abuela cuando aún no sabía leer, y que antes que yo
lo escucharon y cantaron Garcilaso y Cervantes y gentes de todo saber y
condición. Habla de un conde que salió a cazar la mañana de San Juan y vio una
mágica galera de seda y oro, de plata y de coral. En ella un marinero cantaba y
los peces y las aves se acercaban para escucharle. El conde, a gritos desde la
orilla, dijo: “Marinero, por tu vida, dime ahora mismo ese cantar”. Y el
marinero, sonriente, respondió: “Yo no digo mi canción sino a quien conmigo
va”.
Tras
los poemas salimos a la terraza del edificio. Toda la ciudad se desparrama en
torno nuestro, protegida por la mole totémica del monte Vitocha que hunde su
cabeza entre las nubes: cúpulas, minaretes, arboladas avenidas, el manchón
verde de los parques. También Sofía, florecida y desconchada, secreta y
milenaria, sólo dice su canción a quien con ella va. Pero a mí ha querido
susurrármela ya la primera mañana, junto a los niños que juegan y el esplendor
en la hierba de los mármoles rotos.
FILIPÓPOLIS
¿Fundó una ciudad? Cuando Filipo de
Macedonia llegó a este lugar, allá por el año 342 antes de Cristo, ya era una
población vieja de siglos: se llamaba Eumolpia y de la fama de sus habitantes,
los tracios, se había hecho eco Homero. ¿Tuvo un hijo? Cuentan que fue el
propio Zeus quien en forma de rayo bajó del cielo para fecundar a Olimpiade,
madre de Alejandro.
Esta ciudad que ahora se desparrama
indolente por las calles peatonales fue luego cambiando de nombre como quien
cambia de camisa –los romanos la llamaron Trimontium, los otomanos Filibe– hasta
quedarse, quizá cansada de tanta probatura, con el nombre menos eufónico a
nuestros oídos occidentales: Plovdiv.
Paseo por Alexandre I, una bulliciosa
calle peatonal, me detengo ante los escaparates de las joyerías y las tiendas
de moda, no para contemplar la lujosa mercancía, sino a las jóvenes parejas que
la admira tan inalcanzable como para mí su radiante felicidad, idéntica hoy que
hace mil años, idéntica aquí que en cualquier parte.
Si me distraigo un poco, y me fijo sólo en los letreros en inglés, tan
abundantes, pienso que estoy en Oviedo, en Montpellier o en cualquier ciudad
italiana o portuguesa. Sí: esa casona desconchada la he visto yo en Coimbra.
Pero, de pronto, caminando distraído me encuentro con los restos del
Foro romano. Puedo pasear entre ellos, subirme al pequeño escenario que
custodian rotas columnas de mármol. Aquí pronunciarían discursos, pregonarían
mercancías diversas, quizá también recitarían a Homero. Entre el cercano rumor
de los automóviles, creo oír un murmullo de hexámetros: la esposa de Héctor, el
de broncíneo casco, le sale al paso acompañada de una sirviente que lleva en
brazos al hijo que aún no sabe hablar y con suplicantes palabras trata de
impedirle que vaya a encontrarse con Aquiles. Y el llanto del niño cuando su padre
trata de besarlo, asustado del penacho de crines de caballo que llevaba en el
casco.
Hay una tinaja rota entre las ruinas y yerbas descuidadas y rojas
amapolas: recuerdo los versos a Itálica de Rodrigo Caro, pero éste no es un
campo de soledad, ni un mustio collado: una mujer tiende la ropa sobre la
ventana que da al Foro, puestos de libros de espinoso alfabeto lo rodean.
En Plovdiv toda la milenaria historia de la ciudad está a flor de
piel, ni siquiera hace falta rascar un poco para que aflore. En la plaza
Stamboliiski, el punzante minarete de la mezquita del Viernes mira las
graderías del estadio que se hunden en la tierra rodeadas de los puestos de
flores y de cuadros y de las bulliciosas terrazas de las cafeterías. Sobre una
columna de hierro, un emperador romano, que no acierto a identificar, señala
con el dedo lo que fueron sus dominios.
La ciudad se hace todavía más
melancólicamente portuguesa en la calla Raiko Daskalov, arbolada, a ratos
repintada, casi siempre desportillada, que lleva hasta el río Maritza. Me llama
la atención una colorida librería de viejo que es también papelería, y el
vendedor me dice en mal inglés, animándome a entrar, que tiene libros en
francés. En francés y en inglés: poco más de una docena de manoseadas novelas
abandonadas por algún turista. Entre ellas, me sorprende un tomito de la Comedia Humana editado en los años
treinta. Al hojearlo cae al suelo un quebradizo recorte periódico: “La edición
presente todo como la precedente fue consagrada en grande parte a las fiestas
de Tichri. La abondancia de matieras que consacrimos a estas fiestas, nos
obliga a dejar para nuestros proximos numeros la publicacion de una revista
sovre la situacion del judaismo mundial en el anio pasado, un raportage sovre
los judios de Moussoul y de Beyrouth asi que la continuacion de nuestro esseso
sovre los Nombre Judios”.
Sí, también los judíos estuvieron por
aquí, judios de habla española en su mayor parte, y cuando la gran catástrofe
salieron algo mejor librados que sus compañeros de centroeuropa.
Plovdiv: tracia, griega, romana,
bizantina, turca... Con qué indolente sabiduría lleva sobre los hombros el peso
de tanta historia, de tanta sangre. Vassil Levski, ahorcado en una plaza de
Sofía, fue aquí donde inició la revolución, pero Plovdiv siguió siendo parte
del imperio otomano cuando en 1878 se creó el Principado de Bulgaria.
Ahora, como cualquier ciudad de Europa,
parece una capital de provincia del Imperio Americano. Cerca del Foro, un feo
centro comercial acristalado no deja lugar a dudas. Lo rodeo, sin entrar en él,
y cruzo la autopista por un paso de peatones subterráneo, también galería
comercial. Y me encuentro entonces con algo que sólo puedo hallar en Provdiv.
Entre los rutilantes escaparates, los apresurados transeúntes pisan las
desgastadadas losas de la calle que unía el Foro con la basílica. Y en el suelo
de una de las tiendas, se pueden ver los mosaicos de la lujosa mansión que en
este lugar se levantaba. Y a la entrada de una floristería se alza una estela
con una hermosa inscripción que nadie se entretiene en descifrar.
Sí,
aquí los restos romanos no están en un museo, se tropieza uno con ellos, se
entremezclan con las lujosas franquicias de ese otro imperio que es ahora el
dueño del mundo. Pero a Plovdiv –milenaria adolescente– no se le cae encima
tanta historia. Y pasa erguida y seductora ante nuestros ojos “con el fuego de
Vesta entre las manos”, como en el poema de Víctor Botas que una y otra vez me
viene a la memoria.
UNA CUEVA EN LA
MONTAÑA
¿Toda
patria tiene una patraña, o mito, fundacional? Mientras asciendo hasta el
monasterio de Rila por saltarinas carreteras imposibles pienso en el soneto de
Quevedo que resume la historia de España: “Un godo que una cueva en la montaña
/ guardó pudo cobrar las dos Castillas, / del Betis y Genil las dos orillas /
los herederos de tan grande hazaña”.
¿Existe Bulgaria porque hace más de mil
años, un joven aristócrata, Ivan Rilski, se refugió en estas montañas cansado
de la corrupción cortesana? Pero en la cueva en que se refugió no se inició
ninguna reconquista, como en Covadonga, sino que se fue acumulando una
minuciosa cultura cirílica y cristiana capaz de resistir los largos siglos de
la dominación turca.
“El monasterio de Rila –me dicen– fue
el arca de Noé en el que Bulgaria se refugió durante el diluvio musulmán, que
duró bastante más que cuarenta días y cuarenta noches”.
Poco después de salir de Sofía,
cruzamos por Pernik, industrial y desmantelada, que a mí me trae recuerdos del
Avilés siderúrgico de mi infancia. Luego, casi en cada cruce, el monumento a un
monje o a un guerrillero, casas junto a la carretera en las que nunca faltan el
pequeño huerto y el primoroso macizo de rosas, la ligera niebla que lo envuelve
todo y el verdor entenebrecido de las montañas.
Hay un especial placer en estar de
paso, en ser extranjero, en no cargar con el peso de la historia, siempre un
fardo de mugre y sangre.
Nada en el santuario de Rila es
original. El monasterio que crearon los seguidores de Ivan Rilski estaba unos
quilómetros más allá. Queda, sí, una torre del siglo XIV, pero sucesivos
incendios fueron destruyendo todas las otras construcciones; el último ocurrió
en 1833.
Como
casi todos los monumentos más emblemáticos de este país milenario, el
monasterio de Rila es, como el país, de ayer mismo: de finales del XIX, de
principios del XX. Algo de tibetano y de
fantástico, de neogótico cuento de hadas, tiene el patio, que podría servir de
escenario a algún episodio de Harry Potter o de El señor de los anillos. En su centro está la iglesia de la
Asunción, tan decorada por dentro y por fuera que resulta, sin duda, el más
monumental libro ilustrado que haya existido nunca. Arca del tesoro,
enciclopedia de todas las cosas, a partir de ella podría reconstruirse toda una
manera ingenua y bizantina de ver el mundo. ¿Cuántas arcaicas pinturas de
brillantes colores llenan sus techos, sus paredes interiores y exteriores, el
churrigueresco iconostasio? Cientos y cientos, quizá miles. Uno no se cansa de
admirar tantos diablos y diablillos, arcángeles, vírgenes, monjes,
fantasmagóricas escenas cotidianas.
Sé
que todo es falso, pintado y repintado ayer mismo, copiado, reconstruido,
envejecido, rejuvenecido. “Toda historia es ficción, / sólo como ficción la
historia existe”, escribió un escéptico poeta.
Sé
también que todo es verdadero, como el hermoso cerco de montañas que se asoma
sobre los muros, como el arroyo que acaricia torrencial las paredes del
monasterio. Su estruendo vale por la mejor música. Iván Rilski no vio estos
muros que levantaron la piedad y el patriotismo y ahora profana la curiosidad
turística, pero se admiró de estas cumbres, todavía con nieve, se dejó
acompañar, como yo, por el fragor cristalino de estas aguas.
Algo
me dicen, que no entiendo. O sí. De otro mundo llego a Rila, que mucho tiene de
bizantina Covadonga, y de pronto, junto al torrente, estoy en el centro del
mundo. Caen los imperios, a tierra vienen las más firmes torres, quedan en pie
los sueños de los hombres. Y los ríos que van a dar a la mar. “Iván Rilski,
cuando se apartó de la corte, no sabía que llevaba con él las semillas del
futuro”, leo en la guía. Toda historia es ficción, toda patria se hace con
sangre y con patrañas. Y por eso cierro los ojos, me desentiendo de la
solemnidad de estos muros, y escucho al impetuoso arroyo adolescente recitar a
Garcilaso: “Corrientes aguas, puras, cristalinas, / árboles que os estáis
mirando en ellas”. O a Quevedo: “Lo fugitivo permanece y dura”.
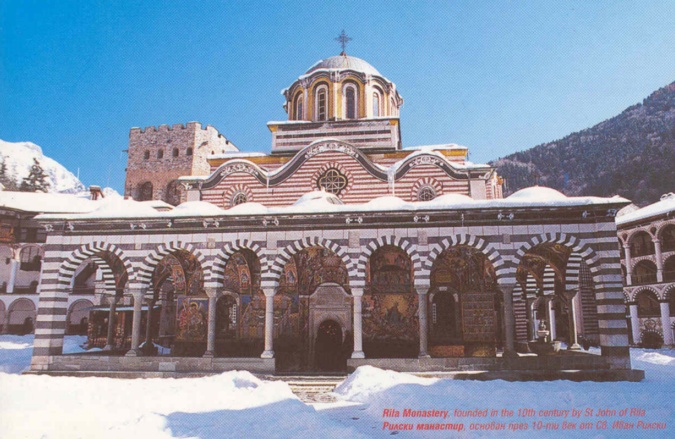
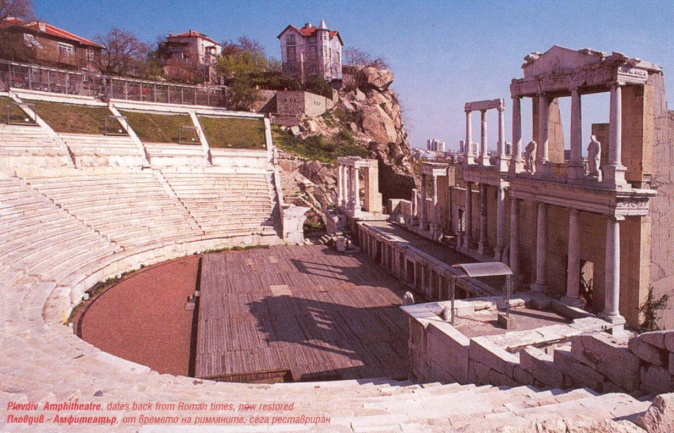



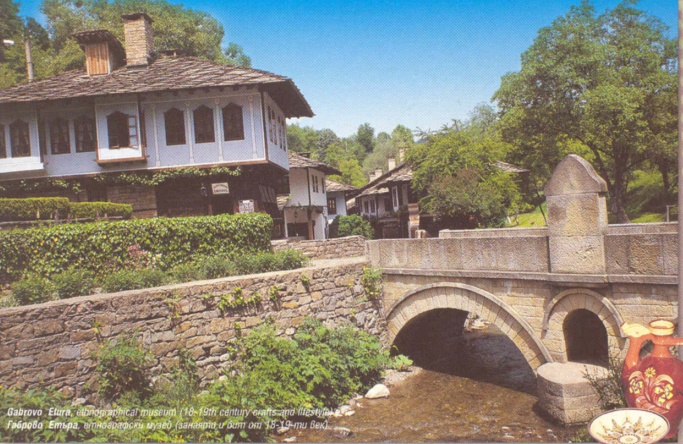






|