|
|
LA
NATURALIZACIÓN DEL HUMOR EN LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL (TAV): ¿TRADUCCIÓN O
ADAPTACIÓN?
EL CASO DE
LOS DOBLAJES DE GOMAESPUMA: ALI G
INDAHOUSE
Carla Botella
Tejera
(Universidad de Alicante)
Screen
Translation has become a very important field of study in these past years.
Humor transfer has always been a very difficult problem that translators have
to face really often. Although polemical and criticized by many experts, “domestication”
is one of the main techniques to try to solve this kind of problems, especially
in Screen Translation where words are subordinated to the image, and
translators cannot use notes. In this paper we are going to study the dubbing
process in Ali G Indahouse (2002) to show the advantages and disadvantages of domestication
as functional translation and a possibilty to transfer humor.
Key
Words: Screen translation, humour translation, domestication, dubbing
Desde hace unos años hemos venido
observando una nueva tendencia en los doblajes cinematográficos y televisivos.
En un primer momento, esta innovación se hacía patente en las series cómicas
norteamericanas pero, poco a poco, se ha ido extendiendo a los largometrajes.
La tendencia a la que nos estamos refiriendo es la preferencia de un doblaje
adaptado al humor del país receptor (naturalización), sobre todo en lo que se
refiere a los elementos culturales característicos, que serían los ECE[1]
(Franco, 1995) en el mundo de la imagen.
Al principio resultaba curioso
escuchar a Will Smith en El príncipe de
Bel-Air refiriéndose a María Teresa Campos o imitando a Chiquito de la
Calzada. Sin embargo, cada vez más, se utilizan este tipo de recursos en pro de
la risa fácil que no se produciría si se hablara de “Opra” o si se tradujeran
literalmente las rimas, chistes o juegos de palabras del original.
No tenemos más que observar el
rotundo fracaso en la taquilla de la película Austin Powers International Man of Mistery (Austin Powers: misterioso agente internacional, 1997), por ser un
doblaje fiel al original y a sus elementos culturales, y el éxito abrumador que
tuvieron la segunda (1999) y la tercera (2002) entrega de la misma, en las que
se apostó por un doblaje más cercano a la sociedad española, llegando incluso
uno de los personajes, supuestamente escocés en la versión original, a hablar
con la voz de Jesús Gil en la cinta doblada en nuestro país.
Este tipo de doblajes está tan en
boga, que se ha llegado a traspasar las fronteras (sobretraducción,
hipertraducción) incluyendo latiguillos y expresiones conocidas en nuestro país
(intertextos), que suelen utilizar los “dobladores” de las mismas diariamente.
Un ejemplo lo tenemos en Garfield,
(2004) cuyo doblaje realizado por el polifacético Carlos Latre incorpora
elementos de su humor y de los personajes a los que habitualmente imita. El dúo
cómico “Cruz y Raya” hizo lo propio en los de Shrek (2001) y Shrek 2 (2004). Por una parte, esta
opción supone un exitazo de taquilla, pero al mismo tiempo, recibe un gran
número de críticas.
Resulta especialmente curioso para
los traductores y amantes de la traducción atender a este fenómeno que, aunque
a algunos no nos guste especialmente, poco a poco se está imponiendo en las
comedias y películas de animación. Hace unas décadas los doblajes de este tipo
resultaban mucho más fieles al original. Hoy, por motivos comerciales, se
apuesta por la naturalización del humor. Ahora bien, ¿se puede considerar
traducción, o más bien ponernos del lado de los prescriptivistas para tacharlo
de adaptación, traición o aberración?
Objetivos del
estudio
El humor es un claro elemento de
inequivalencia interlingüística que utiliza referencias culturales, juegos de
palabras y otros recursos prácticamente imposibles de trasladar a la nueva
cultura meta. De hecho, se ha hablado en numerosas ocasiones de la imposibilidad
de traducirlo. Puesto que apostamos por la universalidad del mismo, aunque
tenga abundantes condicionantes sociales y culturales, estamos interesados en
descubrir mecanismos para su transvase a un nuevo polisistema. De ahí nuestro
interés por el reciente uso de la naturalización. Si además unimos el problema
de la traducción del humor a la subordinación a la imagen a la que nos aboca la
traducción audiovisual (TAV), todavía se complica más la tarea del traductor.
Nuestra intención es, por lo tanto,
estudiar los procedimientos que suelen llevarse a cabo en la naturalización del
humor y los resultados que se obtienen, en concreto en traducción audiovisual.
Para ello, partiremos de un corpus que previamente hemos elaborado con
fragmentos de la película Ali G Indahouse
(Ali G anda suelto, 2002) cuyo
doblaje en nuestro país fue llevado a cabo por el dúo cómico “Gomaespuma”.
Aunque muchas personas estén en contra de este tipo de doblajes, pretendemos
establecer algunas conclusiones que justifiquen el uso de la naturalización en
la traducción del humor por tratarse de traducción funcional.
LA
NATURALIZACIÓN
Cuando
hablamos del término “naturalización” nos referimos a una de las posibles
técnicas que puede adoptar el traductor al enfrentarse a un texto (sea escrito u
oral). Para Franco (1995) es uno de los posibles procesos de sustitución de los
ECE (elementos culturales específicos: “aquellos elementos textualmente
actualizados cuya función y connotaciones en un texto original TO impliquen un
problema de traducción en su transferencia a un texto terminal TT”). Mediante
la naturalización, “el ECE se percibe como culturalmente propio de los lectores
en LT”. Un ejemplo ilustrativo que propone el mismo Franco es, al encontrar la
frase “sell for a dime” traducir
“vender por cuatro duros” para que resulte culturalmente propio de los nuevos
receptores.
Hablar de la naturalización nos
remite irremediablemente a toda la historia de la Teoría de la Traducción ya
que, desde el principio, se ha hablado sobre el grado de literalidad de la
traducción y de si la traducción debe ser “source-oriented”
o “target-oriented”. Eugene Nida,
(1964) tenía en cuenta por primera vez al lector y distinguía entre
equivalencia dinámica y equivalencia formal. Para intentar definir lo que vamos
a entender por naturalización, debemos apoyarnos en el concepto de equivalencia
dinámica, es decir, no una equivalencia en la forma sino en el efecto que
produce tanto en el lector del TO como en el del TT. Se trata, de alguna
manera, de una adaptación total a la cultura receptora y, por lo tanto, no será
una traducción literal al pie de la letra. Por ello, se sacrificarán palabras,
expresiones, elementos culturales, nombres propios, topónimos y muchas otras
cosas del original, a favor de elementos que transmitan a los nuevos lectores
(espectadores en caso de la traducción audiovisual) las mismas sensaciones que
a los lectores originales. A partir de Nida, muchos otros autores han hablado
de conceptos similares, como la traducción funcional. Vermeer (1996) defendía
la finalidad como principio dominante de toda traslación (el escopo). La
Escuela Polisistémica, por su parte, promulgaba que hay que traducir en función
del polo de recepción, según las necesidades del polisistema meta. Venuti
(1995) incluso hablaba de la domestication
y de la transparencia necesaria para que una traducción se perciba como un
original. El caso contrario sería la foreignization.
A translated
text, wether prose or poetry, fiction or not fiction, is judged accepted by
most publishers, reviewers and readers when it reads fluently with the absence
of any linguistic or stylistic peculiarities makes it seem transparent, giving
the appearance that it reflects the foreign writer´s personality or intention
or the essential meaning of the foreign text –the appearance in other words-
that the translation is not in fact a translation, but the orininal. (Venuti,
1995)
La
naturalización y el humor en traducción audiovisual (TAV)
Lo primero que debemos tener claro es
que la traducción audiovisual (TAV) es aquella que opera simultáneamente a
través de dos canales de comunicación: el acústico y el visual. Será, por lo
tanto, aquella que se da en el caso del cine, vídeo, DVD… Se trata de una
traducción con mucha demanda ya que, se elija la modalidad que se elija, es
necesaria para que las producciones lleguen al resto del mundo. De sobra es
sabido que un traductor no sólo debe conocer un idioma, sino también las
características de la cultura hacia la que traduce. Y es que, a la hora de
traducir elementos como, por ejemplo, humorísticos, no bastará con conocer el
idioma de llegada, será necesario además saber adaptarla al tipo de humor de la
cultura de recepción.
El humor tiene un gran componente
social y cultural pero podemos afirmar que, en general, es universal. El mayor
o menor transvase hacia la nueva cultura receptora depende de los recursos
lingüísticos del traductor, en especial en campos como el audiovisual en los
que el traductor no puede hacer uso de glosas o notas a pie de página, y en los
que la imagen condiciona la traducción. Y es que, la imagen es intocable y por
eso el traductor tendrá que encontrar la manera de subordinarse a la misma.
The problem is
that the visual image is inviolable. Scenes cannot be re-shot for the sake of
confronting the new audience with familiar settings and stories. Apart from
cutting out scenes entirely, the only means of remolding is linguistic. (Whitman-Linsen
1992: 125-126)
Sabemos que las modalidades más
importantes de traducción audiovisual son el doblaje y la subtitulación. En el
caso de nuestro país, la modalidad que predomina es el doblaje que consiste en
“la traducción y ajuste de un guión de un texto audiovisual y la posterior
interpretación de esta traducción por parte de los actores, bajo la dirección del
director de doblaje y los consejos del asesor lingüístico, cuando esta figura
existe” (Chaume, 2004:32).
La subtitulación, por su parte,
introduce un texto en pantalla en el que se traduce casi simultáneamente lo que
los actores dicen. Así pues, por el canal visual se percibirán tanto la imagen
como dicho texto, y a través del auditivo recibiremos la versión original en la
que se rodó la película. Se trata también de traducción subordinada y, son
características destacadas en este procedimiento la síntesis, segmentación y
modificación del texto original.
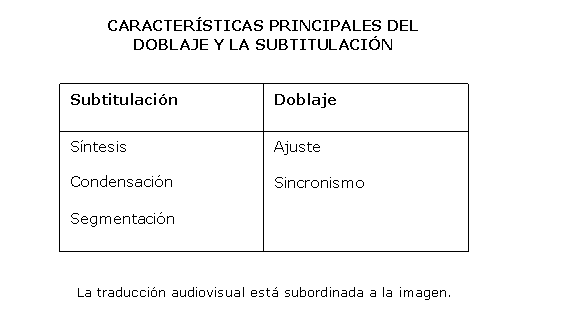
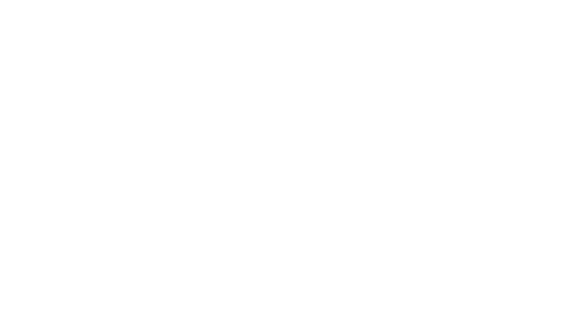
Hasta ahora se han llevado a cabo
diversos estudios y debates a escala internacional que buscaban encontrar el
procedimiento favorito y único. Hay defensores a ultranza del doblaje por la
mayor comprensión sin esfuerzo o la preservación de la lengua. Del mismo modo,
los hay que defienden la subtitulación para disfrutar de la lengua extranjera,
o de la interpretación de los actores originales, o desde el punto de vista
económico, por el coste infinitamente inferior (también se ve reducido el
tiempo del proceso) que supone este procedimiento (Chaume, 2004:59). En este
trabajo no pretendemos entrar en la búsqueda del que debe predominar pasando
por encima del otro. Estamos de acuerdo con Chaume (2004) en que se trata de un
falso debate, ya que las situaciones socioculturales de cada país determinan en
gran medida la elección de uno u otro sistema.
En España se prefiere el doblaje y
ese hecho es fundamental para la traducción del humor, ya que permite que el
que los nuevos receptores perciben les resulte cercano. Para la promoción de
muchas de estas películas humorísticas se está tendiendo en la actualidad a
buscar dobladores cómicos que adapten el guión una vez traducido, naturalizando
los elementos para que puedan triunfar en nuestro país. Esto se consigue en el
doblaje, ya que en subtitulado se produce el llamado gossiping effect o “efecto cotilla”, (Törnqvist, 1995) al tener
acceso al original a través del canal acústico, y a la versión traducida
mediante el visual. La libertad del traductor es menor, puesto que los
espectadores con conocimientos del idioma original podrían descubrir la
diferencia entre lo que escuchan y lo que leen.
Así pues, una subtitulación en la que se naturalizara no resultaría
adecuada. No hay más que comparar el doblaje y subtitulado de una misma
película cómica para descubrir que poco tienen que ver uno con otro y que, para
la subtitulación se prefiere una traducción mucho más fiel, recurriendo a la
“extranjerización”, mientras que la nueva banda sonora del doblaje permite
cambios más bruscos, apoyándose en la naturalización o “familiarización”. Sea
como fuere, son ya muchas las películas que están recurriendo a este tipo de
técnica que supone, además, un gran reclamo publicitario. El dúo radiofónico
“Gomaespuma” lleva algunos años encargándose de doblajes de películas en
nuestro país.
Los doblajes
de “Gomaespuma”: Ali G Indahouse
Los
cómicos “Gomaespuma” han llevado a cabo los doblajes de Pasta Gansa (Moneymania, 1989),
La espada mágica, en busca de Camelot
(The Magic Sword, Quest for Camelot,
1998), Chicken Run: evasión en la granja,
(Chicken Run, 2000) y Como perros y gatos (Cats and Dogs, 2001), Ali G Indahouse (Ali G anda suelto,
2002). El pasado año se estrenó la última película doblada por el dúo
radiofónico: Héroe a rayas (Racing Stripes, 2005) en la que ponen la voz a dos tábanos.
En
la mayoría de los casos jugaron con la naturalización del humor, es decir, se
les dio libertad para adaptar las palabras que el traductor había elegido,
puesto que se busca la funcionalidad (todas son películas cómicas, algunas de
animación y lo que prima es que el humor llegue a los nuevos receptores).
Este
tipo de doblajes suele dar lugar a críticas y alabanzas. El caso de Ali G Indahouse (2002), película cargada
de argot y de elementos culturales específicos como mecanismos de creación de
humor, reportó a los cómicos casi más críticas ya que, mientras algunos
admiraron el toque castizo que se le dio al personaje, otros protestaron al
considerar que se le había ridiculizado y que se habían eliminado todos los
rasgos que lo definían. Éste es, quizá, uno de los grandes peligros de la
naturalización como respuesta a los diferentes tipos de humor.
ANÁLISIS
Una vez extraídos algunos fragmentos
en los que hemos observado que el traductor (y los ajustadores) han optado por
la técnica de la naturalización, hemos observado algunas características
generales del proceso. Los datos que se ofrecen a continuación resumen los casos
en los que se ha recurrido a la naturalización del humor y los resultados que
se han obtenido.
Resultados
Principalmente hemos observado que se ha
recurrido a la naturalización para la traducción de:
-Nombres
propios
Alistair→ Ali José
En este ejemplo, se ha optado por cambiar el
nombre del personaje y darle un toque más castizo y dejar a un lado el nombre
del original. Conviene señalar, simplemente, que a pesar de que el nombre de
pila del personaje (Ali G) se conoce internacionalmente a partir de la pronunciación
inglesa, en el doblaje se pronuncia la letra “G” según la fonética española,
cosa que queda un poco extraña, ya que todo el mundo conoce al personaje por su
nombre tal y como se pronuncia en inglés.
-Topónimos
J´habite in Staines (el barrio de Londres de donde es el personaje)
Vengo de Lugo
De esta forma, se acerca más al personaje a la
cultura receptora, directamente pasa a ser español. Podía haberse mantenido el
nombre pero, se prefiere llevar al espectador a un terreno más cercano. Otro ejemplo
similar es la invención de un gentilicio español, aunque en el original no
aparecía: You´re so long and hard!
¡Puro acero toledano!
En el doblaje de Chicken Run (2002) podemos observar cómo recurren a la introducción
de topónimos españoles para compensar algunas pérdidas humorísticas. En este
ejemplo, sin tener relación con el original, utilizan el nombre de la ciudad
valenciana de Gandía: Yeah, of course they are. We
do all the work and he gets all the credit. But he does get all
the birds. He gets everything, pasa a “nosotros hacemos todo el trabajo y él se
compra un chalet en Gandía”.
-Referencias
culturales
a) personajes:
A: - We´ll be like
the A Team[2],
I *is BA Baracus
R: -I wanna be BA
Baracus
A: -Salvemos el Digimundo. Yo me pido Garurumón.
R: -Eh, Garurumón soy yo.
So just in case
I join Tupac and Biggie in that ghetto in the sky...
Y por si me reúno con Mufasa en el reino
del cielo…
Vemos que se han cambiado referencias culturales
para arrancar la risa a los nuevos espectadores y se ha jugado con una serie de
dibujos animados: Digimon y con
algunos personajes de la película El rey
León. Otros personajes de dibujos a los que se hace referencia son: Los Picapiedra, Los Simpsoms o Pocahontas. Estas referencias suenan más cercanas al público español
que no posee un gran conocimiento sobre música rap, como aparece en el segundo ejemplo. Otra muestra de
naturalización es, en este caso, en el modo de referirse a la policía, como
vemos a continuación:
Yo, yo G, it´s LAPD
Ey tío, al loro con la pasma.
The Feds
are coming and you don´t want to finish up inside.
Apretando, que vienen los maderos.
Otro recurso habitual pasa por introducir a
personajes españoles, aunque no sea necesario para compensar una pérdida de
humor puntual. Se trata, en todo caso, de un recurso de acercamiento general a
la nueva cultura receptora, que al no poder escuchar la banda sonora del
original, toma los diálogos y referencias como propios. Aquí vemos un ejemplo:
I is feeling
it, you rocking it?
I´m feeling it,
I´m checking it, I´m kissing it...
Me está viniendo, me está poniendo,
Iker Casillas, que maravilla, ¡toma pastilla!
De esta manera se salvan también los problemas
con la rima en –ing.
A lo largo de la película aparecen, además,
referencias al piloto Carlos Sainz como: Arranca,
por Dios, Carlos, parodiando una situación bastante conocida en nuestro
país vivida por él y su copiloto Luis Moya.
b) costumbres: Se ha tratado de naturalizar las
costumbres, alimentos, etc. característicos de cada sociedad. Un ejemplo es
sustituir cream cake por “bocata de
panceta” aunque no sea su traducción literal.
c) religión: Cuando hay alguna referencia que no
llega a la cultura meta, se ha optado por omitirla, recurriendo a refranes,
frases hechas, etc. Un ejemplo sería una referencia al judaísmo que se hace en
el original a Jah Ras Safari, Haile
Selassie (primer descendiente directo de David) que pasa en el doblaje a:
“Por Belcebú que la cojo, ojo por ojo”.
En general, al enfrentarse a referencias que
resultan opacas para la cultura meta, se buscan otras que suenen más naturales
al oído español. Si hay pérdida de la carga humorística, se recurre a la
compensación y se introducen otros elementos que resulten cómicos para los
nuevos espectadores, o a intertextos característicos de los humoristas, (no en
este doblaje pero sí en otros, por ejemplo el de Chicken Run), como es el uso de la palabra “lechón” de la que tanto
uso hacen en sus propios programas.
-Léxico
dialectal y argot: En este
punto, es difícil actuar cuando el original utiliza dialectos cuyo transvase
humorístico resulta prácticamente imposible. La película que estamos estudiando
es inglesa y destaca por el complicadísimo argot que en ella aparece. El
personaje de Ali G es británico, pero
utiliza una jerga que entremezcla elementos del Black English, del inglés jamaicano característico la cultura
rastafari, así como elementos dialectales y agramaticales que hacen ver la
pobreza de su nivel cultural (I *is got
millions. You *is much fitter than you look on *them coins...) Para conseguir un
efecto humorístico, en España se ha apostado por un español plagado de
referencias a los dibujos animados, que rebajan su nivel cultural, con un
marcado cheli (“mola mazo”, “pibita”, “menda”, “colega”, “coco”, “tope”, “al
loro”) y un léxico basado en el argot de los jóvenes (“guarri”, “domingas”,
“torti”, “chungo”, “mal rollo”…) que lo acerca más al nuevo polisistema. En
cuanto a los coloquialismos y frases hechas, también se ha buscado un toque
castizo y se ha recurrido a frases como: “llevarse la palma”, “no ser trigo
limpio”, “estar espeso”… Además, se utilizan comparaciones, que son un recurso
típico del humor español: “os temo más que a un nublado”, “eres más tonto que
un pez” o “estoy más parado que un avión de mármol”.
-Juegos de palabras: La traducción de los juegos de palabras requiere
un gran esfuerzo por parte del traductor. Rosa Rabadán (1991) dice que “cubren
un amplísimo espacio cuyos únicos límites son los que imponen las posibilidades
potenciales que ofrece el sistema” y Alexieva afirma que todas las lenguas son
capaces de producir juegos de palabras (1997: 137) en su búsqueda de una
sistematicidad para la locura del lenguaje. Y es que, aquél que se precie a
traducir pasajes humorísticos también “debe realizar un gran esfuerzo
imaginativo y poseer una creatividad especial así como una competencia
lingüística muy extensa”. (Agost, 1999: 108) Por lo tanto, los nuevos juegos de
palabras creados por el traductor serán muy importantes para el transvase de la
carga humorística. Un ejemplo de juego lo encontramos en:
P: -What do
you think about Bush?
A: -Me love bush.
Me love anything that gives foliage to the punnani area.
P: -¿Qué piensa sobre Bush?
A: -El bus mola. Vamos, es más económico
que el taxi y además, puedes arrimar la cebolleta.
En general, observamos un cambio en
el tipo de humor, siendo las referencias españolas más infantiles, y en
ocasiones escatológicas, por ser el tipo de humor que se prefiere en nuestro
país. En cuanto al difícil obstáculo del argot, se ha optado por reflejar la
pobreza cultural del personaje haciendo uso de variedades dialectales
españolas. Se recurre a las compensaciones, intertextos e introducción de
referencias propias de la nueva cultura utilizando generalmente la
naturalización del humor para acercarse a la nueva cultura meta. Veamos si este
uso se justifica o no.
VENTAJAS E
INCONVENIENTES DE LA NATURALIZACIÓN DEL HUMOR EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL
Después de haber estudiado el corpus
seleccionado, vamos a ver por qué motivos se justifica la naturalización como
procedimiento de traducción del humor, y las ventajas e inconvenientes que
encontramos.
Aunque en otros momentos e incluso
hoy en día esta opción se considera una aberración, si la estudiamos desde un
punto de vista traductológico y descriptivista, vemos que se justifica por una
serie de factores:
-La traducción es adaptada
normalmente por humoristas que entienden sobre el tema en cuestión. En el caso
de esta película, el dúo Gomaespuma, y en otras, como hemos visto, Cruz y Raya
o Carlos Latre.
-Este tipo de películas va dirigido a
un segmento del público que espera que el humor le sea cercano, recordemos que
se trata, por lo tanto, de traducción funcional. Cuando no es así, se producen
fracasos de taquilla como el que sufrió la primera parte de Austin Powers.
-Para llevar a cabo este proceso, nos
apoyamos en que la sociedad española prefiere el doblaje, y es que es gracias a
la existencia de esta nueva banda sonora que podemos naturalizar el humor.
Cuando la modalidad elegida es el subtitulado, se produce el “efecto cotilla” y
no se suele permitir, resultando la versión traducida mucho más cercana al
original.
-Se trata, además, de una cuestión de
puro marketing, ya que las distribuidoras promocionan la película como “doblada
por Gomaespuma”. La gente que va al cine a verla ya está esperando escuchar
intertextos y referencias al programa de estos humoristas. Así, se consigue que
a la gente que está interesada por algún personaje o tema, se le sumen los fans de Gomaespuma. En el caso de las
películas de animación se produce además otro fenómeno. Si pensamos en el caso
de Shrek 1 (2001) y Shrek 2 (2004), por ejemplo, descubrimos
que muchos de los personajes están doblados por actores famosos en EEUU: Mike
Myers, Eddy Murphy, Cameron Díaz… Con esta estrategia consiguen atraer a más
público a las grandes salas y, por otra parte, suelen hacer pequeños homenajes
cómicos mediante intertextos a alguna de sus películas. En el caso de Chicken Run (2002), Mel Gibson ponía la
voz del protagonista y la línea en la que dice: Freedom! (“Libertad”), no es más que una referencia a su personaje
en Braveheart (1995). En muchas
ocasiones, los humoristas que ponen sus voces en la versión española logran
salvar las referencias que quedan fuera de contexto para la nueva audiencia.
Sin
embargo, también hay algunas desventajas claras a la hora de utilizar la
naturalización en películas o series televisivas:
-Un segmento del público adora este
tipo de doblaje pero, otra gran parte del público y la crítica se opone al
mismo.
-Es una elección válida para el
doblaje, pero no suele aceptarse para el subtitulado, ya que como hemos visto,
los espectadores pueden percibir que lo que escuchan no tiene nada que ver con
lo que están leyendo. Así pues, siempre habría que realizar dos versiones muy
diferentes en la traducción de DVD.
-Por las referencias culturales y la
terminología que se emplea en el doblaje, se trata de un lenguaje efímero, que
arranca la carcajada ahora pero que no tendrá sentido dentro de algunos años en
los que quizás no se entenderán expresiones como “ahora vas y lo cascas” o “pecador
de la pradera”.
-Es difícil encontrar el límite para
que, al naturalizar los elementos característicos, los personajes no pierdan
aquellos detalles que les hacían especiales y se conviertan en personajes
tontos que ni siquiera produzcan gracia. El hecho de acercarlos a ellos y a las
situaciones a la nueva cultura, los aleja irremediablemente de la suya propia.
En el caso de Ali G, como hemos visto, se ha cambiado su nacionalidad, rasgos
dialectales, etc. hasta ridiculizarlo y convertirlo en alguien procedente de
Lugo cuyo argot cheli lo hace distanciarse totalmente de la idea original.
CONCLUSIONES
Así pues, vemos que la naturalización
se obtiene mediante:
-cambio del tipo de humor para acercarse al nuevo
público.
-cambio de las referencias culturales y
adaptación a las de la receptora.
Las compensaciones, intertextos, e
introducción de nuevos elementos y referencias ayudan a compensar las pérdidas
de la carga humorística. También se omiten referencias de la cultura original,
por no tener sentido para el nuevo polisistema. El tipo de humor cambia y se
convierte en propio de la cultura meta (comparaciones, etc).
La cuestión de la naturalización nos
transporta a la historia de la traducción. Muchos estudiosos han escrito sobre
la importancia del polo de recepción y de la traducción en función de los
receptores del nuevo polisistema, así como de la finalidad de la traducción.
Por lo tanto, se trata de sacrificar nombres, referencias culturales, argot,
juegos de palabras y demás ECE del original y de cambiarlos por elementos que
resultarían propios del nuevo público, para que no se pierda su función
humorística. Así pues, estemos más o menos a favor de esta técnica, se justifica
su uso porque hablamos de traducción funcional. Se trata de una opción muy de
moda en la actualidad. Lógicamente, se trata de una posibilidad sólo si la
contemplamos desde un punto de vista descriptivista, porque podremos
hablar de traducción audiovisual. El concepto de adaptación con respecto a la
modalidad audiovisual se considerará como:
- la adaptación de guiones cinematográficos,
novelas, cuentos, etc. para llevarlos a la gran pantalla.
- los procesos de adaptación a una determinada
sociedad, factores económicos, culturales, etc. que desde una perspectiva
descriptivista, son necesarios a la hora de enfrentarse a una traducción de
cualquier tipo. Es decir, como una estrategia de traducción.
Aunque hayamos justificado su uso por
ser una traducción funcional y pueda estudiarse desde una perspectiva
descriptivista, el traductor y los ajustadores deben ser prudentes y no rebasar
la línea que llegue a caricaturizar y alejar a los personajes y las historias
hasta el punto de resultar ridículas y absurdas.
BIBLIOGRAFÍA
Manuales
-AGOST, ROSA. 1999. Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes. Barcelona: Ariel.
-ALEXIEVA, BISTRA. 1997. “There Must Be Some System in This Madness” en DIRK DELABASTITA (ed)
1997. Essays on Punning and Translation.
-CANO, JUAN LUIS Y GUILLERMO FÉSSER. 2001. 20
años de Gomaespuma. Madrid: Aguilar.
-CHAUME VARELA, FREDERIC. 2004. Cine y traducción. Madrid: Cátedra.
-DÍAZ-CINTAS, JORGE. 2003. Teoría y práctica de la subtitulación. Barcelona: Ariel cine.
-FRANCO AIXELÁ. JAVIER. 1995. Los elementos culturales específicos (ECE) en traducción
inglés-español. Alicante: Memoria de Licenciatura, Departamento de
Filología inglesa.
-HERMANS, THEO. 1999. Translation in Systems. Descriptive and System-oriented
Approaches Explained. Manchester:
St. Jerome.
-MARTÍNEZ MÁRQUEZ, JOSÉ RAMÓN. 1993. El tocho cheli: diccionario de jergas,
germanías y jerigonzas. Madrid: El Papagayo.
-NIDA, EUGENE A. 1964. Toward a Science of Translating. Leiden:
Brill
-RABADÁN ÁLVAREZ, ROSA. 1991. Equivalencia y traducción. León:
Universidad de León.
-REISS, KATHERINA Y HANS J. VERMEER. 1996. Fundamentos
para una teoría funcional de la traducción. Madrid: Akal.
-RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FÉLIX. 2002. El lenguaje de los jóvenes. Barcelona:
Ariel.
-SANDERSON PASTOR, JOHN DOUGLAS. 2001. ¿Doble o nada? Alicante: Universidad de
Alicante.
-TÖRNQVIST, EGIL. 1995. “Fixed
pictures, changing words. Subtitling and dubbing the film Babettes Gaestebud”. En TijdSchrift voor Skandinavistick. 16 (1). Pp.: 47-64.
-TORRE, ESTEBAN. 1994. Teoría de la traducción literaria. Madrid: Síntesis S.A.
-VENUTI, LAWRENCE. 1995. The Translator´s
Iinvisibility: A History of Translation. Londres: Routledge.
Páginas web