|
|
PROBABILIDAD Y ALEATORIEDAD EN LA SINTAGMACIÓN
TEXTUAL: TEORÍA DE JUEGOS COOPERATIVOS EN LA FORMACIÓN DE LEXICALIZACIONES[1]
Manuel García Pérez
Todo estudio del discurso es un estudio de la
significación y, desde una perspectiva fenomenalista,
es una descripción del horizonte de referentes que articula nuestra percepción
sensorial. El discurso descriptivo, como modalidad textual autónoma e
interdependiente de otras formas discursivas como la exposición o la narración,
presupone una apertura investigadora a un fenómeno semántico básico para
comprender la operatividad de los significados dentro del proceso comunicativo:
la intensión.
Es claro que
la construcción del sentido es la expansión sintáctica de una serie de órdenes
referenciales articulados en el discurso; esta expansión no es azarosa, sino
que está predeterminada por la duración de los periodos sintácticos y por su
contextualización en el seno de las coordenadas espacio-temporales o modalizadoras en las que se desarrolla. La morfología y la
actualización sintagmática de los órdenes referenciales que interactúan en el
texto tienden a la monosemización de las diferentes
unidades sistemáticas topologizadas y cuyo semismo reduce no sólo el contexto comunicativo sino
también el incremento significante que condiciona la duración de los periodos
sintácticos.
A partir de esta noción de la intensionalidad, es lícito que, en la exégesis del proceso
de monosemización, el análisis matemático ratifique
la estabilidad operativa de una serie de intercambios que se producen entre las
diferentes unidades topologizadas en función de ese
incremento significante y de la modalización referencial del sentido
comunicativo que, en última instancia, se persigue.
Las
unidades sintagmatizadas en cualquier discurso
arguyen una única realidad textual entre diversas posibilidades o permutaciones
que subyacen en el sistema. A partir de dos directrices metodológicas
fundamentales, pertenecientes al ámbito de la Econometría, se hace factible la
posibilidad de reconocer el funcionamiento intrasistémico
de los semas en su continua interrelación con el
resto de valores semánticos a lo largo de la expansión de los enunciados: la
Teoría de Juegos Cooperativos y la Estadística Descriptiva.
Si
hemos formulado que el sistema lingüístico plantea un potencial de
posibilidades significativas para las unidades que se irá reduciendo por la
progresión remática de la materia significante y por
el significado operacional del contexto comunicativo, reconocemos, por tanto,
que la combinatoria sistémica deja de ser potencialidad (MÉRÖ, 2001: 45-47) una
vez que el discurso sintagmatizado está clausurado y
el transvase intersémico ha finalizado entre los
diversos enunciados. Toda probabilidad de actualización discursiva de las
unidades sistémicas en una prototípica textura descriptiva está dotada de las
siguientes características o propiedades[i]:
1. La probabilidad
de un suceso seguro equivale a una unidad, esto es, toda actualización
discursiva es una realización formal de muchas de las posibilidades que plantea
la propia virtualidad combinatoria que caracteriza la recurrencia lingüística
(R. ARDANUY ALBALAJAR y J. M. SÁNCHEZ SANTOS, 1995: 9-27; A. GARCÍA PÉREZ,
2001: 57).
2. La posibilidad de
un suceso imposible es nula. Cualquier actualización discursiva ficticia
permite la recombinación de situaciones inverosímiles o hipotéticas que, en
ningún caso, prevalecen en el mundo real, pero que son, operativamente, dentro
de la realidad textual, perfectamente significativas.[ii].
3. Si cierto suceso
aleatorio (C) es la suma de un
número finito de sucesos incompatibles o
diferentes, A1, A2,
A3,... An, que tienen la
posibilidad de sintagmación, su probabilidad existe y
vale la suma de las probabilidades de todos los sumandos o valores semánticos
que intervienen en la descripción del objeto semiotizado.
Cualquier propiedad significativa o expansiva que se fragua en cualquier
predicación sintagmática encierra la
selección específica de una probabilidad (P)[iii]
entre muchas de las que dispone la recurrencia sistémico-lingüística[iv].
En tal caso, toda estructura textual descriptiva, compuesta por sucesiones pantonímicas, [P (An)], textemas, párrafos o enunciados, es resultado de una
selección previa e insólita de una posibilidad entre muchas de las que dispone
el sistema funcional de nuestra lengua, precisamente por su recurrencia
(ANDERSON, 1985).
4. Los anteriores
presupuestos establecen, por tanto, que el sistema es un repertorio finito de
una gran variedad de posibilidades expresivas de naturaleza lingüística. La
actualización sintagmática implica una selección de posibilidades de
naturaleza pragmática con una
combinatoria de representaciones semánticas discretas. La especificidad de la
adecuación de los segmentos operativos en el discurso depende de la
intencionalidad comunicativa y del valor macrosocial
de los contenidos arbitrados en la consecución del sentido textual.
Antes de comprobar la selección
probabilística que se arbitra en toda expansión sintáctico-semántico del texto
descriptivo, comprobemos, desde un aproximación estadística, la recursividad
sistemática que nos ofrece la lengua a la hora de elaborar el discurso.
Fijémonos, por ejemplo, en el grado de frecuencia de los modificadores
adjetivales que se formalizan en el desarrollo temático-argumentativo de un
texto literario.
Sirva el modificador adjetival como
representación de la predicación sintagmática de propiedades remáticas que
ocurren dentro de toda progresión discursiva. La frecuencia de adjetivaciones
en la literatura decimonónica confirma la autosuficiencia funcional de la
descripción, especialmente, en el detallismo determinista de los espacios o en
la definición psicológica de los personajes. Procedemos a la identificación de
modificadores adjetivales especificativos en los diferentes párrafos del
Capítulo II de La de Bringas, de
Benito Pérez Galdós[v]:
1.
Identificamos el número de párrafos y el número de modificadores adjetivales de
cada uno de ellos: Pf1(14), Pf2(36), Pf3(1),
Pf4(2), Pf5(0),Pf6(4), Pf7(2), Pf8(3),
Pf9(3), Pf10(5), Pf11(2), Pf12(1),
Pf13(2), Pf14(2), Pf15(0),Pf16(3),
Pf17(2), Pf18(0), Pf19(2), Pf20(3),
Pf21(7), Pf22(1), Pf23(0), Pf24(0),
Pf25(0), Pf26(36).
2.
Procedemos a la elaboración de nuestra tabla de datos. En la primera columna,
colocamos los valores (el número de modificadores adjetivales específicos) y,
en la segunda, se sitúa el número de adjetivos por párrafo resultante de las
observaciones. Añadimos los datos de la frecuencia acumulada y de la frecuencia
relativa en la tercera y cuarta columnas, respectivamente.
|
xi |
Fi |
Ni |
fi |
|
0 |
6 |
6 |
0,230 |
|
1 |
3 |
9 |
0,115 |
|
2 |
7 |
16 |
0,269 |
|
3 |
4 |
20 |
0,153 |
|
4 |
1 |
21 |
0,038 |
|
5 |
1 |
22 |
0,038 |
|
7 |
1 |
23 |
0,038 |
|
14 |
1 |
24 |
0,038 |
|
36 |
2 |
26 |
0,076 |
|
|
26 |
|
|
3.
Comprobamos cuál es la cantidad media de modificadores adjetivales por párrafo.
La media aritmética nos permite obtener un índice representativo de la
frecuencia de adjetivos especificativos que constituye la textura descriptiva
de este capítulo:
|
xi |
Fi |
xi·Fi |
|
0 |
6 |
0 |
|
1 |
3 |
3 |
|
2 |
7 |
14 |
|
3 |
4 |
12 |
|
4 |
1 |
4 |
|
5 |
1 |
5 |
|
7 |
1 |
7 |
|
14 |
1 |
14 |
|
36 |
2 |
72 |
|
|
26 |
131 |
A continuación, dividimos el producto (131) por N (26), que
es el número de observaciones. Obtenemos así la media aritmética del número de
modificadores adjetivales por párrafo: M=5,038.
4. Para una mejor aproximación al estudio
probabilístico y estadístico de la textura descriptiva, la mediana nos revelará qué valor ocupa el lugar central de las
observaciones. Al dividir por 2, las observaciones, obtenemos el número impar
13. Por tanto, la mediana corresponde al valor situado en los puestos 13 y 14,
es decir, 2.
5.
Es importante que, entro de las medidas de dispersión, reconozcamos la varianza para saber si la dispersión
es muy alta entre las diferentes cualificaciones de los adjetivos de cada uno
de los párrafos. Lograremos especificar si la densidad de la textura adjetival
es lo suficientemente relevante para ratificar la suficiencia operativa de la
secuencialidad descriptiva dentro de la progresión narrativa de los contenidos:
|
xi |
x2
|
x2Fi
|
|
0 |
0 |
0 |
|
1 |
1 |
3 |
|
2 |
4 |
28 |
|
3 |
9 |
36 |
|
4 |
16 |
16 |
|
5 |
25 |
25 |
|
7 |
49 |
49 |
|
14 |
196 |
196 |
|
36 |
1296 |
2592 |
|
|
|
2945 |
La
varianza es la media aritmética del
resultado de la suma de los cuadrados:2945/26=113.26. La desviación típica es,
por tanto, la raíz cuadrada del valor anterior:9.37. Con la varianza medimos la
dispersión respecto a la media aritmética. La varianza y la desviación típica
dependen de la unidad de medida que se emplea para medir la variable. Para
tener una medida invariante respecto de la unidad de medida empleada, debemos
utilizar el coeficiente de variación: el cociente entre la desviación típica y
la media. CV= 9.37/5.038=1.86505.
A partir de estas operaciones matemáticas, conseguimos
evaluar la tendencia progresiva de la inclusión de adjetivos en determinados
tipos de textos, como es el caso de la narrativa decimonónica. El capítulo de
la novela galdosiana explora la recursividad de la adjetivación en cuanto que
la media aritmética y la mediana expresan un alto grado de frecuencia de
modificadores, posibilitando la homogeneidad estructural de la textura descriptiva.
La dispersión del coeficiente de variación está por debajo del 3; esto explica que la textura adjetival es
homogénea y no existe una gran dispersión dentro de las predicaciones. El
capítulo II, recordemos, se centra en la descripción del cenotafio que es el
celo de don Francisco de Bringas. El protagonista padece, incluso, ataques
epilépticos por su obsesión en el arte de conservación y recreación de este
objeto de culto, tan admirado en la época de la Restauración.
Los adjetivos actualizan la nomenclatura de las expansiones
y su alto grado de frecuencia en la
novela galdosina especifica que la adecuación de los objetos y los espacios al
texto es un recurso sintagmático rentable en la configuración discursivo-estética
de la literatura decimonónica. La estructuración de los espacios a través de la
definición de la forma expresada en los adjetivos especificativos y la
descripción de la complejidad psicológica de los caracteres sólo es factible a
través de la sintagmación de tópicos con sus proyecciones expansivas.
Por tanto, se comprende que, para la monosemización del
significado textual, se dispone de una estabilidad isosémica que permite la
aprehensión del sentido monosemizado hasta un determinado momento de la
lectura, que reactivará nuevos valores sémicos extranucleares: éstos influirán
en el sentido potencial intensionalizado hasta ese momento (T. ALBALADEJO
MAYORDOMO, 1986: 170).
Para una mejor comprensión de las interrelaciones sémicas,
las bases formativas de la teoría
macroeconómica de Nash[vi],
conocida como teoría del equilibrio, reconocen la complejidad
sistémico-funcional que opera en las expansiones descriptivas. El concepto de
“juego” formulado por Wittgenstein entiende que cualquier intercambio de
información procede de la propia lógica que tiene cada enunciado[vii]. Es interesante el uso metalingüístico que el
propio filósofo realiza en torno a la
función descriptiva del lenguaje como reflejo de la necesidad de autoanálisis
que el ser humano ha hecho desde el razonamiento deductivo; consolidar su
subsistencia aprehendiendo, desde la modalización, los valores
semántico-significativos de los objetos: “Piensa en cuántas cosas heterogéneas
se llaman “descripción”: descripción de la posición de un cuerpo por medio de
sus coordenadas; descripción de una expresión facial; descripción de una
sensación táctil; de un estado de ánimo. [...] Se
puede ciertamente sustituir la forma ordinaria de la pregunta por la de
constatación o la descripción: “Quiero saber si...” o “Estoy en duda sobre
si...” –pero con ello no se han aproximado mutuamente los diversos juegos de
lenguaje” (WITTGENSTEIN, 2002: 41).
A partir del segundo Wittgenstein, el lenguaje se aprende
actuando con las reglas sociales de su estructura; se interpreta así que toda
interacción comunicativa no responde a un modelo lingüístico común y exclusivo,
sino que las estrategias comunicativas de interpelación o de comprensión se
aprenden con el uso reiterativo del lenguaje. Desde esta concepción del juego
comunicativo, como una interacción de reglas lógicas que presentan usos del
lenguaje según la especificidad funcional de las condiciones que se desarrollan
en un contexto, sabemos que la fluctuación sistemático-discursiva de las
unidades lingüístico-discursivas en todos sus posibles niveles de jerarquización
es concebida como una constante estratégica que determina un perfil de
actuación por parte de los sujetos que intervienen en el acto de comunicación.
La teoría matemático-económica de juegos cooperativos,
esbozada por Newmann y Nash, confirma que la descripción de cualquier juego
debe incluir por lo menos a los jugadores, las estrategias y los pagos[viii]:
todos se conforman desde las acciones y desde la información aportada en la
negociación. Estos componentes se ubican también en el proceso lingüístico-discursivo;
su operatividad se basa en la distribución funcional de los participantes, en
la inversión de material significante y en un contexto que proporciona semas
extranucleares que modifican o recualifican la valencia sémico-textual de las unidades
topologizadas.
Definamos algunos de los aspectos matemático-económicos del
equilibrio de Nash (SOLYMOSI y RAGHAVAN, 2001: 177-185) que instrumentará
nuestra descripción funcional de la comprehensión sémica en algunas
lexicalizaciones:
1. La
teoría de Nash confirma que la mayor rentabilidad económica en un organigrama
no está en función del mayor beneficio de un componente, frente a la pérdida de los otros, sino en una
equipolente distribución en la que cada uno de los miembros gane, pero también
pierda en beneficio del otro.
2. Esta
interdependencia económica, que ha sido vital para la organización de los
mercados financieros, es similar a la reconstitución sémica que experimentan
las unidades topologizadas en el discurso. Por tanto, el perfil de estrategia adecuado para una
mejor funcionalidad competitiva de los participantes es la consolidación de un
juego cooperativo: un juego donde los jugadores realizan compromisos
obligatorios, a diferencia de un juego no cooperativo, donde existe un solo
ganador porque, precisamente, no hay compromisos obligatorios y pactados entre
los sujetos que intervienen.
3. Los
juegos cooperativos implican una negociación entre los participantes cuyas estrategias de intervención están
pactadas y donde la acción de pérdida de valores retributivos se compensa con
la ganancia de otros valores que ha perdido otro miembro durante la cooperación
del juego. Esta interacción de pérdida y retribución es correlativa entre todos
los miembros que participan en el juego económico. Así, el equilibrio consiste
en la repetición de una estrategia que se considera como la mejor táctica para
cada uno de los n jugadores que
participan en el juego[ix]:
s*= (s*1, ..., s*n ). Nash demuestra que, en todo juego
para varios participantes, existe una estrategia mixta que lleva consigo el
equilibrio económico de los valores (DAMME y WEIBULL, 1995: 18-40).
{Ai}¥i=1 = {A,Ø, Ø, ... }
La estrategia mixta permite que todos los
participantes que interactúan salgan satisfechos: si alguno altera su estrategia,
el equilibrio se rompe y la cooperación, consecuentemente, no existe (MÉRÖ,
2001; 112-113). La estrategia mixta introduce, además, una equipolencia
funcional de intervención activa por parte de todos los personajes: todos los
perfiles de estrategia interactúan, sabiendo de antemano las previsiones
estratégicas del otro jugador. A partir
de la configuración de este perfil estratégico cooperativo que extraemos del
equilibrio Nash, comprobamos su operatividad en las lexicalizaciones de algunas
unidades discursivas.
Obsérvese el siguiente texto,
“Discrepancias matrimoniales”, de Juan de Mal Lara[x],
en el que demostraremos la regularidad cooperativa que se establece en el
transvase de la extensionalidad a la intensionalidad del sentido textual:
“Trataban
dos (marido y mujer) a la mesa si sería bueno criar una cabra, y trayendo
razones la mujer que sería bueno y él que no, porque, si pare, el cabrito se
saldrá de casa o saltaría por los tejados; el uno decía que con cerrar la
puerta estaba remediado; el otro que no había de estar la puerta cerrada ni con
tanto cuidado.
Fue
tanta la alteración y el enojo que vino de palabra en palabra: Si puede, mas no
puede; en si se irá por los tejados, el daño que hará quebrando las tejas. De
tal manera que (a las voces que daba n sobre: “Ya me paresce que lo veo ir,
corre, muchacho, por allí, abaja por allí”) acudió el vecino paredaño y
preguntando lo que era y sabido, con gran risa les dijo:
-¿Aún no es parida la
cabra, ya el cabrito se desmanda?”
Por ejemplo, nos disponemos al análisis de la
intensionalización de una de las unidades topologizadas en el discurso; su
lexicalización textual en nada se corresponde con otros significados que la
recursividad discursiva ha lexicalizado con el devenir. El texto acotado se
inicia con la topologización discursiva del verbo /tratar/: su predicatividad
puede aludir a la acción de manejar un instrumento, gestionar o disponer de
algún negocio, relacionarse con individuo o tener relaciones amorosas. En el
texto, la denotación expresa la posibilidad de gestionar un negocio
desafortunado. Un matrimonio discute por las posibles diabluras de un cabrito
que está todavía por nacer, si bien ni siquiera han adquirido todavía la cabra
que ha de parirlo.
El texto presenta una estructura analizante y, desde el punto
de vista lógico-argumentativo, deductiva, ya que, a partir de la presuposción
de la adquisición de la cabra, parten
los siguientes axiomas: nacimiento del
cabrito, posibles travesuras del cabrito y afectación a la comunidad. El último enunciado coincide con la segunda
pausa demarcativa y con la introdución de un patrón textual dialógico; se
adscribe a una mutación, pues la inclusión de este enunciado revoca todo el
contenido proposicional anterior, basado en isosemias como la hipótesis o el
rango de probabilidad de consecución del acto: “-¿Aún no es parida la cabra, ya el cabrito se desmanda?”.
Obsérvese, desde el punto vista pragmático, que el primer
enunciado (fr.1) presenta la distribución personal que compete al desarrollo
del conflicto temático del relato:“Trataban
dos (marido y mujer) a la mesa si sería bueno criar una cabra, y trayendo
razones la mujer que sería bueno y él que no, porque, si pare, el cabrito se
saldrá de casa o saltaría por los tejados [...]”.
La predicatividad del verbo en imperfectivo (trataban) plantea, a través de su
potencial sémico constitutivo de actancialidad, la incorporación de una serie
de ejecutores de la acción que el discurso en su progresión intensionaliza a
partir del distributivo numeral /dos/ . La especificación personal del numeral
se adscribe a la acción con sujeto sintáctico en la personalización de la
sustantividad que se emplea con /marido y mujer/. Tenemos, por tanto, una
acción estratégica de inserción o transacción sémica a partir del distributivo
que dota de sentido monosémico a /tratar/: un marido y una mujer piensan en
gestionar un negocio.
En la progresión remática, la inserción del circunstante a la mesa adscribe un rasgo distintivo
de topicidad no sólo a la predicactancialidad del verbo, sino también a la denotata de persona que monosemiza o
incorpora mayor especificación topológica al semismo de /matrimonio/. Ahora, el
lector lo asocia con casa,
produciéndose un cierre sémico-intensional que alude a la espacialidad. Esta
alusividad sémico-intensional al circunstante que predica el sintagma a la mesa sólo es factible a partir de
la inclusión predicativa de la verbalidad en la unidad sistémico-discursiva
/tratar/[xi].
Así, se dispone de una omisión topológica de unidades sistemáticas alusivas a otros ámbitos de la espacialidad
más extensionales cuando el verbo /tratar/ sostiene frecuentes lexicalizaciones
subordinadas al circunstante mesa.
Tenemos, por tanto, tres inserciones sémicas o transacciones correlativas en
función de la progresión textual que podemos establecer en el siguiente
organigrama.
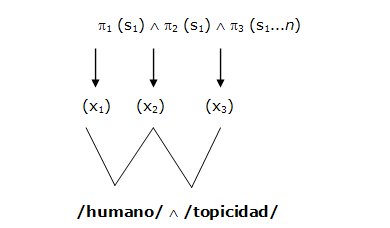
Estas transacciones, sin embargo, no están exentas de la
recualificación sémica de otros rasgos distintivos como /marital/ en el caso de
mujer, donde el valor de /femenino/
incorpora un sema distintivo nuevo, ocasionado por la fluctuación significativa
del sustantivo anafórico marido. En
la misma operatividad correlativa, el verbo predicativo, además de incorporar
valores sémicos de topicidad y de distribución personal, añade una
especificidad intensional a través de la subordinada sustantiva de
predicatividad hipotética que determina el valor contextual del verbo trataban:

Se seleccionan siempre las transacciones, omisiones y
recualificaciones más relevantes, pues la complejidad multiorganizativa y plurifuncional
de las interrelaciones sémicas es tal que, al mismo tiempo que se producen
estos pagos reseñados entre la participación cooperativa de la virtualidad
sistémica de las unidades y la topologización discursiva, se transfieren y se
recualifican rasgos distintivos formales
que afectan a la cohesión formal de las unidades (concordancia entre género y
número, pronominalización verbal, etc...).
La inclusión del valor hipotético de la conjunción si permite la valoración apreciativa de
la adverbialización adjetival, denotando semas en torno a la subjetividad del
juicio de trataban mujer y marido que
concluyen en la ejecución de un logro de consecuencias insospechadas, esto es,
la significación que aporta el semismo significativo de la predicación del verbo
criar, que actualiza su sema
distintivo de /animal/ cuando se topologiza cabra.
Se produce a la vez la omisión del sema distintivo p /humano/, pues el
negocio que marido y mujer proponen consiste en criar una cabra, no en
interaccionar con un individuo. Por tanto, la lexicalización va añadiendo
intensionalidad según avanzamos en nuestra lectura.
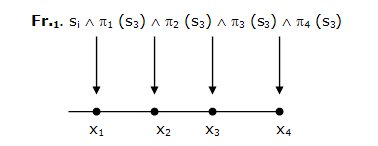
La línea de tiempo, para este juego estratégico mixto de
valores sémicos, representa que, en el caso de la predicatividad del verbo
/tratar/, en x1, el contexto selecciona una unidad
sistemático-funcional que se topologiza
en el discurso. El sujeto, emisor o receptor, ofrece otra unidad secuencial
que produce transacciones a los semas
distintivos de la predicatividad de esa unidad (x2). A partir de
este momento, en la cadena sintagmático-discursiva, se aceptan[xii]
o se rechazan los diferentes semas distintivos de la unidad que, a continuación
(x3+x4), revelará con más o menos acierto de probabilidad
en las previsiones contextuales que el horizonte de expectativas reinicie.
Toda esta transacción sémica posibilita que el verbo tratar añada un valor metasémico,
circunscrito al texto, resultante de la recualificación de su sema sistemático
más operante, /gestionar un negocio/. Tenemos así una selección única entre una
posible serie de lexicalizaciones en torno a la topologización del verbo
predicativo trataban: /manejar
algo/, /comunicar o relacionarse con
alguien/, /dilucidar un hecho/, /proceder bien o mal/, /dar un título/ o /tener
relaciones amorosas/.
De las posibles lexicalizaciones que se presentan a
continuación, la actualización discursiva del verbo tratar se adscribe al
sentido global del texto, aludiendo al
sema contextual /gestionar un negocio/.
Sin embargo, la situación de los actantes, la tipología del
objeto o el semismo de los conectores y operadores modales son propiedades
específicas de cada texto que determinan la intensionalización o monosemización
del sentido. Adscribiríamos la lexicalización discursiva intertextual, que es
/gestionar un negocio/ pero, en el relato, el verbo predicativo expresa un
sentido unívoco y exclusivo, no intuible
en otros contextos discursivos posiblemente, /gestionar la compra y crianza de
una cabra/. La complementación argumental de la acción verbal y el contexto
semántico-discursivo del resto de unidades facilita la adquisición de nuevos
pagos en la expansión predicativa del discurso y en la reinterpretación del
verbo tratar que, en este fragmento,
adquiere una lexicalización irrevocable condicionada por todos los aspectos
microestructurales y extralingüíusticos comentados: “Trataban dos (marido y mujer) a la mesa si sería bueno criar una
cabra, y trayendo razones la mujer que sería bueno y él que no [...]”.
Se
construyen así las estrategias de comprensión de naturaleza probabilística y
potencial de los diferentes segmentos que conducen a la identificación plena
del referente[xiii], a
la conexión entre competencia comprensiva y mundo textual, y a la coherencia
del sentido de la macroestructura[xiv].
Un acto de habla específico ha sido previamente un texto en potencia donde
diferentes reglas de inversión económica han operado en función de la
intencionalidad y la contextualización. El logro del sentido último del
discurso es un juego de posibilidades significativas por actualizar.
Se
deduce, por tanto, que el paradigma metodológico de la Lingüística Textual
exige la especificidad del mecanismo pragmático de la producción y
comprensión como un proceso interactivo
y matemático de identidad referencial e indisociable del contexto sociocultural
en el que se ubica el nivel competitivo comunicativo de los individuos.
BIBLIOGRAFÍA
-
Albaladejo
Mayordomo, T. (1986), “La organización de mundos en el texto narrativo.
Análisis de un cuento de El Conde Lucanor”, en Revista
de Literatura, 48, 95, págs. 5-18.
-
-
Ardanuy Albajar, R. y Sánchez Santos, J. M. (1995), Introducción al Análisis Combinatorio,
Salamanca, Hespérides.
-
Aristóteles (2001), Retórica,
Madrid, Alianza.
-
Ayer, A. J.
(1970), Language, truth and logic,
-
Beaugrande, R. A. y Dressler, W.U. (1997), Introducción a la lingüística del texto,
Ariel, Barcelona.
-
Clausner, T. C. y Croft, W. (1999), “Domain and image schemas”, en Cognitive Linguistics 10-1, págs. 1-31.
-
Damme, E. van y Weibull, J. W. (1995), “Equilibrium in Strategic
Interaction: The Contributions of John C. Harsanyi,
John F. Nash and Reinhard Selten”,
en Scandinavian Journal of Economics
97 (1), págs. 15-40.
-
Doležel, L. (1999), Heterocósmica. Ficción y mundos posibles, Madrid,
Arco/Libros.
-
Fierke, K. M. y Nicholson, M.
(2001), “Divided by a Common Language: Formal and Constructivist Approaches to
Games”, en Global Society, vol. 15,
1, págs. 7-25.
-
García Pérez,
A. (2001), Estadística aplicada:
conceptos básicos, Madrid, UNED.
-
Holton, D.
(2001), “On the importance of mathematical play”, en International Journal of Educational Scientific Technology, vol.
32, 3, págs. 401-415.
-
Lang, M. F. (1997),
Formación de palabras en español.
Morfología de palabras en español. Morfología derivativa productiva en el
léxico moderno, Madrid, Cátedra.
-
Méro, L. (2001), Los azares de la razón. Fragilidad humana,
cálculos morales y teoría de juegos, Barcelona, Paidós.
-
Moskowitz, G. (1993),
“Individual differences in social categorization: The influence of personal
need for structure on spontaneous trade inferences”, en Journal of Personality and Social Psychology, 65, págs. 132-142.
-
Neuberg, S. y Newsome,
J. (1993), “Personal need for structure. Individual differences in the desire
for simple structure”, en Journal of
Personality and Social Psychology, 65, págs.
113-121.
-
Rasmusen, E. (1996), Juegos e información. Una introducción a la
teoría de juegos, México, FCE.
-
Ríbnikov, K. (1988), Análisis Combinatorio, Moscú, Editorial Mir.
-
Smith, P. (2001), El caos. Una explicación a la teoría,
Madrid, Cambridge University
Press.
-
Solymosi, T. y Raghavan, T. E. S. (1999), “Assignment games with stable core”, en International Game Theory 30, págs. 177-185.
-
Stiers, P. (2000), “Meaning and the
Limit of the World in Wittgenstein´s Early and Later
Philosophy”, en Philosophical
Investigations, 23,3, págs. 193-217.
-
Williams, M.
(2000), “Wittgenstein and Davidson on the Sociality of Language”, en Journal of the Theory of Social Behaviour,
30,3, págs. 299-318.
-
Wittgenstein, L. (2002), Investigaciones filosóficas, Barcelona,
Crítica.
[1]
Resumen: Un análisis de la intensionalidad semántica del discurso ha de explicar el proceso
de monosemización que las diferentes lexicalizaciones
de las unidades discursivas producen desde su actualización sintagmática.
El incremento significante y la contextualización determinan la univocidad
semántica de las unidades desde el punto de vista de la producción y de
la recepción. Sin embargo, un estudio probabilístico
y econométrico puede facilitar, desde la Teoría de Juegos Cooperativos,
la serie de interrelaciones sémicas que desarrollan
los diferentes segmentos para lograr esa lexicalización discursiva. Al igual
que en los mercados financieros, es clara una interpretación matemática
de la rentabilidad económica de esta serie de transvases de semas
como pagos y pérdidas que se ajustan a las necesidades comunicativas del
emisor-receptor en función de las condiciones coyunturales del momento de
la enunciación-recepción. En nuestro artículo, la identificación de la complejidad
estructural de la adjetivación en un capítulo de una novela galdosiana,
La de Bringas,
y la lexicalización del verbo /tratar/ en un texto renacentista ofrecen
la posibilidad de comprobar la regularidad sistemática que opera en los
intercambios de semas dentro de la progresión
remática del discurso.
Palabras clave: pantónimo,
descripción, semas, Teoría de Juegos, Econometría,
probabilidad, lexicalización, intensionalidad,
estrategias y usos del lenguaje.
[i] Aclaremos que, en un orden matemático, la
probabilidad implica una tendencia y, como tal, un riesgo de inestabilidad que, según el
contexto, afecta a todo discurso ordinario o literario: “Es un hecho, empíricamente
comprobado, que la frecuencia relativa de un suceso tiende a estabilizarse
cuando la frecuencia total aumenta. [...]. Surge así el concepto frecuentista de la probabilidad de un suceso como un número
ideal al que converge su frecuencia relativa cuando la frecuencia total tiende
a infinito [...] si no existe un fundamento para preferir una entre varias
posibilidades, todas deben ser consideradas equiprobables.”
(Cf. A. GARCÍA PÉREZ, 2001: 57-58). Vid, HARRIS, 1987.
[ii] “No siendo uno, nada obsta por cierto que (haya
infinidad de cambios), por ejemplo que después de la traslación haya un cambio
de cualidad, y después de éste un aumento y después una generación; así pues,
siempre habrá cambio según el tiempo, pero no uno, porque no se da uno de todos
ellos. Así, para que haya uno (de un solo tipo), no es posible que un cambio
sea infinito según el tiempo a excepción de uno: éste sería la traslación
circular” (Cf. ARISTÓTELES, 2001:
161-162).
[iii] Es necesario subrayar que la hipótesis realizativa de la actualización de un potencial de usos
probables del discurso se relaciona con el análisis de la probabilidad
matemática, como cualquier sistema dinámico complejo; para un estudio
aproximativo de estos contenidos, vid,
ANDERSON, 1985; RÍBNIKOV, 1988.
[iv] Vid, SMITH,
2001: 120-121.
[v] Para el análisis estadístico de este capítulo,
seguimos la siguiente edición: Blanco, A. y Blanco Aguinaga, C. (eds.), La de Bringas, Madrid, Cátedra, 1985, págs.57-61.
[vi] La interrelación de disciplinas, dentro del
razonamiento lingüístico, incluye el propósito de anticipar claves de análisis
para conocer, desde la metacomunicación, el
funcionamiento indexical, semiótico y
neurofisiológico de fenómenos expansivos o discretos como la descripción: “ El
propósito de los modelos como instrumentos de estudio empírico es proporcionar
un metalenguaje para las descripciones. Lo que debe resaltarse, sin embargo, es
el hecho de que el encuentro entre un modelo abstracto y un texto concreto no
es una “aplicación” mecánica, su reiteración y reafirmación. [...], esta
confrontación es un procedimiento epistémico complejo que lleva no sólo a la
identificación de los constituyentes del texto en términos de modelo, sino que
lleva [...] al descubrimiento de sus relaciones, patrones, funciones y modificaciones
específicas dentro de la totalidad específica del texto.” (Cf. DOLEŽEL, 1999: 93) .
[vii] La teoría matemática de los juegos cooperativos
arranca de la concepción metafórica de Wittgenstein
en torno a la naturaleza del lenguaje ordinario y el lenguaje en su uso místico
o poético. En esa concepción, advertimos el concepto de “juego” como paráfrasis
de la diversidad de usos del lenguaje, donde cada enunciado obedece a su
estructura lógico-semántica particular y cuya transferencia sémica
e interdependencia sintáctica con otros enunciados depende de la
contextualización del discurso: “Podemos imaginarnos también que todo el
proceso del uso de las palabras [...] es
uno de esos juegos por medio de los cuales aprenden los niños su lengua
materna. Llamaré a estos juegos “juegos de lenguaje y hablaré a veces de un
lenguaje primitivo como un juego de lenguaje [...] Y los procesos para nombrar
las piedras y repetir las palabras dichas podían llamarse también juegos de
lenguaje. Piensa en muchos usos que se hacen de las palabras en juegos de
corro” (Cf. WITTGENSTEIN, 2002: 25).
El aprendizaje constructivo de los usos de la lengua pertenece a un intercambio
sémico entre la comunidad y la contingencia desde la
propia necesidad, desde la trascendencia o desde la accidentalidad con la que
ocurren los hechos: “Wittgenstein was
not undertaking an exploration of games per se. Rather he used
the game as a metaphor for exploring the nature of language. One key point is
that language uses is like making moves in a game, i.
e. language use is a form of action in itself that is dependent on rules for
its meaning”(Cf. FIERKE y NICHOLSON,
2001: 11). Vid, STIERS, 2000: 196;
HOLTON, 2001: 401-415.
[viii] Recordemos que la concepción del juego en Wittgenstein parte de la evidencia interactiva del juego de
la comprensión comunicativa. La normativización de las estructuras indica que
el estudio lingüístico no es un análisis particularizador
inmanentista de los enunciados, sino que interviene
la colectividad y la concepción arquetípica de la realidad que tiene ese grupo
(WILLIAMS, 2000: 300).
[ix] Desde un punto de vista macroeconómico, se define
el equilibrio en las transacciones comerciales como “estrategias que los
jugadores eligen al tratar de aumentar al máximo sus ganancias individuales, a
diferencia de los muchos perfiles de estrategia posibles que puedan obtenerse
eligiendo arbitrariamente una estrategia por cada jugador [...], en un modelo
de equilibrio general, un equilibrio es un conjunto de precios que resultan de
la conducta óptima del individuo en la economía. En la teoría de juegos, ese
conjunto de precios sería el resultado de equilibrio, pero el equilibrio
propiamente dicho sería el perfil de estrategia –las reglas individuales para
comprar y vender- que generó el resultado.” (Cf. RASMUSEN, 1996; 29). Vid,
FIERKE y NICHOLSON, 2001: 7-25.
[x] Citamos a través de la siguiente edición: Mal de
Lara, J. “Discrepancias matrimoniales”, en Navas López, F. y Soriano Palomo, E.
(2001), Cuentos del Siglo de Oro,
Madrid, Castalia, pág. 63.
[xi] Para un estudio de la las valencias sémicas de los distintos morfemas gramaticales, así como
para una revisión morfológica de los diferentes mecanismos de composición lexemática, vid, LANG, 1997.
[xii] Desde la Pragmática Textual, se entiende que la
aceptabilidad está relacionada con la progresión inferencial
del receptor atendiendo al curso de expectativas que traza el texto: “[...] una
serie de secuencias que constituyan un texto cohesionado y coherente es
aceptable para un determinado receptor si éste percibe que tiene alguna
relevancia, por ejemplo, porque le sirve para adquirir conocimientos nuevos o
porque le permite cooperar con su interlocutor en la consecución de una meta
discursiva determinada”. (Cf.
BEAUGRANDE y DRESSLER, 1997: 41).
[xiii] Existen estudios que postulan la necesidad de
estructurar nuestro mundo, no en función de un proceso de automatización
pasivo, sino que, a partir de las señales, que, progresivamente, recibimos,
nuestro mundo se hace más complejo cada vez, más intensional.
Al hacer esta valoración, sólo prestamos atención a personas y sucesos que nos
permiten categorizarlos, obviando u omitiendo otros
que, en realidad, superan nuestra capacidad sensorial y cognitiva (Vid, MOSKOWITZ, 1993; NEUBERG y NEWSOME,
1993; CLAUSNER y CROFT, 1999).
[xiv] Esa traslación probabilística de la funcionalidad
de la descripción, en la actualización sintagmática de diversos discursos,
implica la evolución simbólico-referencial de los procesos de semiotización, generándose nuevas motivaciones e intereses
extratextuales a partir del contexto empírico: “We have already remarked
that all questions of the
form, “What is the nature
of x?” are requests for a definition of a symbol in use, and that to
ask for a definition of a symbol x in use is to ask how the
sentences in wich x occurs are to be translated into equivalent sentences, which do not contain
x or any of its synonyms”
(Cf. AYER, 1970: 87-88).
|