|
|
CUESTIONES EN TORNO A LO
QUE DECIMOS CUANDO HABLAMOS *
Estanislao Ramón
Trives
(Universidad de Murcia)
RESUMEN:
En este trabajo asumimos que lo
que se dice exige su significante textual, que surge de los significantes verbales que se manifiestan en
el texto, en función del siempre renovado
orden intersubjetivo, contextual y cotextual, responsable de la
orientación integradora hacia el sentido
textual, en
función de la dinámica
merístico-holística de la condición humana. Las entidades lingüísticas,
que no precisan de espacio ni de tiempo ni del hablante
individual en el microuniverso del
sistema, se ven afectadas por esos componentes en el macrouniverso del discurso, en función
de la dialéctica topo-lógica del cuadrado
semiótico, (Greimas:1966), condicionado por la interiorización mental
de la estructura de las cosas, (F. Héritier:2009). Al hablar, se invita a pensar y se dice mucho menos de lo que se
implicita, urgidos por el macro silogismo de la convivencia.
PALABRAS
CLAVE:
Semántica,
Pragmalingüística, Sociosemiótica, Teoría cuántica, Lingüística del texto
ABSTRACT:
In this paper we accept that
all what we are saying requires its textual signifiant, that
arises from the verbal signifiants uttered in the text. This is required by the
alwyas new intersubjective, contextual and cotextual order, that has the
responsibility for the integrated orientation to the textual meaning, which
finally is required by the meristic and holistic dynamics of our
human condition. The linguistic entities are independent of the space, of the
time and of the individual speaking in the system's microuniverse, but
they are determinated by those parameters in the discourse's macrouniverse,
which is activated by the topo-logical dialectics of the semiotic
quadrate (Greimas:1966), in function of the mental impregnation of the
structure of the things, (F.Héritier:2009). When we are talking, we are
inviting to think and we are communicating much less of what we must leave
implicite, through the urgency of the macrosyllogism of our living together.
KEY WORDS:
Semantics, Pragmalinguistics, Sociosemiotics, Quantum theorie, Text
linguistics
1. Hablar
como producción
expresivo-comunicativa.
1.1. Mecanismos de puesta
en discurso.
1.2. Mecanismos de referenciación: lo endolingüístico y
lo exolingüístico en la lengua.
1.2.1. Mecanismos de modalización.
1.2.2. Mecanismos de actorialización.
1.2.3. Mecanismos de espacialización.
1.2.4. Mecanismos de temporalización.
1.2.5. Caracterización general de la producción textual.
1.3. Mecanismos holísticos.
1.3.1. Aspectos de macroestructuración utópica
convergente.
1.3.2. Aspectos de configuración significante o
superestructura utópica del texto.
1.4. Reglas para elaboración de textos.
2. Los textos como reproducción.
2.1. Reglas para la reproducción de textos.
2.2. La comprensión intuitivo-verbal.
3. Tipología
textual.
3.1. Tipología textual según la macro y la
superestructura.
3.1.1 .La configuración de los textos desde la temática, sintópica o sintemática.
3.1.2. La configuración de los
textos desde la forma macrosintagmática, diatópica o diatemática.
4. Sobre lo que decimos cuando hablamos.
El análisis de la operación verbal discursiva
puede ser abordado como producción expresivo-comunicativa o como reproducción o
recepción intuitivo-interpretativa, y todo ello en función de los tipos de
textos convocados por la competencia
textual del hablante en cada momento o situación dialógico-intersubjetiva de su
comportamiento verbal. Según cuál sea la perspectiva adoptada, obtendremos una
distinta pero complementaria visión de cómo es el comportamiento verbal.
1. Hablar como producción
expresivo-comunicativa.
Entendemos que todos los textos entrañan una determinada
manifestación o exteriorización verbal, expresión,
estén o no realizados en el marco de una planificación textual consciente e
intencionada, comunicación. Lo cual
hace ver que si bien todos los textos son expresión o performance verbal, no todos los textos son comunicados o expresiones
verbales intencionadas, y esto de modo consciente, inconsciente o
semi-inconsciente.
En el primer caso, en cierto modo, el hablante se topa con las palabras desde una
determinada presión emotivo-intelectiva
que alcanza a las palabras, que sólo a
posteriori son comunicativas, siquiera sea para el receptor potencial de
tales comportamientos verbales, en la medida en que puede entenderlos como
insultos, halagos, lamentos, poemas, etc., sin que medie en su producción
selección instrumental de las palabras al servicio de control conceptual
consciente alguno, ni de las palabras virtuales ni de sus potenciales
receptores, para no hablar de los textos oníricos, en los que se excluye por
principio cualquier instrumentación consciente de las palabras.
En el caso de los comunicados,
el hablante sí parte de las palabras y las utiliza al servicio de un
determinado planteamiento
cognitivo-praxiológico que consigue transmitir a determinados receptores o
grupos de receptores, en función de una cierta selección cognitivo-comunicativa previa.
1.1. Mecanismos de
puesta en discurso.
Existe una serie de mecanismos de enunciación discursiva o
mecanismos de puesta en discurso o mecanismo de discursivización o de puesta en discurso susceptibles de ser
estudiados como aspectos de la competencia
o intelligenza discursiva. Al reparar en ellos,
se puede observar cómo ante un texto no nos encontramos sólo con unidades de un
sistema lingüístico dado, neutral en cuanto a las exigencias o expectativas de
la intelligenza discursiva, que sin duda
interviene en cualquier comportamiento verbal.
Lo cual hace inevitable reparar en el interés que suscita el
estudio de la lengua desde la perspectiva discursivo-textual; como razón
explicativa o justificativa de la rica disponibilidad o virtualidades verbales
al servicio de las más diversas situaciones discursivas. La palabra hecha texto
pasa a formar parte inevitable de tres marcos sintagmáticos, en cuyo análisis,
desciframiento o explicación la lengua, siendo necesaria, no es suficiente. Me
refiero a los tres marcos sintagmáticos siguientes:
a. Sintagma situacional
enunciativo-discursivo. La palabra
hecha texto es puente real o virtual
entre hablantes, enunciador y enunciatario.
b. Sintagma contextual. La palabra hecha texto, en cuanto constructo
verbal, es puente relacional con respecto a otras realidades distintas del
texto, entidad respectiva o enlace espacio-temporal real o cosa verbal entre otras cosas, hechos o constructos.
c. Sintagma cotextual o
verbotextual. La palabra hecha
texto, en cuanto producto de la performance discursiva o actividad
verbal, es un funtivo de la función
sintagmática, en la que inevitablemente interviene como componente del decurso, en su desarrollo verbal o
despliegue topológico-discursivo entre
blancos o silencios o entre los
distintos segmentos verbales, con los que comparte una función sintagmática
concreta.
Todos los condicionamientos o circunstancias
sintagmático-discursivos, situacionales, contextuales y, obviamente, verbales o
cotextuales, tienen cabida dentro de la consideración del texto como actividad
expresivo-comunicativa: quién habla, con quién habla, por qué habla, para qué
habla, cómo habla, qué lengua habla,…→Lingüística
quántica.
En el texto, como actividad expresivo-comunicativa, se
produce, pues, una intersección entre los distintos marcos sintagmáticos o
macrosintagmáticos, contextual, enunciativo-situacional y discursivo-verbal,
con sus distintas variantes, que condensamos del siguiente modo:

Al analizar la actividad discursivo-verbal, descendiendo un
poco más en el análisis, nos encontramos con la necesidad de estudiar los
mecanismos de sintagmación suboracional, oracional y secuencial (o, si se
quiere, polioracional o interoracional). Observamos que la lengua dispone de
paradigmas sintagmáticos operativos, puesto que los paradigmas categoriales son
por su naturaleza inferiores en complejidad a los sintagmas de ellos
resultantes. La lengua dispone de paradigmas de nombres, de adjetivos... Cada
paradigma categorial tiene una nómina
de componentes-tipo en función de sus
marcas morfológicas, que desencadenan
determinadas propiedades virtuales de combinación sintagmático-discursiva.
A la hora de hablar, el hablante dinamiza los paradigmas
verbales, poniéndolos en funcionamiento unos respecto de otros y, por ese mismo
hecho, cada uno de los componentes de los sintagmas discursivos entran en complicidad
entre sí y se sopesan y evalúan las características compartidas de cada
componente, dado que la auténtica definición de las características
intuitivo-significativas de las entidades verbales de un paradigma no es otra
más precisa que la que recibe, al modo intuitivo del funcionamiento verbal, del
sintagma o sintagmas discursivos de los que forma o va formando parte.→ Lingüística de los Corpora.
De ese trabajo de evaluación surgen diversos tipos
sintagmáticos: sintagmas nominales -cuyo centro es el nombre-, sintagmas
verbales -en los que el verbo es el centro-, sintagmas enumerativo-discursivos nominales -en los que el centro sintagmático dominante no es
nombre alguno en particular, sino la convergencia
diatemática o metonímica de todos
ellos-, etc. Ante cualquier sintagma, por anticipación, consciente o inconsciente,
mental, observamos que no existe más posibilidad, a la hora de poner en
actividad los mecanismos de enunciación, que la materialización verbal de los
componentes sintagmáticos en torno al centro
o macrocentro sintagmático que intuimos o percibimos como dominante, ya sea
desde virtualidades sintagmático-sistemáticas -sintagmas nominales, verbales,
etc.-, ya sea desde las virtualidades sintagmático-discursivas -sintagmas
reiterativos, acumulativos, etc., metonímicos, en general, donde la previsión
sintagmático-sistemática se cerifica o pasa a segundo plano, y se potencia la
sintagmática discursiva propiamente dicha, que presupone la sistemática verbal,
para ir mucho más allá, produciendo todo efecto de sentidos textuales, mediante
mecanismos ajenos al sistema como la repetición enfática, la no identidad o
contradicción, la paradoja, la sinonimia de significantes dispares por una
suerte de cerificación de su significación sistemático-distintiva-.
En líneas generales, podemos decir que todo enunciado
presupone la enunciación de entidades verbales, sea cual sea la complejidad de
las unidades dispuestas en un texto,
que entraña un darse sintagmático de las
palabras, Da-sein verbal, debido a que el hablante ha intuido y expresado,
“seleccionado”, una serie de elementos de unos paradigmas verbales concretos,
que quedan sujetos, a su vez, a un determinado orden o espacialización
sintagmático-textual. La sintagmación es una operación subsecuente o
resultante de la enunciación verbal. Nuestras palabras son camino para
la convivencia, siempre en dialéctica interlocución intersubjetiva,
nunca nada concluso e incomunicable. Nuestra mente, que actúa a impulsos de su
energía vital, está en constante dinámica
merográfica y holográfica,
inmersa en un extraño bucle, en
palabras del físico Douglas R. Hofstadter (2008:431), «a mitad de camino entre
la inabarcable inmensidad cósmica del
espacio-tiempo y el incierto y misterioso
titilar de los cuantos, los seres humanos».
(Las cursivas son mías)
Todo sintagma debe ser contemplado en su naturaleza
funcional jerárquico-operativa entre los elementos o funtivos que lo integran como una función sintagmática dada. La lengua nos ofrece unos límites de
tolerancia en la combinación de unas unidades con otras. Esa combinatoria, estrictamente,
tanto en lo tipológico-sintagmático
como en lo sintagmático-ocurrencial dado,
no tiene más límites que los propios de lo decible, si bien, el comportamiento
verbal en cuanto fenómeno cultural compartido transmisible o comunicable,
presenta límites derivados de los hechos discursivos mismos, que, en su ir y
venir textual, configuran una especie de tipología
normativa o consuetudinaria, que,
en cierto modo, constriñen el comportamiento discursivo de los hablantes, hasta
el punto de que, cuando, pese a su flexibilidad, se sobrepasan esos límites normativo-consuetudinarios,
se tiene la sensación de toparse con algo inusual,
desautomatizador, en los términos de V. Sklovski. Lo cual, como ya he
señalado en otros lugares, dista mucho de tener que considerar dichos usos
discursivos como “desvíos”
sistemáticos, al margen de caracterización normativa alguna, como si se tratase
de un auténtico “cambio lingüístico”,
cuando, en realidad, no son más que usos
discursivos dentro de los límites de la sistemática lingüística, para no
hablar de los usos discursivos anómalos,
auténticos usos sistemático-desviacionistas. Pero en el caso de usos
discursivos no anómalos no es lícito hablar de desvíos del sistema sino con respecto a la norma discursiva compartida que emana de los hábitos o usos
discursivos, en la medida en que tales usos
desviacionistas no hacen sino contravenir la memoria colectiva producida por los hábitos o usos discursivos
consuetudinarios, si bien, insistimos, no contravienen expectativas o límites
de sistema o de lengua, sino únicamente los límites configurados por los
hábitos discursivos que se constituyen en norma
en relación con el comportamiento colectivo en torno a las virtualidades
designativo-discursivas.
Ahora bien, una cosa es lo que el hablante considera límite
usual, sociosemiótico o normativo, y
otra son los límites lingüísticos absolutos. La lengua es un “instrumento” que
se acomoda a la voluntad del hablante, y, justamente, cuando el hablante se
encuentra en situaciones donde, queriendo hallar originalidad o singularidad en
una expresión, resulta que el atenerse a los límites fijados, no tanto por los
usos discursivos habituales -lo que es más habitual-, sino por la sistemática
lingüística, por la lengua, le haría entrar en una sumisión expresivo-comunicativa
que se convertiría en obstáculo para sus fines discursivos, en estos casos el
hablante transgrede esos límites y obtiene sintagmas novedosos, que podemos
considerar agramaticales y que, sin embargo, nos proporcionan un plus significativo-textual.
Ese plus significativo puede ser debido a que un núcleo verbal aparezca
dominando sobre elementos adyacentes que se subordinan sintagmáticamente a él pero que hacen no esperable su sintagmación, su concordancia o
pertenencia a un mismo lugar sintagmático; en tal caso, el problema se centra
en la selección léxica practicada en los distintos sintagmas.
En el signema unamuniano Tu
pan hecho de aire está ya lludo encontramos una combinación léxica poco
frecuente, ya que se unen pan-aire,
cuando en realidad estamos habituados a otras combinaciones, pan-harina
o voz-aire, en una suerte de pinza conceptuoverbal que nos presenta
inédita una significación nueva, un nuevo
objeto, en oposición al pan real y
a la voz real, que no se acomoda a
nada concluso, sino que surge de los paradójicos límites o frontera en
la que anida una nueva cualidad delicadísima impregnada de belleza, el pan hecho de aire, la palabra Divina.
“Cada metáfora es el descubrimiento de
una ley del universo. Y, aun después de creada una metáfora, seguimos ignorando
su porqué. Sentimos simplemente una identidad, vivimos ejecutivamente el ser
ciprés-llama”, como tan certeramente hizo ver Ortega en el tomo I de sus
Obras Completas, pp. 672-
Otras veces las barreras verbales pueden ser saltadas
transgrediendo no los límites de combinatoria léxica, sino los morfológicos o
de constitución gramatical. Generalmente, se hace uso de este recurso cuando
existe en el hablante un intento o una necesidad de acomodarse a su necesidad
expresiva o intención comunicativa. Hablamos de los sintagmas truncados,
interrumpidos o incompletos, cuya expresión oral se produce dejando en
suspensión la oración mediante pausas significativo-textuales, reflejadas, en
el texto escrito, por los puntos suspensivos o equivalentes: Eso me lo vas a…
Los sintagmas pueden estar elaborados en torno a categorías
morfológicas fundamentales (sintagmas nominales o verbales) o pueden ser
sintagmas oracionales. En la sintagmación
discursiva convergen las cuestiones estrictamente lingüísticas con las
exigencias lógico-cognitivas que la actividad verbal, como todo comportamiento
humano, reclama para su existencia.
Un sintagma oracional se constituye por los núcleos verbales
en torno a un verbo, siempre que éste sea autónomo y no dependiente. Se suele
decir que la característica esencial del sintagma
oracional está representada por presentar una actualización predicativa nuclear, siendo toda
oración, en sí misma, un sintagma predicativo, en la medida en que se predica o
dice algo de alguien o de algo (lo que dista mucho de poderse identificar al
margen de toda una inferencia lógico-cognitiva).
Cabe poner en tela de juicio que sólo sean predicativos los
sintagmas verbales autónomos y no, por ejemplo, los sintagmas nominales
autónomos. La gramática, que ha estado al margen de lo textual, a la hora de
explicar la frase ha tenido que usar elementos cognitivos que dependen del analizador.
Quizá sea más conveniente comprender que, como cualquier núcleo significativo
lingüístico, el sintagma nominal tiene con respecto a la textualidad las mismas
propiedades que cualquier otro sintagma que aparezca en el mismo contexto. Así,
existe una idéntica condición textual (no significativa ni designativa) entre
“está lloviendo” y “lluvia” si se utilizan en una misma situación comunicativa
y con una idéntica intención.
El verbo es un
núcleo muy rico en morfología, precisamente porque con ello se adapta a las
necesidades enunciativo-discursivas modales y tempo-personales más variadas.
En cierto modo, el verbo funciona como el lugar de encuentro o camino
necesario, χρήοδε,
que hay que recorrer para comprender el papel o función actancial de cualquier
unidad relacionada o relacionable con el relator nuclear o verbal de una frase
dada, según se hace ver, tan prolija como acertadamente, en Verbe et Phrase, de Jean-Claude
Chevalier. En el microuniverso convocado por un relator verbal todas las
unidades que se relacionan con él ocupan un lugar respectivo distinto, que
entraña función actancial distinta, de unas unidades respecto de otras, con el
relator verbal o verbo como núcleo relatorial o punto de encuentro o
intersectivo de todos los actantes convocados por dicho núcleo relatorial o
verbal dominante, cuyo proceso se articula en los distintos actantes
convocados.
De cada actante podemos, desde una perspectiva meronímica, preguntar por su papel dentro del escenario
específico convocado por el verbo. Establecidas esas, por así decir, relaciones
del aire de familia más próximo o
específico, propias del régimen interno del núcleo relatorial verbal o verbo,
como, por caso, ocurre con la frase [JUAN
PUSO SU DINERO EN EL BANCO tres años, en su Ciudad, a las diez de la mañana y
con mucho sigilo], donde de cualquiera de los segmentos se puede
cuestionar, de una manera merística, partitiva, parcelaria o meronímica, su parte alícuota o
papel respecto de PUSO, siendo el
caso de que obtenemos respuestas satisfactorias a preguntas como (a), ¿Quién
puso su dinero en el banco?, o como (b),
¿Qué puso Juan en el banco?, y (c), ¿Dónde puso Juan su
dinero?. En tales roles queda, por así decir, distribuido el microuniverso convocado por el núcleo relatorial locativo PONER, donde tanto la fuente o motor del proceso traslativo como su objeto
y meta están indicados segmentalmente
o saturados actancialmente, desde una perspectiva
merística, en la medida en que, alícuotamente, todos participan del proceso, que precisa de
todos para su cabal despliegue como proceso actancial locativo.
Pero el enunciado presentado en su orden
lineal explícito y valorado desde su orden
estructural mental o subyacente, en los términos de L. Tesnière, desde la
que hemos llamado perspectiva meronímica, se sigue expandiendo como proceso vehicular de la relación actancial
organizado por JUAN--DINERO--BANCO en relación con su núcleo relatorial verbal
constituido por PONER, hacia
universos más complejos, donde la perspectiva respecto de PONER ya no se presenta como meronímica desde cada uno de sus
actantes, sino que se le considera como proceso total, ya desde una perspectiva
holonímica, donde se desarrollan funciones de marco con distinta incidencia
de abarque, puesto que (a',) tres años
forma el marco temporal del efecto de PONER
(dinero en el banco), mientras que (b'),
en su Ciudad, (c'), a las diez de la mañana, y (d'), con mucho sigilo, constituyen
el marco que, sucesivamente, va dando cuenta de (b'), dónde SE HIZO la
operación bancaria, (c'), a qué hora SE HIZO, y (d'), cómo SE HIZO la operación
bancaria. La perspectiva holística permite
descubrir nuevas relaciones, pero ya en el ámbito del marco, en el ámbito de lo
circunstancial.
Los conceptos de meristicidad (meríxw -dividir-) y holisticidad (̔όλος, -todo-), que se han mostrado como herramientas útiles para el
análisis metalingüístico, tanto en la sintaxis
nominal, [pars /
totum -vino/du vin//el vino/le vin-], como en la sintaxis verbal, [funtor(es) participante(s) o actante(s) / relator de
primer orden o de actancialización -{el
profesor puso el sombrero en la percha}- // funtor(es) englobante(s) o circunstante(s) / relator de segundo orden o
de circunstancialización -[[{el profesor puso el sombrero en la percha} en clase]-],
etc., cobran especial relieve al
incidir en la perspectiva textual, dado que, sin menoscabo de las
caracterizaciones realizadas en el marco de la gramática pre-estructural y
generativo-estructural, las entidades verbales adquieren una relevante
ubicación integradas en el seno de la textualidad.
Tradicionalmente, se ha estudiado el fenómeno oracional,
dividiéndolo en “oraciones simples”, subdivididas, a su vez, en “oraciones
simples por la naturaleza del predicado” y “oraciones simples según la actitud
del hablante”, y “oraciones compuestas”, subdivididas, por su parte, en
“coordinadas y subordinadas”. Las observaciones de destacados estructuralistas
como A. Martinet o E. Benveniste, sobre todo, explícitamente éste último, hacen
ver que, lingüísticamente, no es posible dar cuenta de la sintagmática
interoracional, al no disponer el sistema lingüístico de una “frasémica”, de modo similar a lo que
ocurre para los niveles inferiores a la frase
predicativa, nivel teleológico terminal de la sistemática verbal, hasta el
punto de que más allá de la frase, lingüísticamente, no hay más que problemas
cuantitativos, una frase o varias, sin pertinencia lingüística cualitativa
alguna, siendo los elementos verbales entre frases o, en su caso, sintagmas, operadores
de paso o transición hacia otras frases o sintagmas, en consonancia con la
caracterización de Martinet. Frecuentemente, en determinados planteamientos de
raigambre lógico-tradicional, se ha venido haciendo una equivalencia o analogía
entre la llamada “oración simple” y la llamada “oración compuesta por
subordinación” -dejando aparte las “coordinadas”, por su pluralidad, más acorde
con la autonomía suprasegmental y predicativo-significativa-, asimilándolas a
las funciones “sustantivas”, “adjetivas” y “adverbiales” en torno a la llamada
“frase u oración principal”, en la medida en que determinados nombres -en
cualquiera de sus funciones dentro del sintagma predicativo o frase- o el verbo
mismo, núcleo predicativo dominante, adquieren, respectivamente, expansiones o
caracterizaciones “adjetivas” y “sustantivas”/”adverbiales”, en torno al nombre
o verbo, respectivamente. Pero sobre estos planteamientos siempre se puede
aducir la perspectiva lingüística estricta que deja fuera de su sistemática la
posible “tipología oracional”, pues como muy acertadamente hace ver L.
Hjelmslev (1971:153), “la oración
principal (seleccionada) y la secundaria
(seleccionante) serán entonces no dos
tipos de oración, sino dos tipos de
“funciones de oración” o dos tipos de
variantes de la oración”
(Subrayado mío). Con lo cual estamos, con muy atinadas matizaciones, en los
planteamientos de una lingüística sistemático-funcional estricta, ya comentados
a propósito de Martinet y de Benveniste. Pero el saber lingüístico que penetra
la lingüística tradicional y llega a todos los hablantes, lingüistas y no
lingüistas, es consciente de que muchos aspectos dejados aparte por la
lingüística sistemática con todo rigor y coherencia, pero que la lingüística de
todos los tiempos ha percibido, como rasgos de interés, la tradicionalmente
llamada “actitud del hablante”, desencadenadora de construcciones
asertorio-declarativas, exhortativas, etc., amén de otras construcciones
secuenciales observadas en los tratados de retórica, como los silogismos, etc.,
han supuesto un reiterado impulso para
dar entrada a los estudios más integradores que los centrados estrictamente en
la “lengua”, sin llegar nunca al hablar o “condiciones de uso de las unidades
de la lengua”, desideratum alcanzable
en la perspectiva de los discípulos-editores del Curso de Lingüística General de F. de Saussure, o en la de nuestro
insigne Amado Alonso, en su prólogo a la edición de Losada del mencionado Curso, donde se propicia el estudio de
sintagmas secuenciales, elementos interoracionales, etc., retazos de operación
verbal o discurso, en consonancia con una tradición, nada ciega, que junto a la
unidad de la llamada oración simple,
ha venido hablando de la unidad de la oración
compuesta, bien que contraponiéndola, en distinta forma, como parataxis e hipotaxis, por ejemplo. Ese carácter unitario de la oración
compuesta hasta el punto de quererla asimilar a la oración simple, en su
resultado discursivo unitario, como auténtica y peculiar Gestalteinheit, y no una mera expansión cuantitativa, se ha ido
abriendo paso por doquier, pienso en
En efecto, la lengua dispone de elementos conectivos, que al
ser instrumentados para obtener un discurso dado, logran unidades de sentido indiscutibles, que merece la
pena comentar o explicar. Los sintagmas predicativos en torno a conexiones
conjuntivas forman unidades discursivas
incuestionables, organizando estructuras sintagmáticas o macrosintagmáticas
jerarquizadas en torno a los que en este ámbito no debemos considerar
únicamente como abridores de frase -en la perspectiva
lingüística estricta de A. Martinet-, sino como auténticos predicados o núcleos de
predicados de segundo orden, siendo así que la actualización
discursivo-textual alcanza a cualquier unidad verbal o grupo de unidades
verbales, y las características resultantes de la actualización de las virtualidades verbales son ajenas a la
lingüística estricta, independientemente de su complejidad verbal. En un
ejemplo como “le dieron buena nota ‘porque’ estudiaba mucho” se puede entender
que “porque” es el núcleo de un predicado de segundo orden. La resolución de
esta cuestión vendría a parafrasearse con
la oración siguiente: “el hecho de que estudiara mucho ‘causó’ el que le
dieran buena nota”. Estas transformaciones discursivas serían gratuitas, y no
plenamente legítimas, sin otra base cualitativa discursivo-textual o
cognitivo-textual, a la que vengo haciendo referencia. De esta forma, las
conjunciones funcionan no sólo como puro valor de interrelación de unas frases
con otras sino como auténticos núcleos predicativo-dominantes de segundo orden.
Existe una serie de planteamientos que pueden dar respuesta
a los problemas emanantes de la inferencia del hablante. Por otra parte, hay
que ver también problemas que tienen que ver con la isotopía y que se producen
en cada sintagmación: son los mecanismos de isosemización.
Cualquier palabra que forma parte de un sintagma tiene que
tener algo en común con el resto de palabras, de tal manera que todas ellas
tienen que ser isosémicas. La isosemia se puede fundamentar en el sistema mismo o desde el contexto o la
situación dialógica, pero siempre debe presidir el desarrollo textual. La
coherencia de un sintagma viene dada por la isosemia establecida entre sus
palabras. En caso de que no exista un buen control de la sintagmación
discursiva, se puede incurrir en textos incoherentes no intencionales,
textualmente incorrectos, cuando no absurdos, dado que no existe justificación
textual para la incoherencia no intencional.
1.1.
Mecanismos de referenciación: lo endolingüístico y lo exolingüístico en la
lengua.
Otros problemas que merece la pena estudiar son los de los
mecanismos de referenciación endo y exotáctica: la lengua posee mecanismos de
referenciación, los deícticos, que no identifican nada concreto
extralingüístico; el texto, en cambio, es el lugar donde el hablante obtiene la
rentabilidad de los mecanismos deícticos de la lengua. También se debe
reconocer la existencia de elementos intuitivo-significativo-referenciales o
genérico-simbólicos, lexemas, que significan
y designan el mundo, en sentido
genérico de conjunto de designata, y que esperan ser puestos en discurso, desde
su naturaleza intuitivo-significativa unitaria, bien para expresarnos verbalmente, bien para comunicar o referenciar nuestra experiencia o conceptualización de las
cosas extralingüísticas concretas, tanto mediante las palabras o
significados verbales cuyos significados/designata están lingüístico-referencialmente emparentados con los conceptos o datos
abstraídos del mundo extralingüístico concreto -discurso ortológico-ortonímico-, como mediante las palabras o significados
verbales con sus respectivos designata genérico-originarios, que no estando significativo-referencialmente
emparentados con los conceptos o datos abstraídos o intuidos -dado que
nuestro conocimiento de las cosas no se produce, reflexivoconceptualmente o
intuitivamente, sino desde nuestra sociosemiotización o instalación en un “cultural overlap” extraidiomático dado- del mundo extralingüístico concreto, real o ficcional, son tomados
como significantes
simbólico-referenciales del sentido discursivo resultante de la renovada
experiencia dialéctica ‘hombre<>mundo’ -discurso ortológico-metonímico/metafórico-.
Los mecanismos endotácticos guían al hablante en el flujo
discursivo, catafórica, anafórica y diafóricamente.
Los mecanismos exotácticos responden al ‘para qué’ de la
práctica del lenguaje. El hombre habla, en innumerables ocasiones, para
referirse al mundo y son los mecanismos exotácticos los que nos conducen a
aplicar nuestras unidades verbales a nuestra experiencia o conceptualización del
mundo extralingüístico. Mediante los mecanismos exotácticos la semántica
intensional se hace extensional.
En el texto se produce todo un proceso de identificación de
claves de lectura que están mucho más allá de las palabras y que son previas a
éstas. Cuando se dice -ya desde
Saussure- que la relación entre significante y significado es estable, esta
estabilidad se sigue manteniendo en el texto en tanto que producto resultativo.
Cada vez que se establece una relación directa entre el
significante y el significado de un texto, nos encontramos ante un texto
transparente o transitivo, que suele llamarse denotativo. Conforme se va
oscureciendo dicha relación, el texto se hace opaco e intransitivo, y podemos
hablar de textos connotativos.
La pretendida opacidad o transitividad de las unidades
verbales está fuera de lo que son problemas lingüísticos. Esas
caracterizaciones de textos no afectan internamente a la constitución de las
unidades verbales, lo cual no quiere decir que no sean un problema del
lenguaje.
Según Saussure, la lengua es lo constante y hace posible
que se den distintos tipos de lenguajes; los lenguajes son los fenómenos que
afectan a la comunicación y acarrean el comportamiento verbal en general:
|
L E N
G U A J E (S) |
||
|
|
LENGUA |
|
La transparencia u opacidad de los textos no pertenece a
la lengua, sino que es una característica que afecta a la capacidad
deíctico-referencial de las unidades lingüísticas. No afecta, por lo tanto, a
las unidades lingüísticas en su constitución interna, sino que las determina en
tanto que tendentes hacia el texto mismo. Por ello, debemos decir que la
opacidad o transparencia dependen del marco comunicativo, del contexto y de la
situación intersubjetiva o dialógica.
En el uso de los textos utilizamos las unidades lingüísticas
caracterizadas por un aspecto significante y otro significado, constituyendo
ambos una solidaridad, la cual no está desasida del mundo cultural en el que la
lengua es instrumento de comunicación Eso ha podido ser un espejismo inicial de
la lingüística saussureana.
Hay razones para
mantenernos en la inmanencia y prescindir de la manifestación textual misma. En
muchos tratados lingüísticos desde principios del siglo XX se ha venido
considerando que la lengua era un todo y que no necesitaba acudir a nada
externo a ella misma para obtener explicaciones. Los tratados de manifestación
expresiva o estilísticos fueron quedando más al margen.
Ahora bien, si la
inmanencia es necesaria para la manifestación, lo que no podemos pensar es que
una estructura del mundo previa a la cristalización de esa inmanencia, esté
totalmente desconectada de esa inmanencia, porque en ese caso la manifestación
no serviría para orientarnos en el mundo. La cobertura textual, el contexto
cultural, no es ajena a la constitución interna de la lengua ni a su
comportamiento verbal. Sin la urgencia comunicativa mal podríamos tener ni
lengua ni comunicación lingüística.
Se puede pensar que
ha operado y opera en el comportamiento humano el principio del mínimo
esfuerzo: si podemos comunicar sin palabras no las usamos; si tenemos urgencia
comunicativa echamos mano de las posibilidades de comunicación de todo tipo. Y
es que la necesidad genera el órgano.
Pero el sistema de
comunicación no es ajeno al mundo humano que ha generado esa urgencia
comunicativa. El mundo cultural de cualquier lengua preside la constitución
interna de esa lengua y la utilización de la misma en los distintos textos, en
los distintos momentos de la comunicación. La lengua está en constante
dialéctica con el mundo, que la hace ser y que la hace mantenerse, y por eso la
lengua también se modifica con el tiempo.
La pretendida
inmanencia, al margen de la aplicación deíctico referencial de las unidades
verbales, sólo lo es en un sentido concreto, pero no puede apartarse de ser
algo con una referencialidad abstracta o genérica.
Recordando el planteamiento de Heger conforme a su
trapecio, nos encontramos con que, pese a que la inmanencia ha presidido gran
parte de la producción lingüística, por parte de la psicolingüística se ha
mantenido una segunda relación; se ha mantenido vivo el sentido del ámbito
simbólico-referencial de las unidades lingüísticas por la parte del
significado. Por esa vía psicolingüística, que podemos ver en el triángulo de
Ogden y Richards, se ha seguido manteniendo la conexión entre
significante-significado y denotados.
Los denotados no entran de una manera absoluta en la
caracterización del significado pero en algún sentido intervienen en dicha
caracterización.
Se suele decir que los textos absolutamente fantásticos no
tienen referente, ni poseen tampoco apoyo en los denotados. Todo el problema
del lenguaje metafórico puede ser un gran capítulo que apoye las tesis de la
inmanencia. Por ello, se puede hablar de que un texto metafórico, no instrumentado
o manipulado, no tiene una única lectura.
Si pensamos en la
teoría de los prototipos, se comprende perfectamente que todos los hablantes
clasifican su mundo a través de su lengua; los prototipos referenciales o
referentes son el apoyo fundamental de una lengua. La colectividad destaca
del conjunto del mundo lo que le interesa. La lengua nace plegada a las
necesidades del universo humano y la teoría de los prototipos muestra que cada
colectividad hace una distribución prototípica de las características de ese
universo. Ese cordón umbilical con el mundo es el que sigue manteniendo la
savia comunicativa del universo lingüístico, de tal manera que cuando se corta
ese vínculo, la unidad lingüística desaparece. Es lo que ocurrió con el
fenómeno de la esclavitud, que al desaparecer, el uso activo del término
“esclavo” desaparece o da paso a otros valores alejados del vejatorio origen
sociosemiótico del marco tirano/señor//esclavo/siervo.
Por otra parte, la
pretendida opacidad de la lengua no puede ser absoluta porque si lo fuese
desaparecería la unidad lingüística. Sin embargo, existe generalmente una
cierta opacidad. De este modo, se puede decir que hay, más que opacidad, una
situación crítica de las unidades lingüísticas en el texto; y esa situación
crítica la provocan las coordenadas contextuales y situacionales que enmarcan la producción de
un texto. En la medida en que desconectamos las claves de esas coordenadas, un
texto comienza a resultar más y más opaco.
La opacidad
relativa es una opacidad no lingüística, sino deíctico-referencial: tiene que
ver con el destino que voluntaria y fugazmente otorgamos a las unidades
lingüísticas que nos sirven en una expresión o comunicación dada.
Los textos a los
que les otorgamos un gran valor estético, creativo, no ya porque al acceder a ellos encontremos
que son textos absolutamente opacos, sino porque al acceder a ellos
automáticamente se nos despiertan infinidad de impulsos y valores a los que el
texto con su materialidad verbal viene a dar respuesta casi en el límite de lo
decible.
De esta forma, lo
que admiramos de un texto de auténtica calidad poética es esa sensación de
texto límite, texto único, con vocación de singularidad. Ante un texto
realmente poético nos encontramos ante una producción que ha hallado la
expresión verbal más adecuada, la que mejor se acomoda a ese universo
simbólico.
El que en un texto
los referentes no sean tangibles no quiere decir que no haya otro ámbito de
denotados. Cuando el escritor da con la expresión que mejor se acomoda a su universo
de denotados es cuando vemos que ese texto fluye con naturalidad y carece de la
pretendida artificiosidad.
Al tratar a un
texto poético como desviante, como metaforizante, se tiene una impresión lejana
de ese texto, que contradice la experiencia estético-verbal del poeta, que, muy
al contrario de lo que el desviacionismo podría hacer ver, cuando topa con la
expresión idónea se encuentra cómodo, no tiene conciencia alguna de haberse desviado de su lengua.
El lector o
receptor de ese poema, por su parte, en
la medida en que busca en el poema los usos habidos de las palabras operantes
en un poema, mientras se atiene únicamente a la norma verbal o memoria de uso,
puede pensar que el poeta es desviante, pero, cuando se encuentra con el poema
en su integridad y justeza verbales, percibe la naturalidad del texto mismo y
desecha la idea de la desviación verbal para lo que no es sino el mayor de los
aciertos dentro de las posibilidades de una lengua dada.
Como decía
Saussure, las palabras remiten a los valores del sistema, pero dejan fuera las
cosas. Efectivamente el sistema lingüístico existe: este sistema nace desde las
cosas, pero no se pliega absolutamente a ellas. Con las palabras no reflejamos
la realidad absolutamente, sino la conciencia de una colectividad a propósito
del mundo, los valores o intereses mundomedianos, en los términos de
Dawkins (2007 (2006)).
La carga
contenidística de las palabras no nace por generación espontánea, sino que
surge del contacto del ser humano con la realidad. Las palabras ponen orden a
ese totum indescifrable del universo.
Por ello, el hombre introduce mediante su lenguaje un orden en el mundo, en su
concepción del mundo. La realidad denotada por las lenguas es la misma pero
cada una de ellas expresa el mundo de una manera distinta. Así, el choque con
la realidad genera la sistemática de la lengua por pura economía. Y es que, si
la lengua fuese tan compleja como la realidad misma, sobraría la lengua y nos
bastaría con la realidad.
Existe un
enfrentamiento entre los planteamientos de quienes piensan que la estructura de
la lengua es binaria (significante-significado), quedando fuera la realidad (el
caos denotado); y los que se adscriben a un planteamiento ternario en la
constitución de la lengua. Según éstos, los denotados están en el horizonte de
la lengua, de tal manera que si ésta se despega de la realidad carecería de
valor, caería. Prueba de ello es la incorporación o caída (o pérdida) de
unidades lingüísticas, tanto en la adquisición infantil de una lengua, como en su
pérdida senil. Lo que justificaría el hecho de que la lengua no está al margen
de los denotados, más allá de su funcionamiento autónomo respecto de ellos.
En relación con el
texto, se ponen en evidencia planteamientos en los que hay que acudir al conocimiento
del contexto y de las situaciones, tanto antes como después de la lectura del
texto. Por ello, es en el discurso en donde podemos darnos cuenta en mayor
medida de que los problemas de la deíxis suben de grado en su interés. No
existe ningún discurso desprovisto de problemas deíctico-referenciales, ya que
éstos justifican la existencia del texto, y en última instancia de la lengua.
Estableciendo
distintos grados dentro de los textos biunívocos, podemos hablar de textos
polirreferenciales, entendiéndolos como aquellos cuya lectura remite a varias
posibilidades, frente a los textos que presentan una voluntaria abstracción de
todo lo que nos lleve a problemas referenciales. Es este caso último el extremo
posible de cerificación de los recursos deíctico-referenciales.
Pueden existir
problemas de referenciación por presencia o por ausencia. Lo más frecuente es
que todo discurso posea unos elementos de deíxis. Desde el mismo momento en el
que nos salgamos de ellos aparece un discurso esencial, donde los referentes no
se pueden concretar.
El primer analogado
para los idealistas es el lenguaje poético. El resto de lenguajes serían usos
del sistema que caen en la referenciación, por lo que en ellos la expresión
lingüística ha de apoyarse en la referencia.
La oposición que se
establecería sería entre texto poético, en el que todo se dice por su propia
materialidad, por su propia construcción interna, enfrentado al texto
utilitario en el que todo remite a una referencialidad. Ahondando en cuestiones
referidas a la problemática de la referenciación, se puede llegar a establecer
una distinción entre los distintos tipos de textos.
1.2.1.-
Mecanismos de modalización:
Estos mecanismos están incluidos en el marco general de los
mecanismos de referenciación exolingüística (junto a los cuales se encuentran
los de referenciación endolingüística) y se refieren a todo lo relativo al
responsable del discurso.
En todo texto existe un sujeto responsable que se puede
referenciar en el texto mismo. Los problemas de modalización discursiva
atienden a factores como la búsqueda del responsable del texto y el
discernimiento de la causa eficiente que lo genera.
Cada vez que se analice la responsabilidad textual, podemos
ver si la producción responde a una autoría real (responsabilidad del hablante)
o si hay que atribuírsela a otros autores (en este caso nos encontraríamos, por
ejemplo, en el reflejo de los distintos estilos indirectos).
Los mecanismos de modalización nos hablan de la autoría del
discurso y son mecanismos referenciales de los que se vale el hablante para
hacer ver cómo el autor se hace responsable de los enunciados del texto.
La autoría puede afectar a un autor físico o puede estar
delegada en varios autores. En este caso nos encontramos con obras en las que
la voz del autor queda en un segundo plano o no se refleja.
Las modalizaciones son los rasgos en los que se matiza lo
que es el núcleo de los enunciados que componen un discurso. Existen, pues,
enunciados asertivos, de búsqueda o interrogativos, exhortativos, declarativos...
Finalmente, también interesan a la hora de ver la
modalización los verbos modales y cualquier otro mecanismo que traduzca la
modalidad: los adjetivos en su naturaleza interna o en su disposición
sintáctica, los adverbios modales, la elección de determinados sustantivos,
etc.
1.2.2.- Mecanismos de actorialización:
Los problemas relativos a la identificación actorial nos
hablan de quiénes son los responsables de los procesos indicados en un
discurso, es decir, quiénes son los actantes que intervienen en un discurso
dado.
El hablante puede utilizar unos caracterizadores, que son
enunciados estáticos, donde se asignan cualidades a un actante. Luego
observamos a ese actante en un discurso dado, cumpliendo los roles que se le
han asignado. De este modo, cada actante pasa a ser enunciador activo.
A lo largo de todo el texto es preciso que se dé un
mantenimiento de la identidad de ese actante, por ello hay que plantear la concordantia agentium.
En este sentido también cabe hablar de elementos
referenciales endodiscursivos que sirven para entender el discurso. También se
pueden dar los mecanismos de tipo exodiscursivo que sirven para apoyar el texto
en el mundo. De este modo, a la hora de caracterizar a los actantes textuales
necesitamos conocer previamente los mecanismos de referenciación.
1.2.3.-
Mecanismos de espacialización:
La caracterización de los espacios textuales es también un
objeto de incidencia en los mecanismos de referenciación. Todo lector debe
conocer cuándo empieza y cuándo acaba un texto. Existen unos límites
convencionales en determinados casos (por ejemplo, en la estructura del
soneto), pero generalmente el límite de un texto está en los límites
resultantes. Por ello, el texto es lo que deviene o llega a ser la operación
verbal.
La materia verbal de todo texto se puede dar en un doble
plano: en el tiempo, si el discurso es oral; en el espacio, si el
discurso se ofrece por escrito.
Por otra parte, se puede hablar de la disposición espacial
de los distintos términos: si un término aparece sólo una vez tendrá una
repercusión diferente con respecto a su aparición variada; su aparición en unas
posiciones determinadas se opone a la aleatoria aparición de la palabra; etc.
Los mecanismos de
espacialización nos ofrecen una infinidad de datos que podemos obtener a la
hora de ubicar el texto en un espacio. Dentro de este marco están los medios
según los cuales se entra o se sale del espacio textual: son los llamados
embragues espaciales. Todo el texto necesita, como es lógico, una concordantia
spatiorum, que dé coherencia al texto en su cabal desarrollo o despliegue
sintagmático.
1.2.4.-
Mecanismos de temporalización:
En íntima relación con los mecanismos de espacialización
encontramos que en todo texto es necesaria también una concordantia temporum, según la cual todo el texto presenta una
línea coherente. Y es que los hablantes poseen un claro interés por identificar
bien el tiempo del texto.
Dentro del tiempo textual es preciso analizar aspectos como
el tiempo de la producción del texto, el tiempo de los distintos elementos
textuales, etc.
1.2.5.-
Caracterización general de la producción textual:
Como conclusión dentro del capítulo de la producción de
textos, es necesario tener presente que el texto es el resultado de una
actividad humana. Todo texto es un constructo frente a los objetos que se nos
dan previamente.
A la hora de concebir la existencia del texto, debemos
recordar que éste no se da si no media previamente la intervención humana: todo
texto es algo que resulta ser y ello es palpable en todas sus dimensiones.
Ninguna unidad verbal es per se nada
hasta que no está dinamizada en un determinado discurso: nada por sí mismo es
agente ni paciente en el sistema lingüístico, sino que lo es en un discurso
dado; ello mismo se puede decir con respecto a los espacios o los tiempos, que
pertenecen al texto en tanto que tal; etc.
El discurso supone también una serie de características
cualitativas nuevas que sólo al discurso se deben. Se habla de actantes porque
hemos dado un salto cualitativo con respecto a lo que es el sistema: el
concepto de actante tiene sentido cada vez que la lengua es utilizada,
actualizada.
Si se puede hablar, siguiendo a Tesnière, de actantes y
circunstantes en el estudio de la frase, también, análogamente, en el marco de
la macrofrase o dinámica interoracionl,
narrativa, descriptiva o silogística, que constituye el discurso, es licito el planteamiento de Greimas (1966),
con su muy clarificador modelo actancial, semiótico-estructural, para dar
cuenta de las prácticas discursivo-textuales, en estilización o depuración
inteligente de las 31 funciones propuestas por Vladimir Propp para el análisis
de la narrativa fantástica rusa..
En el discurso, cuando se habla de actantes se entra en un
marco de responsabilidades discursivas que no se sustenta sólo en el marco
funcional de la frase. Para hablar de un actante discursivo no podemos
limitarnos a una frase en la que dicho actante desempeñe una función. El
actante discursivo tiene una responsabilidad discursiva global. En un texto se
genera una cualificación del personaje y es en el texto donde se pueden pedir
responsabilidades discursivas.
En todo texto se utilizan categorías del sistema de la
lengua, pero todas ellas son potenciadas cualitativamente desde el mismo
momento en el que se actualizan en un texto dado. Los actantes, en la
perspectiva textual, adquieren una responsabilidad nueva y se convierten
en personajes, más allá de su pura función
sistemático-verbal.
A la hora de comprender la producción de los textos hay,
pues, que analizar las cuatro vertientes básicas que todo texto posee:
a.-
Los hablantes o interlocutores.
b.-
Los actantes.
c.-
Los espacios.
d.-
Los tiempos.
1.3.-
Mecanismos holísticos.
Estos mecanismos afectan a la globalidad del texto y
justifican el discurso de un modo global y en tanto que actualización del
sistema lingüístico.
1.3.1.-
Aspectos de macroestructuración utópica convergente.
Se trata de aspectos de tematización y para estudiarlos
podemos acudir al concepto de Teun van Dijk de macroestructura. La macroestructura posee un carácter utópico
enfrentando este término al concepto de diatópico. Posee la macroestructura un
carácter utópico ya que se encuentra ubicada en un lugar imaginario dentro del
propio texto, pertenece a la globalidad de él. Todo conjunto de enunciados que
forman un texto tienen algo en común. Su configuración como texto es no sólo
por razón física, sino también por razones de orden cualitativo-gestáltico o
configuracional. Por ello, se puede establecer la presunción de que todo lo que
pertenece a un texto, cumple con una determinada coherencia.
La macroestructura utópica es el fruto de la producción
textual: el usuario cuando habla necesariamente habla de algo. Las lenguas no
nacen por generación espontánea y son lenguas de un determinado mundo, de una
cultura. Si se acepta que eso ocurre con la lengua, con el texto la necesidad
es similar: cuando utilizamos un texto lo hacemos para hablar de algo, y ese
algo de que se habla es la tematización textual. El tema de todo texto es una
construcción y forma parte de la presuposición de que todo lo que hablamos
exige o tiende a ser coherente.
A la hora de concebir la macroestructura de un texto
surgen problemas cognitivos, aparte de los propiamente lingüísticos. Cada vez
que se hace uso de la lengua, se realiza dicha labor utilizando la capacidad
intelectual del hablante; además, al usar la lengua ésta es instrumentada, y al
tomarla como instrumento se establece una comparación entre el mundo y la
lengua. Ello es debido al hecho de que el hombre genera su comportamiento
verbal a propósito del mundo y ve el
mundo sobre la base de su lengua. Sin embargo, al instrumentar la lengua el
hablante ha de superar el alcance de las unidades verbales de virtualidad
amplia (nivel noemático) y se ve abocado a tener que reducir esas clases a
consideraciones más reducidas y homogéneas.
El hombre habla con textos, con vocación de coherencia y
homogeneidad. Siempre bajo la perspectiva inexcusable del hombre se produce un
doble flujo entre la lengua y el mundo:
a. Surge por
el mundo:
MUNDO LENGUA á
ø
Ý
HOMBRE
b. Clasifica y, en cierto
modo, crea el mundo
de cada lengua:
MUNDO Í LENGUA
 MUNDO
¯
TEXTO, que, construido desde la lengua, siempre está en relación dialéctica o
dinámica respectiva con el HABLANTE, que, a su vez, reconstruye el texto y
remite a su {MUNDOÍLENGUA} mediante otro texto, realidad cultural respectiva, abierta a otros textos.
Con los
instrumentos lingüísticos hacemos que la operación verbal sea homogénea y coherente. El hablante
utiliza las palabras en función de sus necesidades cognitivas y las dota de
determinados valores conceptuales. Las palabras no son conceptos, pero el
hablante al utilizarlas las conceptualiza. En función de la urgencia expresiva
o intencionalidad comunicativa el hablante asigna a las palabras determinados
valores que confieren a la instrumentación de las palabras características o
valores conceptuales adherentes, en virtud de los cuales es posible articular lógico-conceptualmente un discurso
dado.
Las palabras
pueden estar sometidas a valores lógicos. Así, existen palabras que aparecen
caracterizadas como más extensas que otras, engloban a otras; por otra parte,
existen palabras que están en oposición o contraposición entre sí. Por lo
tanto, hay una oposición entre el objeto natural (la lengua que está ahí para
ser utilizada) y el constructo. El constructo resultante es el texto, cuya
procedencia arranca del hablante y tiene como punto final la lengua misma.
La lengua está
elaborada por una serie de diferencias sistemáticas de unas unidades para con
otras, pero dichas unidades no poseen valores lógicos. Es en el texto donde son
tomadas dichas palabras para que puedan servir a propósito del mundo. Así, en
el texto entran ya como valores que se pueden oponer conceptualmente, se presentan
como elementos próximos, incluyentes, etc.
El referente perdido con la lengua
-para decirlo con las palabras de un importante trabajo de Eric Landowski
(1998)- vuelve a ser reencontrado en el
texto. Sobre esa base le es posible al receptor reconducir el material
verbal presente en un texto para obtener una lectura del mismo, que se sirva y
no quede presa de las palabras, cifrando así, en su caso, cuál sea el tema del
texto.
El tema es lo
que más inmediatamente interesa de un texto; de ahí la primera y crucial
pregunta de “qué dice el texto”.
Todo lector, todo receptor, añade
una reconstrucción a través del texto a lo que sabemos del mundo y a lo que
conocemos de la lengua. De igual modo, el texto añade una construcción a la
lengua en tanto que sistema. Así, podemos decir que hay usos que nos hacen
comprender que palabras como “cosa”, “asunto”, etc., son lexemas que demandan
una explicación, aunque lingüísticamente tan palabra sea “cosa”, “tema”,
“cuestión” como “banco”, “silla”, etc. Sin embargo, a las primeras en el texto
les asignamos valores de inclusión.
La parte de conceptualización de
la lengua que todo texto entraña puede ser la piedra de toque de las críticas
al comentario de texto. Cuando interpretamos los textos, la reconstrucción de
ellos está sometida a problemas perentorios y la comprensión mutua es un
fenómeno aleatorio. Pero lo que sí podemos distinguir es si una reconstrucción
es buena o mala, si se acerca más o menos al texto.
El MUNDO se ofrece a
La
lengua predice el MUNDO y, en cierto modo, lo crea
tornándolo nuestro mundo, MUNDO DEL O PARA EL HOMBRE. El HOMBRE en el TEXTO
(constructo verbal) instrumenta
La tematización característica de un texto está ligada a la
conceptualización del texto, que exige el concurso del hablante en función de
sus posibilidades verbales y de sus circunstancias experienciales: lo cual no
es hacedero ni al margen del
hablante, ni al margen de la lengua, ni al margen de la relación de la lengua/hablante con el mundo.
El texto es responsabilidad del
hablante; la lengua no. Todo lo que se dice a propósito del texto se dice en un
sentido cualitativo.
Lo cualitativo es lo que impera
en el texto porque no tenemos otro modo de ahormar la actividad humana del
lenguaje. Con el texto nos comportamos verbalmente. Éste no es ni lengua ni
hablante, sino que del conjunto de ambos surge el elemento cualitativo nuevo
que es el texto:
HABLANTE « LENGUA
ß
TEXTO®íentidad
cualitativaý
1.3.2.- Aspectos de configuración significante o superestructura
utópica del texto.
Para abordar este aspecto podemos
apoyarnos en el concepto de superestructura
de Teun van Dijk. La superestructura es el conjunto de los elementos
significantes que convergen. Es algo que procede también de la
conceptualización del texto: la lengua no tiene ni macro ni superestructura;
está utilizada a propósito del mundo por un hablante, quien la instrumenta para
sus fines. La superestructura utópica es el macrosignificante de la macroestructura utópica (que es el componente que
se infiere del significado contenido
o sentido textual).
La figura que a cada paso adquiere la lengua en un texto es
la superestructura. El texto tiene la superestructura que resulta tener, la que
se obtiene por convergencia.
El texto puede tener la superestructura de un diálogo, de
una narración, de un poema, de un texto oratorio, etc. Esa superestructura sólo
se contempla en su totalidad cuando el texto está producido.
La superestructura utópica puede tener microestructuras
diatópicas: elementos que van apuntando a esa superestructura. (Por ejemplo,
para una dramatización harán falta dramatis
personae).
1.4.-
Reglas para elaboración de textos:
Dentro de la elaboración de un texto operan una serie de
reglas que hacen posible el que un emisor pueda codificar la lengua en un
mensaje dado. Estas macro reglas de producción son cuatro:
1) Macro regla de omisión.
2) Macro regla de selección.
3) Macro regla de generalización.
4) Macro regla de construcción.
En La ciencia del
texto, Teun van Dijk, (1980),
explica estas macro reglas y dice que a la hora de elaborar un texto
empezamos por omitir datos, dada la condición del texto de ser un todo
articulado y selectivo, un todo concluso y finito. Tras el proceso de omisión
propio de toda producción, debemos seleccionar lo que nos interesa de entre
aquello que ya nos queda. A continuación, se generaliza y, finalmente, se
ofrece o construye la macroestructura.
Este es el proceso que conduce al texto desde un plan
inicial previo abstracto o virtual hasta un plan resultante concreto o
actual, el texto. Ahora bien, las cuatro
reglas de las que habla Dijk no son operaciones puramente materiales sino que
entre ellas se produce un proceso
cualitativo.
2.- Los
textos como reproducción:
2.1.-
Reglas para la reproducción de textos:
El correlato de la operación de producir es el de
reproducir. A la hora de reproducir tenemos una característica distinta con
respecto al hecho de la producción de textos: el receptor parte ya del diseño
material del texto, mientras que -como veíamos antes- el emisor antes de
producir el texto no encuentra nada más que un plan inicial virtual.
En correlación con las macro reglas que se utilizan a la
hora de elaborar un texto, cabe plantear las que se usan para reproducirlo,
según la propuesta de Walter Kintsch & Teun A. van Dijk (1978: 363-394).
Estas macrorreglas esquematizan las operaciones cualitativas
que se producen a la hora de decodificar el plan resultante textual, en la
siguiente forma:
1) Macro regla de adición o agregación.
2) Macro regla de desarrollo o integración.
3) Macro regla de particularización o
totalización.
4) Macro regla de deconstrucción o análisis y su
subsecuente integración o reconstrucción comprensiva.
Mientras que en la producción de textos el flujo va desde el
mundo hasta el constructo verbal, en la reproducción se va desde el constructo
verbal hasta la comprensión e interpretación del texto. Esta operación que se
da en las cuatro macro reglas no se da ni en el tiempo ni el espacio. Estas
operaciones son envolventes y es necesario considerarlas de un modo
cualitativo. Los valores textuales, merced a su carácter cualitativo, proceden
del conjunto y no de nada en concreto.
Recordando la interrelación que existía entre la
macroestructura y la superestructura, es decir, el significante del texto a
través del cual se va a poder acceder al significado que éste posee, no podemos
decir que ninguno de los segmentos que componen el texto sean responsables del
texto por sí mismos y, por lo tanto, ningún segmento puede ser entendido como
la globalidad de la forma o del contenido.
Ahora bien, en todo texto existe una Gestalt, una figura, que es la que nosotros percibimos en virtud de
unos esquemas de percepción. Cada oyente posee un entrenamiento cultural que le
permite acceder hasta la superestructura, aunque ésta no sea nada tangible sino
en el conjunto inferencial interiorizado.
Elegido el qué de un texto (su macroestructura) tenemos
muchos caminos para poder adentrarnos en el cómo (superestructura). De igual
modo que el hablante selecciona las palabras a propósito de un tema
determinado, también le es necesario seleccionar la superestructura, la manera
según la cual puede organizar las palabras del sistema: poema, debate,
argumentación, etc.
Van Dijk plantea si todos los textos tienen macroestructura
y superestructura, si tienen una sola macroestructura y superestructura, si
pueden tener varias macro y superestructuras, o si puede haber textos de pura
superestructura. Lo más que podemos hacer es enfrentarnos con casos límites.
La lengua, en tanto que sistema, no es un texto; la lengua
se hace texto porque existe un hablante que la utiliza. La lengua es el instrumento sui generis y es abierto, o, si se quiere, universalizador o
esencializador, es decir, de virtualidad utópicorreferencial. En el texto se
dan cita elementos variados: el elemento fónico articulado, el de la cultura en
el que está inmerso el emisor, etc.
En la reproducción el receptor se topa con una realidad que
no es puramente verbal: el texto no es pura lengua. Todo texto es algo más que
una especie de actualización pura de las virtualidades puras de la lengua. Si
esta condición se cumpliese todos los textos coincidirían en uno.
Cada texto posee una serie de características cambiantes
dado el hecho de que hay una causa eficiente de todo el texto. Mientras que la
causa instrumental es la lengua, en el texto la causa fundamental de su
existencia es el hablante.
La reproducción de textos puede ser un elemento más
abarcador que la interpretación de éstos. Cuando reproducimos un texto hemos
ido del texto imput (de entrada) al texto output (de salida). En el camino es
donde puede estar incluido el concepto de interpretación:
|
Texto (input) |
REPRODUCCIÓN [interpretación] |
Texto (output) |
|
|
TRADUCCIÓN metatextualización |
|
En cualquier metatextualización nos vamos a encontrar con
otro texto, ya que hablar de un texto es crear un texto diferente del primario.
Ahora bien, es necesario que cuando al hablar de un texto se produzca otro, se
reconozca el original que propició la nueva producción.
Desde el mismo momento en el que se lee un texto, se
adquiere una visión lingüística, ideológica, cultural, etc. Si un texto
únicamente fuese lingüístico, se podría llegar a dar una traducción mecánica.
Pero como no es así, la reproducción depende del receptor en tanto que persona
(con una serie de características culturales).
Se puede pensar que las distintas macrorreglas que
intervienen en la producción de un texto tienen un correlato en la
reproducción, según ya se ha indicado. En el primer caso partimos de un
planteamiento textual hipotético que acaba siendo un texto resultante. El texto
es mucho más de lo que materialmente resulta ser. El texto es algo más que su
pura materialidad verbal: esconde todos los elementos fundamentales que han
intervenido en la producción de ese texto. Todo lo que un texto presupone está
precisamente también sometido al azar de la reproducción: podemos identificar
las condiciones que han encaminado a un texto o podemos errar a la hora de
intentar descifrarlas. Siempre que se comprenda este hecho, se puede aprehender
la idea de que hay en el texto una conjunción de problemas que podemos cifrar
en el apartado de la comprensión
intuitivo-verbal.
2.2.- La
comprensión intuitivo-verbal:
En este conjunto de problemas que supone la comprensión
intuitivo-verbal, la lengua basta al receptor generalmente: la lengua nos
ofrece una serie de soluciones para descifrar el texto, aunque no es cierto que
todo el texto posea una misma competencia de lengua.
En el reconocimiento que de la lengua hay en un texto
interviene lo que la lengua es: una sistemática de fonemas que se
interrelacionan con ámbitos de contenido de una manera regular. La lengua está
concebida como una asociación entre significantes y significados que terminan
trasvasándose al texto mismo.
La lengua lo que hace es dotarnos de elementos
clasificatorios del mundo. Existe un cordón umbilical que nunca se rompe entre
la lengua y el mundo. En este sentido, el texto ofrece una serie de unidades
que se refieren al mundo extratextual mucho más que al mundo extralingüístico.
Si se acepta el hecho de que la lengua es una manera de ver
el mundo, ese mundo categorizado por la lengua no está ausente de ese primer
momento de aproximación al texto que nos dan las palabras en la recepción. Lo
que queda fuera del texto es lo extralingüístico.
El conjunto de problemas en torno a lo que puede ser la
comprensión del mundo extradiscursivo que ha motivado la producción del texto,
se ofrece al receptor sin que se pueda desechar su estudio. Desde el mismo
momento en el que lo desecháramos no existiría una razón para la existencia del
texto. Esta idea contradice totalmente la lingüística inmanente y
autosuficiente que tanto ha primado en algunos estudios.
Continuando con la relación mundo-texto, se debe comprender
el hecho de que la estructura del mundo que ha producido un texto puede ser de
dos tipos: real y ficcional. Además, los límites entre lo real y lo ficcional
en el hombre son, en realidad, borrosos. Se plantea, pues, una dialéctica entre
los datos de la lengua y los datos concretos del mundo. Podemos presuponer el
punto de partida de un texto: se trataría de saber por qué existe un texto, por
qué existe un mundo instrumentado por la lengua. De esta manera, la labor de
reproducción nos conduce hacia el discernimiento del trabajo del hablante como
sujeto responsable de la creación de una práctica significante.
Es imposible que se dé un hablante que llegue a aprender un
idioma sin el conocimiento de los referentes socioculturales subyacentes a ese
idioma: se aprende una lengua cuando se consigue interiorizar en tal lengua el
mundo sociocultural extralingüístico que subyace a esa lengua. La
materialización de la lengua es el texto y con él hacemos referencia concreta a
la realidad sociocultural extralingüística.
3.-
Tipología textual:
Hay textos que, en lo que suponen de práctica significante,
tienen la misión de lograr una identificación designativa más allá de la
ambigüedad. Son textos con clara vocación de monosemización de la lengua, son
textos monorreferenciales.
Por otra parte, existen textos que, partiendo de supuestos
pretendidamente monorreferenciales, poseen una misión contraria: el obtener
polivalencia referencial. De estos textos se dice que son discursos vagos. El
caso prototípico de textos polirreferenciales es el de los textos poéticos, el
lenguaje publicitario, los textos lúdicos -chistes- o el lenguaje político. En
cada uno de ellos el emisor se instala en el discurso desde una óptica de
ambigüedad más o menos intencionada.
A pesar de la primera apariencia por la que se puede pensar
que un texto poético está hecho “para nada”, todo buen poema se propone llegar
a los arquetipos, otorgarnos una instantánea de la realidad (como si el poeta
fuese el primer hombre). Es éste el sentido de autenticidad, de originalidad,
de expresión no usada que poseen determinados textos. El poema en su última
esencia tiene que conectarse con la realidad, pero lo que ocurre es que el
poeta huye de la monorreferencialidad para incidir en la polirreferencialidad
(como esencia de lo poético). En toda producción poética no existe un propósito
de desvío; lo que se hace es una búsqueda de los cauces de expresión de un
estado de ánimo, instrumentando el sistema lingüístico y ofreciendo una visión
de la realidad que intenta materializarse en una determinada expresión: a las
vivencias les nacen palabras.
Reproducir un texto pleno, en particular un texto poético, nos deja casi en la misma situación que el
hecho de su producción. Junto a los textos polirreferenciales intencionales
existe una amplia nómina de textos que caen en la polirreferencialidad pero sin
intención de ello por parte del emisor. El texto polirreferencial establece una
clasificación genérica de denotados (heterogénea, vaga). No podemos cifrar el
cordón de unión con el mundo extralingüístico, aunque las palabras nos dan una
vía de comprensión o intuición de la realidad que propicia la mirilla de la
lengua. Nuestro pensamiento, progresiva, pero básicamente, está verbalizado.
El hombre hace uso de las palabras, desde su radical
interfaz 'significante-significado',
para interiorizar su experiencia con el mundo. Existe una doble
tendencia en torno a la finalidad de la lengua: generalmente se habla “para
algo”, pero es posible la existencia de textos que se orientan hacia un “para
nada”. La lengua es la sistemática perceptivo-articulatoria y
conceptual resultante de la
interiorización y sistematización del diálogo del hombre con su mundo, gracias
al control conceptual o tertium comparationis ejercido por el noema,
en los términos de Klaus Heger (1976). En relación con el control del
hablante sobre su lengua es donde tiene cabida el concepto de noema. Ahora
bien, no se debe pensar que lo noemático no interviene en los textos. El nivel
noemático es el necesario control en cada uno de los textos, dado que es
una conditio sine qua non para poder
funcionar lingüísticamente. El ámbito noemático preside el funcionamiento
lingüístico comparando lo que nos da la lengua y lo que nos ofrece la realidad
extralingüística.
En cuanto a los problemas que se plantean a la hora de
establecer una nómina de los distintos tipos de textos, aparece como primera
cuestión la determinación de las características propias de la actividad
textual. Como dice Cicerón, en De
Oratore,
“inter
conformationem uerborum et sententiarum hoc interest: quod uerborum tollitur,
si uerba mutaris; sententiarum permanet, quibuscunque uerbis uti uelis”,
que me permito traducir
del siguiente modo,
«la
diferencia entre la conformación de
las palabras y de las sentencias es la siguiente: la conformación de las
palabras desaparece si se modifican tales palabras; en cambio, permanece la
conformación de las sentencias, sea cual sea el uso que hagamos de las
palabras».
De este modo, hay dos conformaciones
(dos Gestalten)
diferentes: una, de las palabras (uerborum);
y otra, de los tipos sintagmáticos sobre los que se vierten las palabras (sententiarum).
Con esta idea de Cicerón podemos ver que, efectivamente, el
hablante tiene la intuición de que con las palabras se producen constructos
expresivos que no se reducen a la pura articulación de unas palabras con otras,
sino que tales conjuntos construidos con palabras actúan como una especie de horma sobre la que se vierte el
conjunto de las palabras seleccionadas.
El hablante, instalado en sociedad, siempre ha tenido el
convencimiento de que habla para dialogar, discutir, exponer, describir,
contar, expresar sentimientos, etc. Una cosa son los materiales instrumentales
de que hace uso el hablante y otra son los materiales que son instrumentados.
El hablante tiene la intuición del valor de las palabras en
los sintagmas, así como del sentido resultante de los sintagmas mismos.
Conforme a esta concepción, Saussure expresó ya su idea de que todo hablante
posee un tipo sintagmático latente, que
se fundamenta en la dinámica que va desde las palabras a los sintagmas y desde
el tipo sintagmático, subyacente a cada sintagma, sea cual sea su
complejidad, hacia las palabras, según
la doble conformación verbo-sentencial
intuida ya por Cicerón, como se ha visto, y que podemos presentar como sigue:
UERBORUM
↓
↓
SENTENTIARUM
↓
¿Qué? /
¿Cómo?
Macroestructura / Superestructura
Lo que se dice en un texto
dado exige su significante textual,
que surge de los significantes verbales
que se manifiestan en el texto, como orientación necesaria hacia el sentido textual pleno. La
superestructura hace que el hablante pueda optar, a propósito de un mismo
contenido, “qué”, por distintas vías
configuradoras.
La configuración del “qué” de un texto no existe sin las
palabras, pero ello no las hace imprescindibles, ya que el “qué” de un texto
dado se puede reproducir sin repetir ni memorizar ni una sola de las palabras
que aparecían en dicho texto o incluso sin
palabras, en el caso de su variada reproducción
figurativa (mímica, pictórica,
etc.). Lo importante de la lengua es que nos sirva, que sea instrumento
adecuado con respecto al fin expresivo-comunicativo propio del emisor. La
comunicación es intrínseca al ser en sociedad y por ello se hace uso de la
lengua.
También los hablantes tienen conciencia de que no siempre se
pueden decir las cosas de una determinada manera sino que hay que ir cambiando
el molde, el medio utilizado. El “qué” de un texto variará según se
circunscriba a un cuento, a una carta, a una noticia, etc. Los sintagmas van
adquiriendo complejidad conforme se van desarrollando en el texto. El hablante
no inventa palabras ni tipos discursivos, sino que, conforme se expresa, hace
uso de un doble saber, el de las palabras y el de los tipos
discursivos. Ambos, palabras y tipos discursivos, están sujetos a la
dimensión histórica. Sin embargo, para su estudio se pueden realizar diversos
cortes sincrónicos para así poder llegar a señalar formas estables de ambos
grupos. Con respecto al estudio de ambos componentes de la lengua, se pueden
establecer problemas de aproximación a los grados de historicidad con la
intención de llegar a establecer qué cambia más. Se puede evidenciar que la
mayor evolución se da en el léxico, mientras que los tipos sintagmáticos
permanecen mucho más estables. Recuérdese la idea de Cicerón en torno al cambio
de las palabras.
3.1.-
Tipología textual según la macro y la superestructura.
Los problemas de tipología textual se deben abordar teniendo
en cuenta la existencia de dos tipos de textos: macro y superestructurales. La
macroestructura es la convergencia (Ç) de los distintos contenidos; la
superestructura supone la visión de la globalidad, de la cobertura de todo el
texto (É).
Cuando en uno o varios textos se da una intersección de las
unidades verbales (Ç), entonces aparece un contenido común. Por otra
parte, se debe establecer la distinción entre la macroestructura dominante, que
será únicamente una, y las varias macroestructuras que van conformando la globalidad
textual.
Ante una macroestructura extensional se irán dando distintas
intensionalidades. El máximo de extensionalidad engloba distintas
intensionalidades. Así, en el ámbito léxico, el lexema “rosa” es más intenso
que “flor”, cuya extensionalidad es mayor. Por eso, “flor” engloba a “rosa”.
Esta reflexión es aplicable al ámbito textual.
3.1.1.- La configuración de los textos desde la
temática, sintópica o sintemática.
Según su configuración temática, los textos
pueden ser:
MACROESTRUCTURALES: Cuando poseen uno
o varios temas ampliamente desarrollados. En ellos se cumple la característica
esencial a todo ente estructurado como entidad respectiva autónoma o “entidad
autónoma de dependencias internas”.
A.1.-
Plurimacroestructurales: Presentan desarrollos secuenciales sobre diversas
unidades temáticas dentro de un determinado momento cultural o a lo largo de la
historia global de la cultura humana: las enciclopedias pueden ser un ejemplo
de textos plurimacroestructurales;
las obras completas de un autor también
pueden participar de estas características plurimacroestructurales, en función
de la diversidad de intereses culturales de su autor, etc.
A.2.- Monomacroestructurales: Son desarrollos secuenciales
convergentes en una unidad temática determinada:
es el caso de las monografías, tesis, planteamientos teóricos monotemáticos,
etc.
B.- MICROESTRUCTURALES: Este tipo de
textos se da cuando la versatilidad o variabilidad de intereses culturales,
aplicativos o instrumentales circunscriben la operación textual a determinados
límites verbales de uno o pocos enunciados, fáciles de memorizar o
instrumentar, como es el caso del discurso
repetido, según los planteamientos lingüístico-textuales de Coseriu, o de
funciones textuales necesariamente ejecutables mediante un número limitado de
unidades verbales. Es el caso de los refranes, sentencias, máximas, frases
hechas, chistes y similares, junto con los de mayor libertad verbal, pero con
límite cuantitativo, como los saludos, títulos, anuncios, etc.
En
estos textos se da una relación autónoma esencial interna entre los limitados
componentes de su materia verbal, subordinada esencialmente a su textualidad
dominante, que no puede entenderse como resultante de la suma de sus
componentes -inexistentes en algunos casos en el sistema, como ocurre con el
conocido ¡A mi plin!, aducido en mi
contribución (1983) al I Congreso de
B.1.- Plurimicroestructurales: Es
el caso de textos articulados mediante distintas microestructuras, sentencias o
parágrafos, que se yuxtaponen siguiendo un orden alfabético, numérico o
alfanumérico, sin que se pueda extraer la macroestructura de las
microestructuras componentes. Representantes de este tipo de textos son los
diccionarios alfabéticos al uso; determinados inventarios, etc.
3.1.2.- La configuración de los textos desde la
forma: macrosintópica, diatópica o diatemática.
Es frecuente que un texto esté caracterizado por una
macroestructuralidad, es decir, una macrorrelación autónoma de dependencias
microestructurales internas, dentro de la cual es razonable plantear una
macrorrelación de dependencia entre la macroestructura temática y la superestructura o configuración secuencial o
sintagmática, Gestalt, de los componentes
macroestructurales de un texto dado.
La estructura del texto es la base sobre la que se articula
la lengua y el pensamiento. Dada la existencia de estructuras, se producen
comparaciones y desarrollos (mentales, lingüísticos, textuales). Nuestra mente
es económica y para funcionar necesita ir conformando las realidades según
relaciones cuantitativas de mayor a menor, totum/pars, según
relaciones inclusivas del tipo englobante/englobado,
general/particular, según relaciones de implicación, de presuposición, de
suposición, de alternancia, etc., etc. Y es de este modo como vamos creando las
distintas estructuras textuales.
No obstante, como se ha visto, existen textos en los que
puede prevalecer ante todo la configuración sintagmática o formal, la superestructura o hiperestructura. Así, en los diccionarios al uso (en los no
temáticos) lo que principalmente sobresale es la superestructuralidad o configuración formal: un diccionario
tiene una superestructura dominante (basada en el orden alfabético, numérico o alfanumérico, según los casos) y junto a
ella sólo encontramos una larga serie de microestructuras.
Los textos microestructurales que componen un diccionario al
uso participan entre sí de un sistema macroestructural, pero están dominados
por la configuración formal de sus diversas microestructuras parciales, siendo
el resultado de la intersección de sus microestructuras o caracterización de su
macroestructura igual a cero (diccionario: MC@0); en cambio, la
superestructura o configuración formal sí
está claramente determinada en ellos (diccionario: SP@seriación).
4. Sobre lo que decimos cuando hablamos.
4.1. En torno a nuestro propósito fundamental, quiero
concluir diciendo que, más que propuestas conclusas, lo que nos surgen son una
serie de preguntas en torno al comportamiento verbal, que entraña hablar,
pero no necesariamente decir. Una ley, por caso, una disposición
escrita cualquiera dice, pero no habla. En cambio, el hombre habla
insistentemente en su comportamiento en sociedad, aunque no siempre dice lo
que habla, puesto que, en muchas ocasiones, habla por hablar, habla
para no decir nada, habla por no callar, habla por ganar tiempo,
habla por puro divertimento, etc. En ocasiones, además, habla pero no
dice lo que habla sino que lo oculta o miente.
4.2. La lengua es indiferente a
cualquiera de los discursos o comportamientos en los que interviene, pero es
necesaria en todos ellos, puesto que lo ortofórico y lo metafórico,
lo eufémico y lo disfémico, lo correcto y lo incorrecto,
etc., presupone lo significativo, que
emerge siempre o discurre por el
cauce inexcusable del sentido utópico de
intereses humanos, que tendrá sentido
referencial concreto nuevamente en función del marco dinamizador o
actualizador de la virtualidad significativa de las palabras, que es el
hablante, desde la inconclusa dialéctica que mantiene con sus circunstancias,
mediante el inexcusable control noemático que garantiza todo el comportamiento
lingüístico. El Universo
Humano es respectivo, según hace
ver convincentemente Xavier Zubiri en su Estructura
Dinámica de
Cualquier entidad queda identificada por su espacio (E) o tiempo (T)
respectivos, donde se identifica la ubicación
espacial o temporal de una entidad respecto de otras, según grados topológicos de proximidad o
alejamiento, aire de familia,
previos a cualquier categorización
lógico-intelectiva, según el modo perceptivo-categorial de acuerdo con la
perspectiva o umbral de percepción de doble pata o margen inevitable
constituido por el espacio y el tiempo, como el ámbito en el que se ubica y
desenvuelve cualquier unidad o evento del Universo Humano, de acuerdo, si se
quiere, con los planteamientos de
1.[SE ABDUCE QUE SE DA
No
tengo nada ≡ No tengo cosa alguna ≡ No tengo cosa (semejante) [El
étimo originario de nada está en la
base subyacente a la propiedad y corrección de los enunciados anteriores, y
puede aclarar las cosas a aquellos que acceden a nuestra lengua desde otras]
4.3.
El Hombre en su dilatado contacto dialéctico con el Mundo, interioriza
experiencias y las sistematiza y expresa en su comportamiento verbal en
contacto con otros Hombres. Tal proceso integrador filogenético, que es subyacente al proceso de maduración ontogenética de cada individuo hablante,
es radicalmente tridimensional,
HOMBRE↔MUNDO↔LENGUA, y así se mantiene como la atmósfera necesaria
al ser vivo, también al hablante, cuya operación verbal se resuelve en pequeñas
perturbaciones del aire que respiramos, que son nuestras palabras, al decir de
Ortega. En cierto modo, hablamos como respiramos, sin necesidad de ser expertos
químicos ni lingüistas ni antropólogos ni nada técnico-científico en
particular.
4.3.1.
Asegurado nuestro, como quien dice, cordón umbilical de la cosmovisión o Weltanschauung que a todos nos es dada a
través del legado filogenético de nuestra
lengua, dicho proceso filogenético envolvente no nos obliga a rendirle
pleitesía en cada momento, como si tuviéramos que renunciar a nuestra condición de creadores
verbotextuales, por tener que repetir las mil y una experiencias que han
precedido al nacimiento de las palabras, nuestras palabras, “martillo”, por
ejemplo, siguiendo la certera reflexión de José Ortega y Gasset.
No,
el proceso filogenético general e integrado en el que cada uno insertamos
nuestra individual ontogénesis nos dota de autonomía
suficiente como para que no nos sintamos en modo alguno “rehenes del pasado”,
si entendemos cabalmente la certera observación de Ortega, [Al
hablar somos modestos rehenes del pasado],
sino libres y dueños de nuestras palabras, dotadas de autonomía semiótica, en solidaria reciprocidad
significante↔significado, con autónomo binarismo solidario, con
radical virtualidad significativa, y, en cuanto tales, útiles no sólo para designar cosas o referentes,
sino también para crear cosas o referentes de ficción y no ficción –pensemos en las palabras de
gratitud, de consuelo, de comprensión, de amor, etc., siempre tan nuevas y no
usadas o verdaderas- o fabulación de la más variada índole, en función de
nuestra voluntad de decir, voluntad
de decir que es radical a toda operación verbal integrada en su desarrollo
cabal dentro de una determinada comunidad hablante, como ha demostrado la
investigación llevada a cabo por Jean Gagnepain, Du vouloir dire. Traité
d’épistémologie des sciences humaines, Paris, 1982-1995, en sus tres
volúmenes dedicados al estudio de personas con perturbaciones de habla o
carentes de la voluntad o control normales sobre su comportamiento verbal.
En
nuestra aportación a los Estudios
ofrecidos a Antonio Quilis,
(2005:597-610), ya señalamos que la responsabilidad de los sentidos textuales
no se debe a ninguna entidad lingüística en particular, sino que está en
función del conjunto, sin excluir del balance final a los protagonistas de la
operación verbal, puesto que «l’acte d’observation altère les conditions de
l’observation», según el principio de “indeterminación cultural” del
comportamiento verbal, de acuerdo con Marc de Smedt (1986:116), al margen de la
inescrutabilidad quineana del referente, que, como ya señalamos en otro lugar
(1998:165), no es sino estimulo para el comportamiento verbal, dado que hablar como bracear entraña la voluntad de
salir a buen puerto en el camino utópico hacia la realidad, pues si diéramos alcance a la realitas, ensimismados y absortos,
quedaríamos presa de ella y carecería de sentido toda acción, incluida la
verbal”.
4.3.1.1.
Gracias a mi entusiasta, generosa y sabia hermana Fina, ha llegado a mis manos
muy recientemente el no menos entusiasta y vitalista alegato quántico de
William Arntz, Betsy Chasse y Mark Vicente (2006), y no me resisto a dejar de
aducir algunos de sus muy atendibles planteamientos. Se puede comprender, en mi
modesta opinión, que hagamos algún gesto
por incorporar los prometedores postulados de la teoría cuántica a nuestra reflexión noemático-cognitiva y lingüístico-textual,
pues si, (o.c.:59-60), John Bell planteó en 1964 que «la idea de que algo sea
local, o exista en un lugar concreto, es incorrecta. Todo es no-local, las
partículas están íntimamente conectadas en un nivel que trasciende el tiempo y
el espacio», ¿cómo no pensar que eso es lo que les ocurre a las entidades
lingüístico-significativas, que no precisan de espacio ni de tiempo ni de los
hablantes particulares en el microuniverso
del sistema, pero que se ven afectadas por esos componentes en el macrouniverso del discurso? Niels Bohr
sostenía, como explica Fred Alan Wolf, (o.c.:66), que «no se trata de que no se puedan medir,
es que no existen hasta que se observan.
Heisenberg pensaba que había partículas ahí fuera». Piénsese en la auténtica palabra, según Ortega, la que está cobijada en las mallas
del decir en un texto dado, más allá del no man’s land del sistema verbal. Y es que, en paralelo con el
efecto creativo de nuestra implicación en el microuniverso cuántico, (o.c.:64), también la necesaria implicación
del hablante, en el macrouniverso del comportamiento verbal, en un lugar y tiempo dados y respecto de unos
hablantes determinados, crea la realidad verbal y es poética en sentido pleno.
Desde ahí podemos contemplar el microuniverso
cuántico del sistema lingüístico, cuajado de vectores significativos
interconectados o noemas –en los
términos de Klaus Heger-, que adquieren realidad
objetiva para los sujetos
responsables o implicados en un macrouniverso utópicorreferencial o texto dado, en cuya virtud los noemas, preverbales, pasan a ser semas o sememas verbales, en cuanto
elementos o partículas de las criaturas utópicotextuales o semánticas, en los
términos de Émile Benveniste, al oponer Semiología/Sistema
a Semántica/Discurso. De hecho,
podemos comprobar, desde los datos de
4.3.2.
Como señalaba Steven Pinker (2003: 310), «Es evidente que el lenguaje afecta a
nuestros pensamientos, y no se limita a etiquetarlos porque sí. Y más evidente
es aún que el lenguaje es el conducto a través del cual las personas comparten
sus pensamientos e intenciones y, con ello, adquieren los conocimientos, las
costumbres y los valores de quienes les rodean.».
4.4.
El comportamiento verbal se
fundamenta en dos grandes voluntades: (a) La de captar, inteligir, percibir u
oír, que es atender o escuchar, para, en definitiva, aprender o interiorizar eficaz e instructivamente o
comprender. (b) La de hacerse oír o comprender, en definitiva, exteriorizar o
manifestarse, es decir, hablar. Al
fondo de estos planteamientos están las muy densas reflexiones de Wittgenstein,
Heidegger y Ortega, con los que tendremos que conversar mucho más de lo que lo
hacemos en estas páginas.
4.4.1.
Y, ciertamente, como se suele decir, no se habla a humo de pajas, y, en tal
sentido, habría que matizar o, en su caso, entender en sus justos términos las
observaciones de Ramón Trujillo (1996), Principios
de Semántica Textual, a propósito del supuesto ontologismo referencial que se comete o puede cometer con la
locución «al pan, pan, y al vino, vino», que hay que entender desde la perspectiva
binarista autonómica del sistema verbal –la
langue est un système où tout se tient-, en solidaridad del significante con el significado, sin presencia de los referentes.
4.4.2.
En la operación verbal, cuando se
introduce la voluntad de decir, se recupera la perspectiva integrada que
más allá de la autonomía autorreferencial o autónomo-significativa recupera su
heterorreferencialidad o alteridad sígnica plena, donde aliquid stat pro alio, que, lejos de autosatisfacerse con la mera distintividad inmanente o
autorreferencial, debe dar paso a la significatividad con virtualidad
designativo-referencial o hétero-referencial, puesto que la lengua significa, pero el
hablante, que no es ajeno al comportamiento verbal, designa o verifica, como el que se sirve del índice de su mano, que
es su lengua, en cuya sistemática significativa no sólo tenemos tipos significativos, palabras en
cualquiera de su categorización nominal, verbal, adjetival, etc., sino mecanismos de identificación designativo-concreta, que son los deícticos y toda
clase de procedimientos fóricos, anafóricos, diafóricos y catafóricos, que
controlan la coherencia y eficacia de la operación verbal en su conjunto con un
despliegue isotópico-isosémico por identificación, de acuerdo con lo
planteado en mis Aspectos….(1979:218)
4.4.2.1. En una reflexión que versará
sobre "La neología y la recuperación o reconciliación con los referentes o
códigos perceptivo-intelectivos mundo medianos", en línea con algunos
planteamientos muy aprovechables de Dawkins, frente al que hago una lectura de la evolución radical en positivo, ahora
que la interculturalidad y los intercambios están a la orden del día, el
recurso a la cosmovisión o Weltanschauung
se puede esgrimir como muy útil, si no necesario, pues mientras nos movemos
dentro de una lengua sola, puede
parecer que los referentes no se dan,
y no se piensa en ellos como estímulo de
cualquier significancia. Pero es verdad, como dice M. Heidegger (1974:
180), que a las reacciones sensorio-intelectivas o significaciones del ser-en-el-mundo que es el ser humano,
les nacen palabras. Al
hablar, al tiempo que identificamos
lo que queremos decir, simultánea e
inevitablemente lo diferenciamos o
distinguimos de todo lo que silenciamos o dejamos de lado, en la medida
en que forma parte de un todo convergente o compartido.
4.5.
Douglas R. Hofstadter, en YO SOY UN EXTRAÑO BUCLE, Tusquets, 2008:431,
dice certeramente: «¡Pero el no poder ser conscientes de nuestra propia
complejidad es una ventaja! Al igual que podríamos caer en una profunda
depresión si verdaderamente entendiéramos lo diminutos que somos en comparación
con el inmenso universo en el que vivimos, nos volveríamos locos si
estuviéramos al tanto de toda esa inconcebiblemente frenética actividad que
tiene lugar en nuestro interior. Vivimos en un estado de bendita ignorancia
que, al miso tiempo, es un estado de maravillosa lucidez, porque supone navegar
por un universo de categorías que hemos creado nosotros mismos, y que funcionan
increíblemente bien a la hora de incrementar nuestras posibilidades de
supervivencia. <…> En el fondo, nosotros, esos espejismos que se perciben
a sí mismos, somos pequeños prodigios de la autorreferencia. Creemos en canicas
que se desintegran cuando intentamos hallarlas, pero que son tan reales como
una canica auténtica cuando cesamos en su búsqueda. Nuestra naturaleza nos
impide comprender del todo su naturaleza. A mitad de camino entre la
inabarcable inmensidad cósmica del espacio-tiempo y el incierto y misterioso
titilar de los cuantos, los seres humanos, más semejantes a un arco iris o a un
espejismo que a una gota de lluvia o a una roca, somos impredecibles poemas que
se escriben a sí mismos; vagos, metafóricos, ambiguos y, en ocasiones,
insoportablemente bellos».
4.5.1.
Con respecto a “ser” frente a “seguir”, a propósito de mi traducción del famoso
verso de la estrofa XIII del Cementerio marino, de Paul Valery, Je
suis en toi le secret changement, [Dentro de ti yo sigo la secreta mudanza],
entiendo que ‘nada es’ y ‘todo está haciéndose’, y, en tal sentido, habiendo
meditado bastante sobre las palabras de Cohen y las propias de Valéry, sigo
manteniendo ‘seguir’ frente a ‘ser’, sólo sea porque es ‘una lectura posible’
y, en mi opinión, no puede dejar de plantearse. Pero es que, además, entiendo
que ‘el que no sigue vivo’ es que está muerto, ‘es un muerto’. En tal caso,
‘ser’ no es sino una palabra que manifiesta la ‘esclerosis del devenir’ de todo cuanto dura o ‘sigue
siendo’, puesto que todo está siguiendo y persistiendo a lomos del ‘panta réi’. Como seres vivos contingentes, según esto, ‘seguimos
siendo’, pero no ‘somos en ningún sentido absoluto’, puesto que aún no somos
muertos, el único modo de ser no evolutivo del ser contingente, que sólo se da
una vez que se está muerto. La palabra ‘ser’ y ‘Ser’ enlaza con otras palabras
que no son sino el resultado de nuestra trayectoria filogenética y
ontogenética, histórica y personal, física y cultural, no sólo genética sino
también memética, ‘digestión mental o cerebral’ de todo cuanto percibimos o
captamos por nuestros sentidos.
4.5.1.1.
Tiene, a mi modo de ver, toda la razón Andy Clark (1997 (1999: 263)), cuando a
propósito del “pensar sobre el pensar: el efecto del manglar”, nos dice:
“Cuando elaboramos un poema, no sólo nos limitamos a emplear palabras para expresar
pensamientos: con frecuencia, las mismas propiedades de las palabras (su
estructura y su cadencia) determinan los pensamientos que el poema llegará a
expresar”, que es lo que percibimos en Je
suis en toi le secret changement, donde
Je suis puede ser atribuido tanto a être
como a suivre, con las consecuencias
comentadas.
4.5.1.2.
El horizonte significativo de esas palabras nos resulta ‘fractal’, ‘plural’, no
monocorde, siendo previsibles tántos y tan variados los estímulos que al entrar
en contacto con nosotros nos obligan a una interiorización en filigrana de
autentificación que sugiere más, mucho más, de lo que ‘es’ como palabra, la que
aflora en la caricatura o filigrana de su significante, que como todos los
significantes, valerosos e inexpugnables, se baten constantemente en el ‘campo
de batalla del hablar’. [En este
sentido, remito a la relación de hablar
con oír, escuchar y callar, según
la rica reflexión de M. Heidegger (1974: 180-183), ingredientes del conversar en la perspicaz
caracterización de Jorge Wagensberg, 2009:79, que entraña “escuchar antes de
hablar, hablar después de escuchar”.]
4.5.2. Lo mismo nos ocurre con las palabras de
la transcendencia, que en los
distintos corpora de que disponemos,
incluidos los del lenguaje oral, no es nada aventurado prever una
sobreabundancia de representantes u ocurrencias en forma de discurso repetido, en los términos de E.
Coseriu, del discurso de la trascendencia. Tal es el caso de ‘Dios’, como
palabra singular o nombre propio, también con ‘dios’, como nombre común de
todos los ‘dioses’ imaginables. Así podemos encontrarnos muy
frecuentemente [A Dios pongo por testigo, A Dios gracias, Gracias a Dios, A Dios
rogando y con el mazo dando, Juro por Dios, Bien sabe Dios, Dios proveerá, Si
Dios quiere, ¡Dios mío!, ¡Por Dios!, Vaya con Dios, Adiós, “Que Dios le bendiga… ¿He dicho Dios? ¡Dios
mío!” –apud J. Wagensberg, 2009:128-, Eso
no hay dios que lo entienda, Los dioses confunden a los perdedores, Vive como
dios, Es un dios para los suyos, etc.].
4.5.2.1.
También ocurre lo mismo con la palabra ‘Diablo’, como nombre singular o nombre propio, igual que con ‘diablo’, como
nombre común de todos los ‘diablos’ que andan por ahí siempre sueltos, figuren
de políticos o de sacerdotes, o de mandamases u oficiantes del
‘pseudopensamiento’ o ‘pensamiento único’. Y lo mismo ocurre, inevitablemente,
con toda una serie de palabras cuyo
referente utópico apenas se colige inferencialmente, como ocurre con
‘todo’, también con ‘nada’, como con ‘yo’ y ‘tú’, etc., que sirven, que
funcionan, que ‘siguen siendo útiles’, pero, a Dios gracias, ‘no son’, aunque
algunos se empeñen en servirnos lo que ‘está haciéndose’ como lo que ‘ya es’.
Lo cual no quiere decir que podamos definir qué es
4.6.
Ciertamente es un tranquilizador pensamiento el que formula Michel Raymond en
su tan brillante Cro-Magnon toi-même, Editions du Seuil, 2008:8, cuando dice
“L’Homme est un animal, certes assez spécialisé dans les interactions sociales
et les raffinements de la culture, mais n’échappant nullement à la règle
générale de la biologie évolutive”. Yo, desde mi entroncamiento con el viejo Cro-Magnon, me
considero un condensador de energía sin fecha de caducidad.
Cuando el
hombre mira las estrellas y piensa en el sucederse de los días y de las noches,
se pregunta por el gigantesco entramado energético del que forma parte en
armónico funcionamiento asimétrico, que hace que nos movamos y evolucionemos
con paso firme y seguro, sin que salgamos disparados a los espacios siderales
por un frenazo, sueño o descuido de nuestro Planeta Tierra en su movimiento de
traslación a
4.7. Al hablar exteriorizamos nuestras
creencias más arraigadas y profundas, pues, como decía Ortega, en el tomo 5 de
sus Obras Completas, ((1940) 1983:302), “el estrato más profundo
de nuestra vida, el que sostiene y porta todos los demás, está formado por
creencias”.
4.7.1.
Por eso creemos en
4.7.2.
Por esa razón creemos en las leyes humanas, democráticamente consensuadas o
acordadas, que contribuyen a acercarnos a la plena libertad en el ejercicio de
la responsabilidad sociosemiótica y ético-moral, y nos proponen castigar al
asesino y, en su caso, internar y curar en un psiquiátrico al enajenado o loco
que sin intención consciente ni malicia alguna, debido al desorden de su
descomposición mental, puede perjudicar a otras personas.
4.7.2.1. Por
eso mismo creemos en la vida que se alimenta de la vida, en forma de células
madre o de otro tipo celular, puesto que la vida siempre se ha apoyado en la
vida en una impresionante, si no indescifrable, malla espiriforme. Por eso
podemos comprender –y no penalizar- a la mujer gestante, que no quiere ser
madre y se siente embarazada o agobiada por un atropello de violación o
vejación, o por un simple error de cálculo o descuido, o porque no ve un futuro
airoso para su nasciturus, y quiere desembarazarse de su
agobio de gestación no querida. Y puede considerarse de justicia –y un avance
social, por tanto- que se reconozca a la mujer su plena responsabilidad y
protagonismo para decidir libre y no coercitivamente de su vida, de su cuerpo y
de la vida que en ella pueda gestarse o alojarse. Pero ese respeto a la mujer,
que es un avance que se refrende por las leyes consensuadas y equilibradas, no
le quita modalidad disfórica a ser abortista, siendo como somos parte de la
vida humana y respetuosos con su conatus como especie, y el aborto es un
obstáculo indudable. Nuestra conciencia mundomediana de hablantes no deja de
plantearnos que no se puede olvidar ni enmascarar que el ejercicio de este
derecho “legal”, como, en ocasiones, ocurre con el derecho a la legítima
defensa, produce la muerte de vida, y ello
no es nada desdeñable. Para lo cual a nadie le puede extrañar que se
insista en la protección del derecho a una gestación digna, de principio a fin,
en condiciones plenamente aceptables, tanto del hecho de gestación en sí mismo
como de sus consecuencias ulteriores, dada la menesterosidad radical del nasciturus como del neonatus, infans, etc., etc.
4.7.2.2.
Podemos estar de acuerdo con la defensa de una sana sexualidad, respetuosa con
la realidad vital de cada cual, puesto que es pensable o, si se quiere, digno
de tener en cuenta lo que señala Michel Raymond (2008:117): “On découvre plutôt
qu’on ne choisit ses préférences sexuelles”, que queda lapidariamente formulado
en su manifiesto del buen sentido y respeto a la realidad, la sexual u otra
cualquiera, (118): “Mais c’est pourtant bien
4.7.2.2.1.
Siendo como somos herederos de los genes egoístas, y no tan egoístas, que en
cada uno de nosotros han logrado sobrevivir, podemos creer en la eficacia del
señuelo –o inocentada- del placer, del honor, del amor a la “verdad”, del buen
gusto o sentido estético y práctico al objeto de que nuestros genes egoístas y,
un tanto, caprichosos e infantiles vayan adelante en nuestro caminar cósmico o
terrícola. Creo también en nuestro sentido crítico frente a la cretina
credulidad mítica perdonavidas, salvavidas y otras, hasta matavidas, para progresar en lo más
provechoso al microuniverso energético que somos cada uno de los humanos en el
conjunto de la evolución espiriforme permanente desde el Big-Bang que nos puso en órbita, dentro de los sobresaltos de
4.8.
Podemos considerar al Hombre como motor móvil del Universo en cuanto órgano
necesario para subvenir a tantas necesidades como en su constante evolución va
teniendo
4.8.1. En
la condición humana tiene especial relevancia la lealtad hasta el sacrificio a
la familia, a los amigos, al ser humano cabal, a todos los seres vivos.
4.8.1.1.
Están impregnados de modalidad disfórica la impostura, la esclavitud, el
aprovechamiento, la humillación, el servilismo. Todo auténtico ser humano
pretende ser fiel a su yo insobornable –que decía Ortega-, aunque lo puedo
sacrificar por razones mayores en función del beneficio de todos, de los más.
4.8.2. El
ser humano es amante de la polémica, pero odia la guerra o imposición por
medios violentos del más fuerte sobre el más débil.
4.8.2.1.
Creemos en la persuasión, en las buenas razones, en las convicciones, en la
opinión propia y respeto consecuente de las ajenas. Es lo propio del ser humano
frente a los brutos, como se hace ver en el De
Anima, de Aristóteles.
4.8.3. El
ser humano se sabe sujeto de derechos personales e inalienables sin distinción
de sexo, edad, religión, lugar, formación o cualquier otra circunstancia, pues,
como decía Ortega, “yo soy yo y mi circunstancia; y si no la salvo yo a ella,
tampoco me salvaré yo”.
4.8.3.1.
Repugna al ser humano el adoctrinamiento interesado y publicitario en nombre de
nada ni de nadie. Nadie tiene por qué avergonzarse del contenido de su
pensamiento en libertad. Es un derecho adscribirse a las opiniones que
presenten coherencia con nuestras expectativas, no sólo experimentales sino
también inferenciales. No puede estar prohibido pertenecer a las gentes que piensan en positivo, más allá
de los datos meramente experienciales o sensorio-perceptibles, y podemos ser
partidarios de los que veneran la energía vital, que nos produce el bien de la vida.
4.8.4.
Por eso, al ser parte integrante e interesada de
4.8.4.1.
En efecto, estando todo y todos en evolución y búsqueda permanente de lo otro,
nadie tiene la última palabra de nada ni sobre nada. Al fin y al cabo, en plena
teoría cuántica, nuestra mirada siempre contamina su objeto. Y nuestra manera
de ver, también para el horizonte de alusividad sémica de la palabra dios y
todo a lo que significativamente apunta, es poliédrica, como corresponde al
triplete semiótico-cognitivo de lo distintivo o significativo, en cuyo marco
nos movemos como pez en el agua, en los términos de Paul Ricœur (1984:96), s1
vs s2; s1 vs ¬s1; s1 vs ¬s2, es decir:
SER (LO NECESARIO, LO QUE NO PUEDE NO SER) se opone a
PARECER (LO CONTINGENTE, LO QUE PUEDE NO SER), como se opone a NO SER (NO
NECESARIO, IMPOSIBLE) o a NO PARECER (NO CONTINGENTE, POSIBLE). Lo cual puede
ser visto de la siguiente forma, al modo greimasiano:
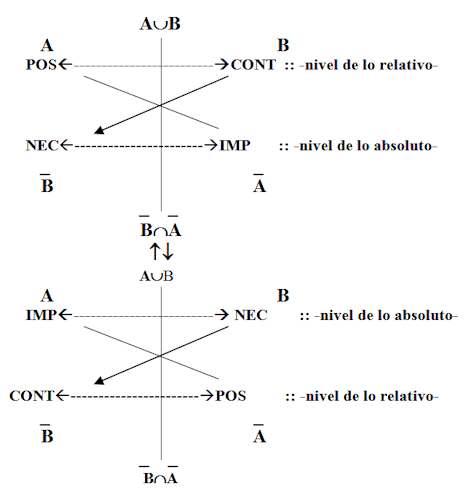
1. El límite de lo
POSIBLE es lo CONTINGENTE.
1.1. El límite de lo
CONTINGENTE es lo POSIBLE.
LO POSIBLE Y LO
CONTINGENTE SUMAN Y CONVERGEN: SON COMPUTABLES, TIENEN PRINCIPIO Y FIN.
2. El límite de lo
NECESARIO es lo IMPOSIBLE.
2.1. El límite de lo
IMPOSIBLE es lo NECESARIO.
LO NECESARIO Y LO
IMPOSIBLE SE ANULAN, DIVERGEN: NO SON COMPUTABLES, NI TIENEN PRINCIPIO NI FIN.
|
● Lo que puede ser y puede no ser se combinan o convergen en un semismo allegable a {AZAR, VIRTUALIDAD, CASUALIDAD, SUERTE,
DESTINO,…}.
● Lo que no puede no ser y no puede ser convergen en un semismo allegable a {VACÍO, NADA, ABSURDO, CERO, NULIDAD,…}./En realidad, no son combinables ni
convergentes, y prevalece uno de los dos, al ser incompatibles entre sí, aunque
no tengamos ni idea de lo que pueda ser o no ser desde nuestra perspectiva de
seres contingentes, que hablan, fabulan, dicen, como respiran, y no saben del
otro lado de las palabras fuera del fugaz momento de necesaria verbalización
cosificadora, siempre otra y siempre en
busca de lo otro, íntimo o extraño, según se señala supra, 4.5. Sabemos que nos
mantenemos más por incontrolados impulsos cósmico-vitales que por el apenas
controlable temblor incesante de nuestras palabras.
4.8.4.1.1.
El andamiaje o andaderas, por así decir, del comportamiento sociosemiótico
humano, que podemos cifrar en el cuadrado
semiótico, en lo forma en que fue reformulado y aplicado al comportamiento
sociosemiótico humano por A.-J. Greimas (1966), o en el triplete semiótico-cognitivo, en el modo arriba indicado de Paul
Ricœur (1984), echa sus raíces en la
propia estructura de las cosas, que siempre son para el hombre, en la raigambre
antropológica humana, como se insiste una y otra vez en el excelente volumen
dialogado de Françoise Héritier (2009), de la que quiero resaltar las
siguientes palabras (2009:100-101; 177): “Aucun moyen n’existe de changer la
donne: il y a deux sexes. Cette opposition, fondée sur l’anatomie et la physiologie
observables, est la base des oppositions binaires et toujours hiérarchisées que
nous connaissons, qu’elles soient concrètes ou abstraites, dans les discours
savants ou populaires : le haut et le bas, le plein et le vide, le sec et
l’humide, l’actif et le passif, le juste et l’injuste, le dehors et le dedans,
l’un et le multiple, etc. On observe par ailleurs qu’il y a une affectation des
valeurs du masculin et du féminin à chacun des deux pôles de ces catégories
opposables, au moins pour celles qui sont d’usage courant <….> J’ai
cherché à comprendre pourquoi toutes les catégories intellectuelles qui nous
servent à penser sont connotées positivement et négativement, affectées du
signe du féminin et du masculin, et hiérarchisées ; pourquoi ces
catégories ne sont jamais égales, et pourquoi le positif est toujours du côté
du masculin et le négatif du féminin.<…> La différence des sexes est le
fondement inscrit dans le corps. C’est le donné élémentaire incontournable,
duquel est abstrait un principe qui est l’opposition de l’identique et du
différent, à partir de quoi s’élaborent toute une série de choses, et qui
explique la cohérence et le fonctionnement des systèmes de représentation.”
4.8.4.1.2. Pienso en las razones
que, sin duda, asistían a M. Heidegger al preguntarse “¿Por qué existe el ser y
no más bien la nada? (Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?,
en su Einführung in die Metaphysik),
y la misma petición de principio se comete con la serie positiva o realista que
con la serie negativa o nihilista, pero
4.9. Pero
en el comportamiento verbal, cuando
realmente hablamos, no decimos lo que
sabemos, sino más bien lo que queremos saber. Claro que no siempre hablamos
movidos por la inquietud radical de búsqueda metafórica en la que estamos
radicados –discusión entre Heidegger,
preocupado por el SER, y Sartre y,
antes, Ortega y Gasset, por el HOMBRE,
el Da-sein.
4.9.1.
Cuando el hombre habla como un gramófono, repite como un loro y se convierte en
reportero de su conciencia o memoria. Pero cuando
realmente habla, cuestiona, invita a pensar y dice mucho menos de lo que
implicita, y busca complicidad en los demás para formar ese macro silogismo de
la convivencia, en busca del SER, del que supuestamente o tal vez
necesariamente partimos, como los ojos del SER, las necesarias posiciones de su
andadura material, de su objetividad o distanciamiento en la búsqueda de su
propia esencia, hasta que se conviertan sus riberas o premisas, en términos de
P. Valery, en rumor o insondable caudal de esenciales arquetipos, todas las
contingencias, después del devaneo existencial, cuyo único responsable no es
otro que el SER.
4.9.1.1. El ser humano habla, cuestiona, emite
expresiones de todo y, sobre todo, produce palabras en busca del saber
fundamental, y al agotar las evidencias de lo contingente de cuanto se da,
genera la hipótesis de la entidad originaria, que no se confunde con ninguna
entidad contingente, sino que las trasciende todas. El sentido de la trascendencia, al decir de Ortega, es tan vivo en el
ser humano, como el sentido de la vista
o cualquier otro sentido, que, evidentemente, como todo lo contingente, puede
darse o no darse, igual que hay ciegos y sordos, pese a su carácter
excepcional.
4.9.1.1.1.
El ser humano, al saberse contingente y responsable de determinadas
contingencias de unos u otros actos desde su condición de ser libre en tantos
aspectos de su comportamiento existencial, como ser con voluntad de ser o
seguir siendo de mil y una maneras, puede tener la tentación de confundir su
contingencia con la pura fatalidad del azar, negándose no ya a reconocer la
paternidad inmediata, que la genética puede documentar y demostrar, sino a
postular un necesario principio entitativo, que siendo previo a todo ser
contingente puede ser una explicación
coherente de todo cuanto va siendo en las sucesivas entidades emergentes,
incluidos los seres humanos.
4.9.1.2.
Es pensable que el puro azar, al margen de principio entitativo alguno, es
incapaz de dar cuenta de entidad alguna, por contingente y efímera que esta
sea. Y muchos comportamientos verbales son deudores de una Weltanschauung similar. La pura
nada, el puro azar, que no es nada entitativo, sino mera contingencia entre
seres contingentes, que tan pronto son lo que son como dejan de serlo, no puede
ser la explicación de entidad alguna. Pero el puro ser, pura energía, que necesariamente
es y distinto, por tanto, de la pura nada entitativa, puede ser entendido
como el fulcro o punto de apoyo del desencadenamiento de todas las entidades
cambiantes o contingentes, sea cual sea el destino de ellas más allá de su
peripecia vital. Realizada esta reflexión, me remito al muy sugestivo capítulo
tercero, Dios frente a los filósofos,
de la sorprendente y paradójica en su conjunto, e importante obra de Fernando
Savater (2007:73-98).
4.10. Hablar, conversar, no es sólo informar.
Es proponer, buscar, discurrir, invitar a caminar juntos por un mar de dudas,
en la sabia expresión de Ortega, del que intuimos que podemos salir airosos
sirviéndonos de la malla de relaciones entabladas o habladas con los demás. Lo
convencional, que está en la raíz del comportamiento verbal, como ya señaló
Aristóteles e insiste R.W.Langacker (1987:98), como, amablemente, me hace ver
José Luis Cifuentes, en consonancia, por otra parte, con sus propios
planteamientos (1994), está abierto siempre a nuevos acuerdos con nuestros
interlocutores, a nuevas negociaciones, a horizontes utópicorreferenciales
nuevos.
4.10.1. Hablar es más que fabular. Es inquirir,
investigar, vivir y convivir, es decir, comunicar, munificados o a salvo de los demás desde nuestro yo insobornable, hecho de palabras, y, a
su vez, en unión con los demás,
abiertos a ellos desde las palabras
mismas.
4.10.2.
El esqueleto de lo computable son los números, pero la carne y la sangre de lo
computable y no computable son las palabras. A este propósito, viene bien que
veamos lo que nos dice Jean-Paul Sartre en Les
Mots.
4.10.3.
Cuando leemos una receta de cocina, como nos hizo ver A-.J.Greimas, una trazada
de carretera o complejo deportivo, un contrato o una constitución, lo que
leemos y, por lo tanto, se nos dice, no
hay que buscarlo mucho más allá de las palabras, que se nos presentan como
correas de transmisión de todo un tejido de relaciones o principios básicos, como sustancia, cantidad, los qualia o características cualitativas, espacio, tiempo y causalidad (material, formal, eficiente, final y nula o
casualidad o azar),….
4.10.3.1.
No nos vale descreer de nuestras palabras y renunciar a ellas en su conjunto,
por más incrédulos y sólo fieles a nuestro yo
insobornable que seamos, puesto que todos intuimos que nuestras palabras en
situaciones de extrema necesidad son nuestro último recurso, nuestra única
salvación. Las palabras del abogado defensor de un inocente salvan a su
defendido, si son coherentes y adecuadas, o lo hunden en la condena, si son
torpes, incoherentes o inadecuadas. El grito de Aqua alle corde! salvó a la cúpula de San Pedro de Roma de haberse
destrozado estrepitosamente si no hubiese mediado esa voz de alarma frente a la
consigna de tirar de las cuerdas en silencio. Las palabras de protesta de los
esclavos fueron el acicate fundamental ante los tiranos. Fueron la palanca
fundamental para echar abajo el inhumano status de la esclavitud. Las palabras,
en fin, son la correa de transmisión de nuestras decisiones y compromisos
sociales. Son el ingrediente fundamental del comportamiento sociosemiótico
humano.
4.10.3.1.1.
Cuando Xavier Zubiri nos dice que “Pienso, luego existo y existo, no colgado de
la nada, sino de Dios”, según nos recuerda el muy avanzado pensador
judeo-cristiano Jesús Hortelano, en su entrevista concedida a EL MUNDO.
CRONICA, 2.08.09, está haciéndonos ver
que la serie óntica es mucho
más acorde con cuanto existe que la serie
nóntica o nihilista, con la que
cualquier existencia, por muy contingente que sea, es incompatible. En cambio,
no hay incompatibilidad absoluta entre el ser
necesario y el ser contingente,
puesto que si el azar y la necesidad gobiernan el universo, cabe pensar en la
necesidad del ser como algo prioritario con respecto a la contingencia en el
ser, que, como es obvio, para ser, en lo que es contingente, precisa de la no
contingencia o necesidad de ser de su origen óntico. En cambio, por muchas
cábalas que hagamos, de la nada, como
fuente originaria de la contingencia, no puede salir nada. Y no es lo mismo la nada que la antimateria de los físicos quánticos. A la nada no la salva ningún Big
Bang, en el comienzo energético-evolutivo de todo cuanto sucede en el
universo o en los distintos universos. Claro que el ser humano, que se sabe
existiendo en modo contingente –que, en el mejor de los casos, nace, crece, se
reproduce y muere-, puede tener la tentación de
pensar que si no existimos como seres necesarios y que procedemos por
pura evolución azarosa, desinteresados ya de nuestro origen absoluto, puesto
que morituri sumus, ¿para qué vamos a aceptar la
existencia de un ser necesario, no sujeto a nuestras contingencias, pero
necesario para dar cuenta cabal de la existencia de todo lo contingente que
existe en el Universo?- Podemos seguir empeñados en tratar la existencia del ser
necesario como algo propio de las religiones, de los que administran o viven de
cada una de las religiones, pero nos engañamos si pensamos que lo que toca a la
razón de ser de nuestra existencia no nos interesa a todos, o que no nos
interesa porque se generan demasiadas paradojas, cuando tan bonito es no dar
cuenta a nada ni a nadie, no ya a ningún representante de religión alguna, sino
a ningún ser superior a nosotros, llamémosle como le llamemos, cuando tan
socorrida es la nada, en forma de azar y necesidad, pero sin recurrir a nada ni
a nadie que esté por encima de nuestro ser contingente que, por suerte, es como
es, y le basta con ser lo que es, y vivir lo que le toque en suerte vivir, sin
otro objeto que el de vivir de la forma más placentera que pueda.
4.10.3.1.2.
Ya es hora, creemos, de desmitificar la antirreligión,
que cabe desmitificar tanto como la religión
oficial de cualquiera de las comunidades humanas. No es lícito mezclar las
cuestiones filosófico-cognitivas con las debidas meramente al comportamiento de
determinados religiosos o responsables de determinadas religiones. Así como la materia y la antimateria están en el mismo paradigma científico, también la religión –cualquiera de las oficialmente
existentes con carácter más o menos coercitivo con respecto al ser humano- está
en el mismo paradigma interesado que
la antirreligión. No podemos
confundirnos por temor a nada ni a nadie, puesto que no nos va a servir de nada
que nos aplaudan o nos vituperen, si nuestro yo insobornable nos dice otra
cosa. No vaya a ser que por querer meter el dedo en el ojo a los “endiosados”
mandamases de las religiones positivas, incurramos en el error de intentar
cegar o poner cortapisas en el cabal y libre desarrollo del pensamiento humano.
4.11.
Volviendo sobre nuestro propósito fundamental, ¿cómo vamos a saber lo que
decimos cuando hablamos, si las palabras que proferimos al hablar no tienen referente alguno,
siendo como son constructos mentales, a lo sumo, constructos monumentales o
rememorativos de la interiorización de las más variadas experiencias
sensorio-perceptivas o intelectivo-axiológicas, con mayor o menor elaboración
mental, siempre en utópica asociación referencial o inferencial, según las
fuentes perceptivo-intelectivas de nuestra ineludible condición humana? La
palabra no es tal sino en la medida en que se depura y, como en todo sistema
cognitivo que se precie, se contrae como punto de convergencia de las más
variadas circunstancias denotativo-asociativas, nunca ajenas a la voluntad
reunificadora del comportamiento verbal humano. Lo que vale para el comprender
y observar científicos, en los términos brillantemente planteados por Jorge
Wagensberg (2009), vale, a nuestro juicio, para las palabras, en su depuración
sistemática y en su aplicación a las más variadas aplicaciones
denotativo-señaléticas.
4.11.1.
Al hablar no logramos decir nunca lo que nuestras palabras
significan, sino lo que logramos asociar a su significado, en un
giro utópico-referencial inexcusable, dada la universalidad o virtualidad del tipo
sistemático-verbal -mediante el cual comprendemos- sobre las ocurrencias
discursivas -que a cada paso observamos-, en un interminable centelleo
ocurrencial, que se ilumina desde el tipo pero no lo agota. ¿No será
que las palabras sistemáticas significan siempre más de lo que dicen en un
discurso dado?
4.11.2.
Al hablar las palabras significan, pero las oraciones
que configuran la operación verbal dicen,
y, en tal sentido, van más allá de las palabras en su depuración o
universalidad sistemática. ¿No será que las palabras, en paralelo con lo
señalado por L. Wittgenstein en su
Tractatus, en las oraciones, son como
flechas utópico-referenciales y no meramente sistemático-significativas?
Y dado
que el hablar se produce siempre por un hablante concreto y en
determinadas circunstancias espacio-temporales, viene bien recordar a Ortega
(1914, vol.6:88):
Hoy sabemos que hasta el aire es duro como el
acero en cuanto aumentamos nuestra velocidad.
Parejamente nace y existe siempre el hombre, quiera o no, en un “mundo social”,
compuesto también de resistencias, de
presiones anónimas que se ejercen sobre él: los usos, costumbres, normas vigentes, etc. El Estado es sólo una
de esas presiones sociales, la más fuerte, la
compresión máxima.
4.11.3.
También converge con lo anteriormente expuesto y por el mismo Ortega, con toda
razón, opinamos, Pierre Bourdieu, en su célebre Ce que parler veut dire, ((1982) 2009:20)), donde -y con
ello terminamos, al margen de nuestra discrepancia respecto de la posibilidad
de discours formellement corrects mais sémantiquement vides- nos dice lo siguiente:
Il reste que la science sociale doit
prendre acte de l'autonomie de la langue, de sa logique spécifique, de ses règles propres de fonctionnement. On
ne peut en particulier comprendre les effets
symboliques du langage sans prendre en compte le fait mille fois attesté, que
le langage est le premier
mécanisme formel dont les capacités génératives sont sans limites. Il n'est
rien qui ne puisse se dire et l'on peut
dire le rien. On peut tout énoncer dans la langue, c'est-à-dire dans les limites de la grammaticalité. On sait
depuis Frege que les mots peuvent avoir un sens sans référer à rien. C'est dire que la rigueur formelle peut
masquer le décollage sémantique. Toutes les
théologies religieuses et toutes les théodicées politiques ont tiré parti du
fait que les capacités génératives de la
langue peuvent excéder les limites de
l'intuition ou de la vérification empirique
pour produire des discours formellement corrects mais sémantiquement
vides. Les rituels représentent
la limite de toutes les situations d'imposition où, à travers l'exercice
d'une compétence technique qui peut être
très imparfaite, s'exerce une compétence sociale, celle du locuteur légitime, autorisé à parler et à parler avec
autorité: Benveniste remarquait que les mots
qui, dans les langues indo-européennes, servent à dire le droit se rattachent à
la racine dire. Le dire droit,
formellement conforme, prétend par là même, et avec des chances non négligeables de succès, à dire le droit,
c'est-à-dire de devoir être.<...> Le discours juridique est une parole créatrice, qui fait exister ce
qu'elle énonce. Elle est la limite vers laquelle
prétendent tous les énoncés performatifs, bénédictions, malédictions, ordres,
souhaits ou insultes: c'est-à-dire la
parole divine, de droit divin, qui, comme l'intuitus originarius que Kant prêtait à Dieu, fait surgir à l'existence
ce qu'elle énonce, à l'opposé de tous les énoncés dérivés. Constatifs, simples enregistrements d'un donné
préexistant.”
BIBLIOGRAFÍA:
Aristóteles:
Acerca del alma. Gredos,
(Introducción, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez). Madrid, 1978.
Arntz, William, Chasse, Betsy y Vicente Mark (2006): What the bleep do we know? Discovering the endless possibilities
for altering your everyday reality. USA. (Hay trad.española en Madrid:
Bourdieu, Pierre
((1982) 2009)): Ce que parler veut dire. París: Payot.
Chevalier, Jean-Claude & Delport, Marie-France (2006): «Le signifié de
langue, ou une précision inutile», en:
Le signifié de langue en espagnol.
Méthodes d’approche. Paris: Presses
Sorbonne Nouvelle.
Cifuentes Honrubia, José Luis (1994): Gramática Cognitiva. Fundamentos críticos. Madrid: Eudema.
Coseriu,
Eugenio (1962): Teoría del lenguaje y
lingüística general. Madrid: Gredos.
Coseriu,
Eugenio (1990): “Semántica estructural y semántico
cognitiva”, en: Homenaje al
profesor Francisco Marsà. Barcelona: Universitat
de Barcelona, pp. 239-282.
Dawkins,
Richard (2007): El espejismo de Dios. Madrid: Espasa. (V. original,
2006).
Clark,
Andy (1997 (1999)): Estar ahí. Cerebro,
cuerpo y mundo en la nueva ciencia cognitiva.
Barcelona: Paidós.
Delport, Marie-France (2008): CHRÉODE Vers une linguistique du
signifiant. Revue de linguistique
hispanique et romane: nº 1 – printemps, Université Paris IV- Sorbonne: Éds.Hispaniques.
Fillmore, Charles J. (1968): «The case for case», en The Universals in
Linguistic Theory.
Ed. por Emmon Bach y Robert T. Harms, Holt, Rinehart and Winston, nc.,
Gagnepain, Jean (1982-1995): Du
vouloir dire. Traité d’épistémologie des Sciences Humaines. I, II y III, París.
Greimas, Algirdas-Julien (1966): Sémantique
structurale. Recherche de Méthode. París :Larousse.
Heger, Klaus (1976): Monem, Wort,
Satz und Text. Tübingen: Niemeyer.
Heidegger,
Martín ((1926) 1947): El Ser y el Tiempo.
(Traducción de José Gaos), México,
Fondo de Cultura Económica.
Heidegger, Martín (1957): Einführung
in die Metaphysik. Tübingen, Niemeyer.
Héritier, Françoise (2009): Une
pensée en mouvement. Textes réunis par Salvatore D’Onofrio. Paris: Odile Jacob.
Hofstadter,
Douglas R. (2008): Yo soy un extraño bucle.
Kintsch, Walter and Dijk, Teun van (1978): “Towards a model of discourse comprehension
and production”, en Psychological Review, 85:363-394.
Landowski,
Éric (1998): "Del
referente, perdido y reencontrado”, en Homenaje al
Prof. Muñoz Cortés, trad. de
E.Ramón Trives, pp.251-257, U. de Murcia, 1998.
Langacker, Ronald W. (1987): Foundations of
cognitive grammar. Stanford: Stanford University Press.
López
García, Ángel (2001): «Sintaxis mínima»,
en Revista de Investigación Lingüística. Facultad
de Letras, Universidad de Murcia, pp. 97-107.
López
García, Ángel (2003): «¿El lenguaje como organismo?, en Homenaje al prof. Estanislao Ramón Trives. Vol.
II., R. Almela, D.A. Igualada Belchí, J.M. Jiménez
Cano, A. Vera Luján (Coords.)», Univ.
de Murcia, pp.433-450.
López
García, Ángel (2004): «Una caracterización cognitiva de la actancia: ¿flujo pregnante o forma saliente?», en Cognición y percepción lingüísticas,
Enrique Serra y Gerd Wotjak
(Editores), Valencia/Leipzig, pp. 108-116.
Micklethwait, John, and Wooldridge,
Ortega y
Gasset, José (1983 (1940)): Obras
Completas, tomo 5 . Madrid: Revista de Occidente,
Alianza Editorial.
Ortega y
Gasset, José (1983 (1940)): Obras
Completas, tomo 6. Madrid: Revista de Occidente,
Alianza Editorial
Ortega y
Gasset, José ((1914) 2006): Obras Completas Madrid, Taurus.
Petitot-Cocorda, Jean (1985): Morphogenèse
du Sens. I. Préface de René Thom. París: PUF.
Pinker,
Steven (2003 (2002)): La tabla rasa. La
negación moderna de la naturaleza humana.
Barcelona:
Paidós.
Pottier, Bernard (1992): Sémantique
générale. París : PUF.
Quentin, Xavier (2008): L’évolution
est-elle l’œuvre de Dieu? Dialogue scientifique et philosophique. Jean-Michel Grandsire: Agnières.
Ramón
Trives, Estanislao (1979): Aspectos de
Semántica Lingüístico-textual. Madrid: Ediciones
Istmo.
Ramón Trives, Estanislao (1980): «En torno a la
pertinentización lingüística con especial
atención al componente fonémico», en Anales
de
Ramón Trives, Estanislao (1983): «La lingüística integral
y su incidencia en el aprendizaje
de una lengua extranjera», en Actas del I Congreso de
Ramón Trives, Estanislao (1998): «Mecanismos de
referenciación y tipología textual», en Estudios
de Lingüística Textual. Homenaje al Prof. Muñoz Cortés. Universidad de Murcia.
Ramón
Trives, Estanislao (2000): Neología
léxica. Fundamentos cognitivos, en La fabrique des mots.
Ramón
Trives, Estanislao (2005): «En torno a los verbos y construcciones verbales de estado en español», en Filología y
Lingüística. Estudios ofrecidos a Antonio Quilis.
Volumen I, CSIC, .UNED y Universidad de
Valladolid, pp. 597-610.
Ramón
Trives, Estanislao (2008): El cementerio marino en el vaivén de sus traducciones españolas e
hispanoamericanas, en Alma América: In honorem Victorino Polo. Murcia: Universidad de Murcia,
Servicio de Publicaciones, pp.282-292.
Recanati,
François (2004): Literal meaning,
Cambridge: Cambridge University Press. (Trad.
española de Francisco Campillo, Madrid, A. Machado Libros, 2006).
Ricœur,
PAUL (1984): Temps et récit. La configuration dans le récit de fiction. Paris : Éditions
du Seuil.
Saussure, Ferdinand de
(2002): Écrits de linguistique générale.
(Texto establecido y
editado por Simon Bouquet y Rudolf Engler), París: Gallimard.
Savater, Fernando (2007): La vida eterna. Barcelona: Ariel.
Sechehaye, Albert (1950):
Essai sur
Sklovski, Víctor (1973): La disimilitud de lo similar: los orígenes
del formalismo. Madrid: Alberto Corazón Editor.
Smedt, Marc de (1998): Éloge du silence, París: Albin Michel.
Tesnière, Lucien (1950): Éléments de syntaxe structurale. Paris: Klincksieck.
Trujillo,
Ramón (1996): Principios de Semántica
textual. Madrid, Arco/Libros.
Wagensberg,
Jorge (2004): La rebelión de las formas.
O cómo perseverar cuando la incertidumbre
aprieta. Barcelona: Tusquets.
Wagensberg,
Jorge (2009): Yo, lo superfluo y el
error. Historias de vida o muerte sobre ciencia
y literatura. Barcelona: Tusquets.
Wittgenstein,
Ludwig ((1921) 2002)): Tractatus
Logico-philosophicus. Madrid: Alianza Editorial,
tercera reimpresión.
Zubiri,
Xavier (1980): Inteligencia sentiente.
Inteligencia y realidad. Madrid: Alianza Editorial.
Zubiri,
Xavier (1982): Inteligencia y logos.
Madrid: Alianza Editorial.
Zubiri,
Xavier (1983): Inteligencia y razón.
Madrid: Alianza Editorial.
Zubiri,
Xavier (1989): Estructura Dinámica de
|