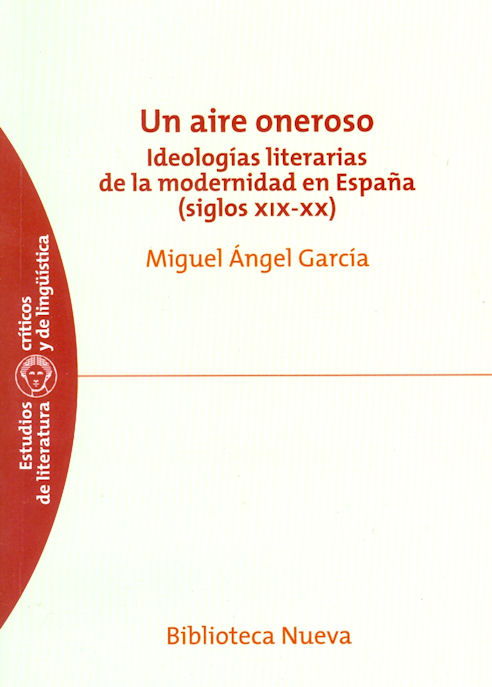TIEMPO DE
HISTORIA, TIEMPO DE MATICES
Isabel
Daza
(Universidad de Granada)
Miguel Ángel García, Un aire oneroso. Ideologías literarias de la modernidad en España
(siglos XIX-XX),
Madrid, Biblioteca Nueva, 2010
El título de este libro, el aire oneroso en el que intenta desplegar sus alas, parte de una
imagen paralela a la introducida por Marshall Berman en sus Aventuras
marxistas, la de la mezcla en la
que hoy nos atrapa el «capitalismo nihilista del
mercado».
Berman animaba desde el humanismo marxista a encontrar un
lugar en la historia, «incluso en una historia que
duele»,
ya que a su juicio Marx comprendió mejor que nadie cómo la vida moderna es
una mezcla que nos tiene atrapados a todos. Sin volver sobre la ideología
humanista que, como vino a demostrar Althusser,
constituye unos de los lastres y de los obstáculos teóricos que han impedido
una auténtica lectura revolucionaria de Marx, Miguel
Ángel García retoma esta imagen de la mezcla para completarla con la del aire oneroso «que pesa
sobre nuestros hombros sin ser notado».
La imagen de la mezcla da cuenta de cómo el capitalismo nos atrapa con sus
determinaciones objetivas, desde fuera, pero Berman
olvida, a decir de García, que el capitalismo también nos atrapa desde dentro.
No sólo no salimos, pues, de la mezcla de la que resulta difícil escapar, es
que, sobre todo, desconocemos que nos atrapa, que impide y solidifica cualquier
posibilidad de movimiento. No es sino la ideología (en sentido amplio) la que
se encarga de que no notemos el peso en el aire, su carga onerosa, bajo las
relaciones sociales del capitalismo: «La
función de la ideología consiste en que no nos distanciemos de nuestra vida “a
la intemperie” para cobrar conciencia de la forma histórica de explotación que nos ha tocado en suerte» (pág. 15). Desde un planteamiento althusseriano el autor explica cómo la ideología nos lleva
a mantener una relación imaginaria con nuestras condiciones reales de
existencia; y añade, en un párrafo crucial
en cuanto a la intención del libro: «La
presión de la atmósfera se deja caer sobre nuestros hombros y, sin embargo,
actuamos como si no cargásemos con nada a cuestas, como si fuésemos
completamente libres y estuviésemos más a salvo que nunca. La interpretación
marxista de la Historia,
incluida la historia de la literatura, puede ayudar a que seamos conscientes
del peso que acarreamos y, siquiera fugazmente, intentemos librarnos de él» (Ibídem).
Así, frente al aire oneroso, la
Historia, la
Historia siempre. Frente a la ingravidez con la que creemos
vivir las relaciones sociales del capitalismo y del mundo moderno, la lectura
problemática, loca de matices a la
que este libro nos invita atreviéndose a hacer visible lo invisible.
La
pregunta básica que el texto plantea, o dicho de otro modo, la necesidad
teórica fundamental sobre la que se estructura su escritura, es la necesidad de
desbaratar dos nociones claves a partir de la cuales han de asumirse los
hechos: Tiempo e Historia. Desbaratar, decimos, porque la historiografía
literaria tradicional, de acuerdo con el historicismo de los estilos, ha caído
en la trampa cronológica forzando una visión unilineal, secuencial y sucesiva
de la literatura que, dejando sentir el peso del tiempo histórico hegeliano,
explicaría los cambios como los distintos momentos evolutivos de la Idea que dan lugar a los
distintos movimientos o períodos, a las distintas modas o generaciones. Para
aliviar la carga, el texto propone un giro hacia la producción de un concepto
de Historia indispensable para la teoría marxista del conocimiento, problematizando las distintas concepciones ideológicas del
tiempo y de la historia, para sentar las bases de un nuevo concepto de tiempo
histórico que nos ayude a entender la realidad, o por mejor decir, las
realidades, sin hacer callar sus contradicciones.
Frente a
la concepción ilustrada que Hegel sistematiza como
desenvolvimiento lineal y continuo de la Razón, Miguel Ángel García considera que la
«historia real» no obedece a las leyes del racionalismo teleológico y propone
concebir la historia como escandida a partir de discontinuidades radicales o de
rupturas. Partiendo de Althusser aclara: «Cada
ruptura intenta inaugurar una lógica nueva que, lejos de ser el simple
desenvolvimiento o la inversión de la antigua, trata de ocupar su lugar. En lo
que se refiere a la historia de producción de conocimientos, o a las teorías de
la historia más en concreto, Marx (la dialéctica
marxista) no prolonga o invierte a Hegel: muy al
contrario rompe con él. La ruptura del materialismo dialéctico con la
“filosofía” anterior tiene su paralelo en el corte epistemológico del materialismo histórico con las filosofías
(las ideologías) de la historia que lo preceden. El motor de la historia puede
pensarse a partir de aquí de otro modo» (pág. 17). Es por ello que Marx
puede diagnosticar que todo lo sólido se desvanece en el aire a
propósito de la encarnizada lucha que mantienen el modo de producción feudal y
el modo de producción capitalista. Sólo cuando hubo profanado todo lo sagrado
la ideología burguesa logró imponerse como ideología dominante. No obstante, el
paso de la lógica de la servidumbre a la lógica de la libertad supone la
coexistencia de ambos sistemas, entre los que se libra una lucha ideológica
propia de toda una coyuntura de transición. Conviene aclarar que «Ninguna
ruptura o discontinuidad es total, aunque marca un punto de no retorno» (pág. 17).
Esta
necesidad de análisis de la
Historia en su historicidad supone poner de relieve dos
problemas distintos, aunque obviamente relacionados. Siguiendo a Althusser, un primer problema teórico consiste en explicar
el mecanismo por el que la
Historia ha producido como resultado el modo de producción
capitalista, para comprender después cómo ese producto constituye una forma de
existencia social determinada, es decir, el mecanismo que produce el efecto de sociedad propio del modo de
producción capitalista: «No es sino este segundo problema el objeto de la
teoría del Capital» (Íbidem). Dicho efecto
de sociedad no puede sino derivar de unas relaciones sociales concretas,
vividas por lo general inconscientemente bajo los efectos de la ideología. O
dicho de otra manera: ese efecto de
sociedad no puede ser sino radicalmente histórico y, por tanto, supeditado
al modo de producción que lo segrega y que ha de reproducir.
Por lo
tanto, para analizar el efecto de sociedad en las formaciones sociales
modernas, o más en concreto, para historizar la
categoría de modernidad, se hace necesario contar con otro concepto de historia
y de tiempo histórico. El marxismo, y Miguel Ángel García acude de nuevo a Althusser, no es un historicismo. El concepto no crítico de
historia corre el riesgo, como todos los conceptos en principio «evidentes», de
no tener otro contenido teórico que el que le asigna la ideología dominante. La
problemática teórica de Marx exige e impone su propio
concepto de Historia, lejos de la cronología y de la secuencialidad
de los acontecimientos, lejos pues del historicismo al que parece abocada la
historia de nuestras formaciones sociales. La historicidad se torna así una
necesidad insoslayable.
La
invitación del autor a “historizar” se hace expresa
en el momento en que se vuelve a desentrañar el sentido de la imagen empleada
para titular este libro: «Haciendo hincapié en la necesidad de deslindar la
teoría marxista de la Historia
de toda contaminación con las
evidencias de la historia empírica, que no es sino el producto de la ideología
empirista de la historia, Althusser acude
precisamente a la imagen del peso en el aire. Hay que librarse de la tentación
empirista de la historia, cuyo peso es inmenso y sin embargo no es notado por
el común de los hombres e incluso de los historiadores. […] No hay mayor peso
por insensible o ingrávido que nos parezca, que el que portan las ideologías
disfrazadas de evidencias empíricas. Pero cualquier ideología es histórica, en
tanto que segregada por unas determinadas relaciones de producción, a las que
trata de reproducir, manteniendo el desequilibrio clase dominante/clase
dominada, y en tanto que vivida en unas relaciones sociales determinadas a fin
de lograr, como hemos visto, un efecto histórico de sociedad. No sólo hay que historizar las ideologías, las relaciones sociales, las
relaciones de producción. Hay que historizar la Historia. Porque,
como bien señala Althusser, de la misma forma que no
hay producción en general no hay historia en general, sino estructuras específicas de historicidad, fundadas en última
instancia sobre las estructuras específicas de los diferentes modos de
producción» (pág. 19).
En efecto,
hay que historizar la Historia, es decir,
construir el concepto de Historia atendiendo a su historicidad, producirlo en
el sentido de la «revolución teórica» en la «ciencia» de la Historia que introduce Marx de forma decisiva. Las consecuencias teóricas, en lo
que a la historia de la literatura se refiere, suponen en primer lugar asumir
la literatura como un discurso ideológico más, producido por y desde unas
relaciones sociales dadas a las que a su vez legitima y reproduce (tal y como
señala Juan Carlos Rodríguez desde sus teorías sobre la producción ideológica).
Un discurso radicalmente histórico que, por tanto, hay que inscribir en el
nivel material de la ideología derivada de unas relaciones históricas de
producción y vivida de forma concreta (aunque inconscientemente) en las relaciones
sociales que a partir de aquí se establecen. La teoría literaria tendrá que
acercarse a las distintas especificidades de los discursos literarios
(ideológicos, por tanto) producidos en cada coyuntura histórica. Por ello, el
libro del que hablamos no puede sino plantear la existencia de las ideologías literarias de la modernidad en España, ideologías
literarias que vivieron la modernización burguesa como un aire oneroso o que
entraron en un diálogo más flexible y comprometido con la modernización de España
y con la ideología del progreso. Así «las vertientes contradictorias de la
tensión entre las dos modernidades de las que habla Calinescu,
la burguesa y la literaria, se explican mejor si partimos de la interpretación
marxista de la realidad que ensaya Berman. O mejor,
de una teoría marxista de la historia» (pág.16). Y, no obstante, esta última
afirmación entraña una pregunta más: ¿es posible una auténtica historia
marxista de la literatura, o al menos, la historia de una literatura diferencial (en el sentido de
especificidad diferencial que Althusser establece),
esto es, con su propia temporalidad y ritmos específicos, aunque en última
instancia sólo «relativamente autónoma» con respecto a los distintos niveles de
la totalidad social, básicamente, el económico, el político y el ideológico?
Desde una
posición absolutamente dialéctica el texto se acerca al concepto de Historia y
a sus últimas implicaciones en las teorías de Vilar, Febvre, Braudel, entre otros y,
desde luego, Althusser y los althusserianos.
Este esfuerzo por construir el objeto teórico de la Historia se desdobla en
la afirmación de Vilar según la cual hay que «pensarlo
todo históricamente, he ahí el marxismo», y asume el concepto de totalidad
social, aun cuando esto lleva a Vilar a desechar, en contra de lo que plantea Althusser, la posibilidad de la división de la Historia en posibles
historias. Si para Vilar, en tanto que es afirmada la
dependencia específica entre los distintos niveles, no tiene sentido proclamar
la relativa independencia de sus historias, cada una con su propio tiempo, para
Althusser cada nivel posee un tiempo propio,
«relativamente autónomo» con respecto a los tiempos de los otros niveles; hay
un tiempo y una historia propios para cada modo de producción, un tiempo y una
historia propios de las relaciones de producción, de la superestructura, de las
producciones científicas, estéticas, filosóficas o literarias. Cada una de
estas historias propias funciona de acuerdo con ritmos particulares y sólo
puede ser conocida bajo la condición de haber determinado la especificidad de
su temporalidad histórica y de sus escansiones en relación con el todo. No es
otro el objetivo de este texto en lo que a la coyuntura de la modernidad se
refiere: delimitar ciertas historias propias determinando la especificidad de
su temporalidad (de Bécquer a Juan Ramón Jiménez).
Con
distintos matices también Hobsbawm o Duby reflexionan desde su práctica de historiadores sobre
el papel del marxismo, la necesidad de su concepto de Historia, la vigencia del
modelo marxiano o sus puntos de partida y llegada,
insistiendo en la utilidad metodológica de una teoría a la que aíslan, cada
cual con sus matices, de la práctica social y política. Para el autor de este
libro, en cambio, «la teoría marxista de la Historia es inseparable de la lucha ideológica y
de la revolución social; o por decirlo con palabras del propio Marx: de la transformación del mundo».
Esta
premisa básica habrá de salvaguardarse ante la llegada de la posmodernidad y el pretendido fin de las ideologías y de la Historia. De nuevo Hegel late al fondo, porque aunque la idea del fin de la Historia no se desarrolle
explícitamente en su filosofía, la lógica de su sistema la exige como
conclusión. A decir de Perry Anderson,
para Hegel la Historia no sería sino la evolución consciente y automediada del Espíritu, en la sucesión de sus formas
temporales, hasta llegar al saber absoluto de sí mismo, lo que permite
interpretar, en la línea de Fukuyama, que la victoria
absoluta del liberalismo económico y político sobre otras formas de
organización social habría acarreado el fin de la historia como tal. «Por
supuesto -advierte el profesor García- la consigna posmoderna del fin de la
historia y las ideologías es una ideología como otra cualquiera. No es posible
analizarla fuera de un contexto de lucha ideológica, de un momento en que el
capitalismo y sus ideólogos se habrían atrevido a proclamar con exultación mal
disimulada que estamos ante la única forma de vida social posible, aunque la Historia y sus tensiones
internas constantes se hayan encargado de desmentirlo. A fin de cuentas la posmodernidad o el posmodernismo
(salvando ahora la distinción sectorial que establece entre ambos el mundo
anglosajón) no son sino la lógica ideológica, más que la “lógica cultural”, del
capitalismo avanzado, lo mismo que la
modernidad se halla en relación dialéctica con las estructuras del capitalismo
industrial, incluso mercantil si nos remontamos a los orígenes de lo moderno»
(pág. 26). Se trata en suma de pensar los límites temporales, las posibles
rupturas y continuidades, de la coyuntura específica que nombramos como
modernidad.
La
introducción al volumen trata de poner en claro la lógica de la posmodernidad desde el concepto fuerte de Historia al que
venimos aludiendo. También desde el marxismo Jameson
planteó que una de las condiciones de posibilidad del posmodernismo
depende de la hipótesis de una ruptura con el movimiento modernista. En este
sentido Miguel Ángel García escribe lo
siguiente: «La pregunta es si nos encontramos ante una ruptura más fundamental
que los periódicos “cambios de estilo y de moda determinados por el imperativo
modernista de innovación estilística”. Hay razones para dudar de que sea así,
sobre todo porque no se ha roto con las relaciones sociales y de producción
capitalista, a pesar de sus modificaciones» (pág. 27). En suma, lo que Jameson llama espacio posmoderno no es una mera ideología
cultural sino que tiene una «sólida realidad histórica (y socioeconómica)
apoyada en la tercera gran expansión planetaria del capitalismo». Es, por
tanto, una exigencia del capital. Esta consideración, clave en el texto que nos
ocupa, es fundamental para historizar la posmodernidad y la lógica actual de la globalización. Y aún
más: «El supuesto final de la
Historia no es sino un intento imposible de borrar las
contradicciones históricas desde la ideología dominante, la del capitalismo
avanzado como única forma de vida. Es una ideología de la historia como otra
cualquiera, alimentada por la ilusión de borrarla, tapando o frenando su motor
dialéctico, aboliendo cualquier clase de distancia crítica (al modo brechtiano) frente a nuestras condiciones reales de
existencia» (pág. 28).
Para
establecer los límites exactos de lo moderno García problematiza
las líneas de fuerza básicas en otros pensadores de la modernidad (a saber, Vattimo, Habermas, Löwit, Wellmer o Jauss y Octavio Paz, entre otros). No obstante, y aun
asumiendo la modernidad como categoría narrativa, tal y como propone Jameson y el texto acepta, «el problema sigue siendo cómo
narramos las Historia, cómo construimos su objeto teórico. Porque lógicamente
cada problemática teórica se apropia a su manera del objeto real historia» (pág. 33).
Así el
autor deja bien claro que «para Marx la modernidad no
es sino el capitalismo». De aceptar que, con la llegada del capitalismo, todo lo sólido se desvanece en el aire
se disipan buena parte de las discusiones teóricas sobre el comienzo histórico
de la modernidad: la Reforma
protestante, Descartes, Galileo, la Revolución francesa, la Revolución
industrial como referentes sobre los que se asientan los principios de
libertad, individualidad, autoconciencia o reflexividad.
No obstante, ¿cómo explicar, dentro de esta estructura de la modernidad, las
diferentes discursividades, con sus plausibles
rupturas y sus probables continuidades? Son límites más imprecisos, mucho más
borrosos, nada fáciles de explicar si rechazamos los cómodos cambios de moda y
estilo. Precisamente en el trazado de esos límites, en la tarea de hacer estallar
sus contradicciones, de ahondar en sus matices, estriba la lectura radicalmente
histórica frente a la lectura inocente que obviamente aquí se rechaza por
imposible.
La
pregunta por la Historia
impone el desarrollo de las distintas historias, el análisis de sus
especificidades, lo que además conduce a la conclusión de que no sólo hay una
modernidad literaria sino diversas modernidades, o por mejor decir, diversas
ideologías de la modernidad literaria: «Tan modernos son los que la crítica
llamó modernistas como los que llamó, enfrentándolos a los primeros,
noventayochistas. Más aún, el fin de siglo o la España de 1900 sólo
son una secuencia más, una coyuntura histórica específica, en el aludido avance
de la modernidad entre nosotros, como lo será la coyuntura de los intelectuales del 14 (que entran en
relación dialéctica con el llamado Noventayocho, como
trata de mostrar este libro), o como lo serán los años 20. No se trata de
pensar esta cronología generacionalmente (98, 14, 27) sino como una historia de
posibles discontinuidades o rupturas, con sus estructuras de historicidad
específicas, en lo que se refiere a las ideologías literarias de la modernidad
en España» (pág. 36).
El
trayecto que va de Bécquer a Campoamor sirve así para
delimitar algunos de los síntomas inequívocamente modernos: el nuevo lugar que
reserva la sociedad burguesa para el poeta y la lucha de éste con el lenguaje.
Lucha que se radicaliza en Valle-Inclán, «aquel
divino huésped del lenguaje», o en el voluntarismo vitalista de Darío. Lucha
por el lenguaje que deja traslucir el interior de otra lucha, la que se libra
contra la ideología burguesa, que en su intento por alcanzar la hegemonía
impone la lógica de lo rentable y útil, de lo directamente productivo, que
inevitablemente se ve contestada por la lógica pequeñoburguesa
que subyace en la ideología de lo inútil, de la finalidad sin fin kantiana, que
enfrenta al arte con la hegeliana prosa de la vida. Actitudes como el malditismo, la anormalidad o la torre del marfil sólo pueden entenderse desde este horizonte. El
viaje a Oriente desde la orilla europea e hispanoamericana, o el forzado reposo
«sobre el anónimo lecho de un hospital» de los modernistas, bohemios y
decadentes hispanos, que en cierto modo extreman la rebeldía romántica, sirven
para definir asimismo la moral estética
o el esteticismo moral que configura
la norma literaria en esta coyuntura.
Aunque
efectivamente ni la autonomía del arte o de la Estética ni la autorreferencialidad de la literatura dan cuenta de todos
los discursos, pues no son en exclusiva lo distintivamente moderno. Para llegar
a esta conclusión el texto se pregunta por las otras modernidades, por sus
líneas de fuerza básicas a fin de historizar al
máximo la tensión existente entre la modernidad literaria y la modernidad
burguesa, las dos modernidades de las que nos habla Calinescu.
Las consecuencias serán múltiples: la bohemia que se aferra a la divisa del
arte por el arte deja ver «la situación de crisis y el miedo social que sufre
la pequeño burguesía con su concepto artesanal y precapitalista del trabajo en
el mundo de la burguesía industrial y del capitalismo» (pág.183). Miedo social
que conforma una actitud común, el consabido épater le bourgeois, que hace situarse al
escritor bohemio del lado de la aristocracia desalojada o junto al pueblo. Del
mismo modo, no hay dos Valle-Inclán, uno evasivo y
por lo tanto modernista frente al comprometido en la línea del 98, «hay una
estilización idealista, aristocrática, y una estilización deformadora, que
acentúa lo grotesco» (pág.128). Lo que supone además pulverizar la división
establecida entre el Noventayocho y el Modernismo,
hoy suficientemente cuestionada por la crítica, pero que no podemos dejar a un
lado sin más. Por ello, desde estas páginas también se formula su
funcionamiento objetivo para la historia de la historia de nuestra literatura,
pues, al fin y al cabo, comprender ciertas mentiras es lo único que puede
acercarnos a la verdad que encierran.
La
sincronización cultural de España con el resto de Europa, aquello que se
conoció como el problema de España,
condicionó los discursos de nuestros escritores del fin del siglo en adelante.
Para historizar los diferentes planteamientos que
pretendían la solución del país, el texto propone aislar un símbolo específico
desde el que reconstruir la relación de la ideología pequeño burguesa con «las
plataformas del reformismo burgués» (como las llamó Mainer).
A partir de la figura de Don Quijote como núcleo temático con plena
significación histórica, se sucedieron una serie de discursos cruzados que
ayudan a entender el rastro de las distintas ideologías teóricas que trataban
de imponer las reglas de juego en el entramado de la modernidad. Del «quijotismo idealista» de Ganivet,
como manifestación clave del desarrollo de la dialéctica espíritu/materia que
configura el núcleo ideológico de su producción, al Unamuno
más proclive a dejarse de quijoterías, al menos en un primer momento, y a
ensalzar el espíritu de Alonso Quijano, el Bueno. La divergencia de criterios
entre Unamuno y Ganivet a
propósito de Don Quijote translucía en última instancia sus diversos modos de
acercarse al problema de la
Historia. Frente al concepto de intrahistoria unamuniano, el historicismo
idealista de Ganivet.
Ortega se
enfrentará también a Unamuno en el campo de batalla
que ofreció el símbolo de Don Quijote, aunque frente a la mirada de Unamuno, donde flota como un eco ganivetiano
la antinomia idealidad/materialidad, Ortega adoptará una visión integradora de
Cervantes. No olvidemos que para él «el remedio de España no está en el
quijotismo trascendental sino en el conocimiento y en la ciencia» (pág. 287).
Si «Unamuno considera su quijotismo sobre todo una
religión, Ortega una filosofía, una moral, pero también una ciencia y una
política» (pág. 120). Son en suma dos ideologías en pugna que dan cuenta del
desplazamiento estructural que se opera entre el 98 y el 14, desplazamiento
fácilmente rastreable en las lecturas que hacen Azaña de Ganivet y Ortega de Azorín; o,
incluso, en las réplicas que da a este último desde su poesía Antonio Machado,
aunque por lo que se refiere al lugar de Machado conviene tener en cuenta desde
el principio que la suya es una posición específicamente dialéctica entre la
ideología pequeño burguesa en crisis y la ideología liberal burguesa reformista
y prerrepublicana de Ortega: «Podríamos decir, a modo de planteamiento sumario,
que la España
de Ortega se edifica contra la
España del Noventayocho y que
gravita hacía la joven literatura, o
lo que conocemos como el Veintisiete, porque aún entonces sigue resultando
decisiva la construcción de una cultura
nacional» (pág. 196).
Otra
historia, la historia sin historia de Juan Ramón Jiménez, delimita el último
trayecto al que este libro invita. El libro puro o sin historia que Juan Ramón
confiesa desear al final de su Segunda antolojía poética (1898-1918)
quiere despojarse de todo lo que es circunstancia o accidente para quedarse con
lo que sólo es esencia, con el en sí de las cosas (del positivismo) que la
fenomenología ha espiritualizadlo. Esencialismo que
supondrá una auténtica reducción trascendental husserliana,
y que a decir de Miguel Ángel García anula la acción del tiempo mediante la
llamada a un presente total. Pero, «¿podría,
pues, extenderse la necesidad de la totalidad presente y sin historia al resto
de la obra juanramoniana, a su propio ser como
poeta?» (pág. 312). Y, en cualquier caso, ¿en qué sentido entenderlo? Y, desde
luego, ¿qué implicaciones alcanza en la práctica poética y vital de este poeta
que fusiona al extremo su vida y su obra?
Preguntas
estas con las que se pretende abrir una brecha para acercarse, desde la plena
convicción en la objetividad del texto, a la lógica interna que lo produce. A una
lectura otra, radicalmente histórica, que hace estallar las contradicciones de
esa otra modernidad que atravesaba la escritura de Juan Ramón.
Obviamente
son muchas más las cuestiones que derivan del entramado del texto, muchos más
los nombres, muchos más los interrogantes con los que nos desafía la escritura
de la Historia,
y sus matices, en lo que se refiere a las ideologías literarias de la
modernidad en España. Sirvan estas líneas para invitar a la lectura de este
libro que nos llega con la intención de liberarnos, siquiera fugazmente, de la
carga onerosa que porta el aire que compartimos.