|
|
Juan
Manuel Pedroviejo Esteruelas
(IES Marqués de Villena de Marcilla. Navarra)
Resumen: la colonización de todo un continente como América fue realizado por
unos valientes pobladores procedentes de la península ibérica,
fundamentalmente, que llevaron consigo su lengua y sus usos y costumbres. El
origen regional y social de estos colonizadores influyó decisivamente en la
configuración de una koiné durante las primeras décadas del siglo XVI, en donde
los rasgos del andaluz occidental predominaron sobre el resto de dialectos
peninsulares. No obstante, descubriremos que los andaluces no estuvieron solos
en este proceso porque los habitantes de otras regiones y sus dialectos también
estuvieron presentes en este proceso de normalización del español en
América.
Palabras
clave: colonización de América, koiné, pobladores de
Indias del siglo XVI, sociolingüística, español de América.
LINGUISTIC
REPERCUSSIONS OF THE COLONIZATION OF
Summary:
The
process of colonization of a whole continent as it is
Key
words: colonization
of
Origen social de los colonizadores
Origen regional de los colonizadores
El destino de los colonizadores
Para comprender las variedades de la
lengua española usadas en el nuevo continente hay que conocer el origen de los
colonizadores. A principios del siglo XX se hicieron listas de pasajeros
basadas principalmente en los documentos de
Durante los primeros 25 años después de
la población inicial de la isla
Con respecto a la teoría de que el
español llevado a América era el rústico y vulgar y que los pobladores eran de
origen marginal o delincuentes (Wagner, 1949, p. 11-12, Zamora, 1967, p. 378),
una ojeada a las reales cédulas muestra la rigurosa regulación que no permitía
a cualquiera el paso a las Indias, evitando de este modo el traspaso de los prohibidos (judíos, extranjeros, vagos,
y miembros de la universidad de mareantes, ubicada en el barrio sevillano de
Triana). Ello no quiere decir que no se colara gente sin oficio ni beneficio:
«(hablando sobre los pobladores del
Río de
Según los datos estadísticos extraídos de
los cuadros estadísticos de Rubio (1930, VIII p. 41-49) sobre la condición
social de 2.233 pasajeros de Indias entre 1533 y 1592 muestran que al menos el 64.56% del total era
gente letrada. Sin duda este porcentaje aumentaría, si se contase a los
militares, a casi un 66%. Rosenblat (1964, cf. Lope, 1999, p. 90) indica que en
las épocas iniciales de la castellanización, los letrados que iban a América
suponían el 41% de la población emigrante, muy superior a cualquier otro
porcentaje de cualquier país europeo.
Hasta la mitad del siglo XX, se creyó que el
español llevado a América era el español vulgar y rústico. Esta teoría la
mantuvo Leopold Wagner (1949, p. 11-12): «Alla
propagazione della lingua popolara e provinciale contribuío anc he il fatto che
la massa di avventurieri e guerrieri che, nei primi decenni dopo la conquista,
si riversarono in américa, consisteva per lo più di gente rozza e poco colta».
Mientras, Zamora Vicente (1967, p. 378) sostuvo
que el español americano «aparece vivamente coloreado por el arcaísmo y la
tendencia a la acentuación de los rasgos populares debido a que los primeros
pobladores europeos de América procedían de clases sociales poco refinadas»,
lo que explica «la fuerte inclinación hacia el léxico y los fenómenos
fonéticos de aire popular y vulgar».
Pero es evidente que existen pruebas
legales, reales cédulas, que dictaban la regulación del paso a las Indias,
marcando explícitamente a quiénes podía autorizarse y a quiénes prohibirse, que
demuestran el carácter selectivo de la monarquía a la hora de escoger a los
pobladores del nuevo continente[3].
Esto es, las leyes de Indias legislaban
tanto el paso de los pasajeros al nuevo mundo, entendido como tal las islas
antillanas (
Se puede observar que las disposiciones
relativas a extranjeros no tenían carácter de exclusiva intransigencia, puesto
que se concedía el paso a los que llevaban allí un fin útil, admitiendo después
a los que tenían razón justificada y se encontraban en las condiciones para
ello requeridas, evitando la ida de los que sin oficio ni profesión que
impidiera mantener la pureza de la raza (Rubio 1930, VIII, p. 16)[5],
aunque ello no impidiera, indudablemente, la llegada de polizones o llovidos.
Las licencias para pasar no las concedía
En el libro Norte de
En
·
Ley 1, Toledo,
22 de septiembre de 1560; Valladolid, 25 de noviembre de 1604.
“Que ningun natural ni estrangero pase a Indias sin
licencia del Rey o de
·
Ley 2, San
Lorenzo, 13 de julio de 1595; Valladolid, 25 de noviembre de 1604.
“Que los generales, capitanes, oficiales y Ministros de armada y
flotas y otras que llevaren o encubrieren pasajeros sin licencia incurran a las
penas de la ley”.
·
Ley 5, Madrid,
4 de agosto de 1574.
“Que en saliendo la armada o flota avise a
·
Ley 6, San
Lorenzo, 18 de agosto de 1584.
“Que las licencias para pasar a las Indias se presenten en
·
Ley 10, Zaragoza, 24 de septiembre de 1518; Madrid,
25 de febrero de 1530; Madrid, 3 de octubre de 1539.
“Que ningún hijo reconciliado, hijo ni nieto de quemado sambenitado ni
hereje pase a las Indias”.
·
Ley 11, Toledo,
23 de mayo de 1539.
“Que no pasen
clérigos ni frayles a las Indias sin licencia del Rey”.
·
Ley 15,
Valladolid, 15 de septiembre de 1522.
“Que ninguno convertido nuevamente de moro ni judío ni sus hijos pasen
a las indias sin expresa licencia del Rey”.
·
Ley 17, Madrid,
25 de septiembre de 1530; Valladolid, 18 de febrero de 1549.
“Que no pasen esclavos blancos, negros, mulatos ni berberiscos, sin
licencia del Rey y pena de contravención”.
·
Ley 18,
Sevilla, 11 de mayo de 1520; Medina del Campo, 13 de enero de 1532.
“Que no pasen a las Indias negros ladinos, ni se consientan en ellas
los que fueren perjudiciales”.
·
Ley 19,
Sevilla, 11 de mayo de 1520; Segovia, 28 de septiembre de 1532; Valladolid, 6
de julio de 1550.
“Que no pasen esclavos gelofes[8]
ni de levante ni criados entre moros”.
·
Ley 20,
Guadalupe, 1 de febrero de 1570.
“Que no pasen a las Indias gitanos
ni sus hijos ni criados.”
·
Ley 21,
Barcelona, 31 de mayo de 1543.
“Que con licencias
generales no pasen mulatos”.
·
Ley 22,
Guadalupe, 1 de febrero de 1570.
“Que no pase a las Indias
esclavo casado sin llevar a su mujer.”
·
Ley 24, Toledo
23, de abril de mayo de 1539; Madrid, 8
de febrero de 1575.
“Que no pasen mujeres solteras sin licencias del Rey y las casadas
vayan con sus maridos”.
·
Ley 26,
Guadalaxara, 21 de septiembre de 1546.
“Que los pasageros casados en estos reynos, puedan llevar a sus
mujeres en calidad de esta ley”.
·
Ley 31,
Valladolid, 19 de septiembre de 1554.
“Que no pasen a titulo de mercaderes los que no lo fueren”.
·
Ley 32,
Valladolid, 5 de julio de 1555.
“Que los factores de mercaderes puedan
pasar con licencia de
·
Ley 40, Madrid,
25 de febrero de 1568.
“Que no se de licencia a los
que tuvieren de ir a las Indias para que vayan en Navios de Canaria no se
expresando en ella”.
·
Ley 69,
Valladolid, 2 de junio de 1537.
“Que para dar licencia conste
que no se deve a
·
Ley 70,
Valladolid, 8 de febrero de 1535.
“Que no se dé licencia a
deudor de bienes de difuntos, ni a los administradores tutores y curadores que
no hayan dado cuentas”.
De las Leyes de Indias relacionadas con
los pasajeros religiosos se citan en el Libro I, Título 14 de Recopilación de
leyes (1681) y pueden destacarse para nuestro interés:
·
Ley 1, Madrid,
1631; Madrid, 10 de marzo de 1646.
“Que los Virreyes, Audiencias, Governadores, y los arzobispos informen
de los religiosos que hubiere en sus distritos y con sus pareceres se pidan los
que se han de enviar a las Indias.”
·
Ley 6, Badajoz,
5 de agosto de 1580; San Lorenzo, 14 de noviembre de 1603; Madrid, 19 de
noviembre de 1618; Aranjuez, 30 de abril de 1622; Madrid, 17 de diciembre de
1634; Madrid, 4 de septiembre de 1637[9]:
“Que los religiosos doctrineros sean examinados por los prelados
diocesanos en la suficiencia y lenguas de indios de sus doctrinas.”
·
Ley 11, Ocaña,
9 de noviembre de 1530; Madrid, 30 de septiembre de 1654.
“Que no pasen a
las Indias religiosos extranjeros.”
·
Ley 15, Ocaña,
17 de noviembre de 1531.
“Que no pasen a las Indias religiosos que sean
cuales convienen.”
·
Ley 31, Madrid
5 de febrero de 1596; Madrid 31 de diciembre de 1622; Madrid, 6 de noviembre de
1636; Madrid, 2 de septiembre de 1638; Madrid, 11 de julio de 1640.
“Que no entren de Filipinas a
Otras Reales Cédulas no publicadas en Recopilación de Leyes (1681) y que
pueden ser interesantes para este tema son:
·
Provisión del
26 de julio del año 1529 (Toledo) que manda que sean hidalgos los que fueren a Indias
con Don Francisco Pizarro.
·
Cédula del 24
de septiembre de 1534 (Zaragoza) que dicta que no pueda pasar a las Indias
ningún penitenciario, aunque tenga habilitación.
·
Real Cédula del
9 de noviembre de 1530 por la que se dispone que no pasen en lo sucesivo a
Indias Religiosos de San Francisco de diversas naciones, porque de ello no se
sigue provecho como se ha podido comprobar precisando la licencia del Superior
respectivo.
·
Real Cédula del
6 de diciembre de 1530, en donde se ordena que se mantenga la prohibición de
que ningún extranjero ande en la navegación de las Indias ni como marinero
tampoco.
·
Real Cédula del
16 de febrero de 1533, al Presidente y
oidores de
Cervantes nos describe a los pasajeros de
Indias en El Quijote diciendo que «las Indias fueron refugio y amparo de los
desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas,
palo y cubierta de los jugadores, añagaza general de mujeres libres», pero
en el Celoso extremeño habla
despechado porque no se le permitió pasar al nuevo mundo o disfrutar de «la contaduría del Nuevo Reino de Granada, o
de la gobernación de la provincia de Sonascuso en Guatemala, o contador de las
obras de Cartagena o corregidor de la ciudad de
Rubio(1930, VIII, p. 46) hace una
clasificación de 2.663 pasajeros de entre 1492 y 1592[10] de
las licencias procedentes de
A continuación se muestra el cuadro de
porcentajes según condición, dignidad, título, profesión y oficio de 2.223
emigrantes españoles catalogados por Rubio (1930, IV, p. VIII): (%)[11]
Según estos datos, por lo menos el 64,56%
de los pasajeros a las Indias sabían leer y escribir (incluyendo a los miembros
de las celdillas de nobles, gentiles hombres, miembros de las órdenes
militares, dignidades eclesiásticas, cargos, dignidades y autoridades
superiores, provistos, titulados, profesiones eclesiásticas y civiles). Sin
duda este porcentaje aumentaría si se le añadiese el de los cargos militares y
a las personas que trabajaban en oficios, ya que, continuamente en las cartas
de Indias, los familiares que viven en América recomiendan a los suyos que
vengan al nuevo continente si saben leer y escribir porque así podrán medrar y
no vagabundear[12].
Rosenblat (1973, p. 39)[13]
afirmó que al soldado del siglo XVI no debe identificarse con el soldado raso
de nuestro tiempo, porque ellos eran, en gran medida, hidalgos pobres, hijos de
segundones y caballeros de las órdenes militares.
En años posteriores, Rosenblat (1977, p.
60, cf. Carrera, 2000, p. 58, nota 14) afirmó que «la proporción de hidalgos era evidentemente alta en la sociedad
hispanoamericana, por lo menos hasta 1570. Para dar una alguna cifra
hipotética, nos inclinamos a pensar en un quince por ciento aproximadamente».
En el estudio de Rubio (1930, VIII, p.
45), las fuentes usadas son «las informaciones, probanzas y licencias
procedentes de los papeles de
El cuadro III de Rubio (1930, VIII, p 45)
da la clasificación de 5.894 personas o pasajeros atendiendo a su estado civil,
sin indicar los años que abarca su análisis, teniendo que suponer el lector que
es el comprendido entre las fechas 1534 y 1592, dado el propósito y las fuentes
de la obra:
Boyd Bowman (1985, p. VIII- XXV) ha
logrado determinar con más o menos certeza la procedencia de 56.000 emigrantes
a América entre 1502 y 1600. Basándose en Rosenblat (1945, cf. Boyd-Bowman,
1985, p. X)[14],
quien calculó que en 1579 vivían en las indias españolas unos 140.000 blancos,
Boyd-Bowman dedujo que, quitando a estos criollos por un lado y por otro lado
se tiene en cuenta la mortalidad y la continua inmigración hasta 1600, serían
unos 200.000 el verdadero número de españoles emigrados para fines del siglo
XVI. Su recuento, por tanto, supone el 20% del porcentaje total de emigrantes
de esa época. La obra completa no sólo marca las corrientes emigratorias que
hubo en cualquier pueblo de España y en cualquier región de América, sino que
también proporciona en forma abreviada, cuando son conocidos, los datos del
emigrante como el nombre, apellido, parentela, lugar de procedencia, condición
social, educación, profesión u oficio, año de partida, lugar de destino,
actuación en América (viajes, expediciones, conquistas, cargos, privilegios) y
el año y lugar de fallecimiento, en los casos en los que se sepa.
En cuanto a la población femenina, se
sabe que las primeras mujeres europeas que viajaron a América fueron en el
tercer viaje colombino. Boyd-Bowman (1964, p. XVIII-XIX) sobre un total de
5.481 pobladores identificados entre 1493 y 1519, cuentan 308 mujeres (5,6%),
de las cuales las dos terceras partes (67%) son andaluzas y el 50% de la ciudad
de Sevilla.
En la segunda época, de 13.262
emigrantes, 845 son mujeres (6,3%). El mayor porcentaje de ellas procedían de
Andalucía (58,3%), mientras que el contingente de las castellanas viejas y
extremeñas representaban cada uno el 10,4%, el de las castellanas nuevas el
9,2%, el de las leonesas el 4,3%, el de las vascas el 1,4%, el de las
portuguesas el 0,9%, y las procedentes de Cataluña y Valencia 0,7%. El destino
de la mayoría de ellas fue México y Santo Domingo por ser estas zonas las más
castellanizadas. Hay 252 mujeres casadas (30%) que emigraban con sus maridos,
85 mujeres que viajaban para unirse a sus maridos (10%), 457 solteras y niñas
(54%) más 51 viudas y mujeres de estado civil incierto (6%).
Las
mujeres españolas estaban rodeadas por la servidumbre india en sus casa
y, desdeñando sin duda a las mujeres y concubinas indígenas que habían tomado
la mayoría de los colonizadores españoles, las mujeres blancas de la época
colonial han debido ejercer una influencia lingüística mucho mayor de lo que su
número indica. En la historia lingüística las mujeres han desempeñado
tradicionalmente un papel conservador. En aquel entonces, probablemente la
conversación era, aun más que hoy, la diversión predilecta de las mujeres y
aquellas mujeres españolas, mayoritariamente andaluzas, han debido de
contribuir poderosamente a la formación del español antillano, sirviendo de
modelo para las demás mujeres indígenas, tanto en su lenguaje como su porte
social. (Boyd-Bowman
1964, p. XIX).
En resumen, se puede decir que Andalucía superó fácilmente al resto
del país en la emigración femenina, pero que ha perdido un poco de terreno con
la época anterior. Mientras que la emigración andaluza total baja del 37%
(1493-1519) al 32% (1520-1539), el contingente de mujeres baja del 67% al
58,3%, el de la provincia de Sevilla del 57,5% al 46,3%, y del de la ciudad de
Sevilla del 50% al 34%, es decir de la mitad a un tercio.
La ciudad de Sevilla merece ser
mencionada porque ninguna otra ciudad en el mundo gozaba de tanto prestigio en
la opinión de los colonizadores. Esta metrópoli era puerto fluvial de mucho
tráfico, sede de
Frente a la tranquilidad y
conservadurismo de otras ciudades españolas, Sevilla era una ciudad
cosmopolita, llena de bullicio y de color; una puerta abierta para todas las
noticias e influencias venidas del extranjero. En sus calles se rozaban
banqueros y mercaderes genoveses, venecianos y florentinos, marineros
sicilianos, griegos, pilotos vizcaínos y portugueses, gitanos, mulatos,
esclavos negros e indios. Las naves que volvían de las Indias traían además de
su cargamento en oro, perlas, especias y otras mercancías exóticas. Parece ser
que tan pronto como partían para las Indias algunos sevillanos, llegaban otros
andaluces o castellanos o vascos, etc.[15]
Algunos futuros emigrantes foráneos de
Sevilla tuvieron que esperar incluso meses hasta que tramitaban su licencia de
embarque. Antes de partir en alguna expedición podían pasar al servicio de
algún amo e incluso podían contraer matrimonio con muchachas sevillanas y
podían considerarse ya vecinos de Sevilla.
En todo esto se encuentran importantes
implicaciones lingüísticas. En el siglo XVI la norma a imitar para los que
aspiraban a depurar su lenguaje fue sin duda el habla de Toledo. Es igualmente
cierto que al establecerse las cortes virreinales de México y Lima, éstas se
convirtieron en otros dos focos difusores del lenguaje y del gusto de la corte
imperial. Pero lo que vale para el siglo XVI en su conjunto no se puede decir
de la primitiva época antillana en América. Las normas de hablar varían de
acuerdo con las diversas circunstancias, puesto que aunque es verdad que el
habla del individuo refleja el ambiente de en donde se ha criado, puede ser
alterado parcial o completamente por un
nuevo ambiente con el cual trate de identificarse por motivos de prestigio
verdadero o imaginario. Así, en los primeros años de la conquista, Sevilla
simbolizaba el espíritu colonizador e imponía sus normas de hablar al futuro
emigrante. Estas normas lingüísticas seguían imponiéndose durante la larga
travesía del Atlántico y por último en el caribe. La aclimatación para el
recién llegado significaba adaptarse a la vida que les parecería, cuando menos,
maravillosamente extraña y exótica, y, como no, al lenguaje de los
colonizadores que le habían precedido. Puesto que en la primera mitad del XVI
un colonizador entre cada dos o tres era andaluz y, además, como casi todos los
maestres, pilotos y marineros eran naturales o vecinos de Andalucía, no es
difícil comprender el enorme prestigio de que gozaba por entonces Sevilla. (Boyd-Bowman, 1964, p. XXIII).
El primer análisis del origen territorial
de los primeros pobladores de Indias fue el trabajo de Rubio (1930, VIII y
XIII) que identificó realmente a 4.897 pasajeros de Indias entre los años 1530
y 1592[16]. Las
regiones de Andalucía y Castilla y León (incluido Castilla
En 1931, Henríquez Ureña (1931 p.
120-148) tomó de diversas fuentes el origen de 13.948 pobladores de las Indias
en el siglo XVI. Estas fuentes son histórico-literarias, del Catálogo de Pasajeros del Archivo de
Indias (1509-1533), de los conquistadores de Nueva España y de Chile[17] y de
Pasajeros de Indias (1534-1592).
Declaró que encontró pocos nombres repetidos en ellos, no más de trescientos.
Para marcar el origen de los colonizadores
y conquistadores, dividió la península ibérica en cuatro zonas dialectales, las
cuales no vamos ahora a criticar[18]: a) español
del norte (Castilla, León (en donde incluye sorprendentemente a
Valladolid), Aragón y Navarra; b) español del sur (Andalucía, Badajoz y
Canarias); c) zona intermedia (Cáceres, Murcia y Albacete) y d) zonas
laterales: (Vasconia, Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y Portugal).
Así tenemos que en la zona norte comprende el 41,74%, el español
de la zona sur, el 42,57%, el de la zona intermedia el 6,69% y el
de las zonas laterales, el 8,98%.
Foster (1960, p. 67, cf. Perl, 1994, p.
110) que se basa en el Catálogo de
Pasajeros a Indias, da el siguiente resultado sobre el origen de los
pobladores europeos al continente americano entre 1509 y 1534, sobre un total
de 7.308. Andalucía (29,38%); Castilla
Además, hay que tener en cuenta que al
incorporarse el reino de Portugal al de Castilla, los portugueses cobraron
especial importancia en el proceso colonizador, principalmente en el Río de
Ya se ha comentado que un estudio
indispensable para analizar mejor movimientos migratorios desde España América
durante la primera mitad del siglo XVI es el de Boyd-Bowman (1964, tomo I y
1968 tomo II) que abarca la identificación de 18.743 pasajeros a las Indias
desde 1493 hasta 1539 (5.481 correspondiente a la época antillana más 13.262
correspondiente a la segunda etapa de colonización). De ellos, más de un tercio
provinieron de Andalucía (35,8%)[20].
Después viene Castilla
Años más tarde, Boyd-Bowman [J4](1985, p. XII) demostró que el grupo más numeroso, en
la primera época de colonización[21] fue
con mucho el de los andaluces, de los cuales más del 78% procedían de dos
provincias, Sevilla y Huelva: la provincia de Sevilla con 1.259 colonizadores
(58%)[22], la
de Huelva 439 (20,2%), la de Córdoba 180 (8,3%), la de Cádiz 122 (5,6%), la
provincia de Jaén 120 (5,5%). Debido a que al iniciarse la época colonial, el
reino de Granada, que abarcaba las actuales provincias de Almería, Málaga y
Granada, acababa de ser conquistado y aún no formaba parte plenamente de
En la época segunda (1520-1539),
Sevilla continuó siendo la capital del reino que más emigrantes mandaba a
Indias (18,4%). Le seguía Badajoz (11,6%), Toledo (5,6%), Valladolid (5,3%),
Cáceres (4,9%), Salamanca (4,2%), Burgos (3,1%), Jaén (3,0%), Córdoba (2,9%),
Huelva (2,9%), Ávila (2,3%), Madrid (2,2%), Vizcaya (2,0%); Palencia (2,0%),
Ciudad Real (2,0%), Segovia (1,8%), Cádiz (1,6%), Granada (1,5%), Málaga
(1,4%), Soria (0,6%),...etc.
El siguiente cuadro (Boyd Bowman 1968, p.
IX) compara la emigración regional de los pobladores identificados de América
en las dos primeras etapas de la colonización: 1493-1519[23] y
1520-1539: (%)
El resto de territorios comprenden en su
mayoría los territorios de la corona de Aragón, Asturias (1%) en la etapa
antillana y (0,6%) en la segunda etapa, Murcia (0,45%) y (0,9%) y Canarias (0,1%)
y (0,2%). El motivo es que mientras vivió la reina Isabel de Castilla no admitió ni dejaba pasar
a las Indias sino a súbditos y vasallos suyos y no aragoneses ni catalanes ni
valencianos o vasallos del rey católico Fernando.
Después de la muerte de la reina Isabel
en 1504, don Fernando, gobernando los reinos de su hija, la reina Juana, dio
licencia a los aragoneses y demás vasallos suyos a poder ir a las Indias a
partir de 1506. Con este cambio, en la ciudad de Santo Domingo, primera cabeza
de las Indias en la primera época, los aragoneses dominarán políticamente
durante algún tiempo.
Carrera (2000, p. 63-64) hizo un recuento
de los expedicionarios que fueron con Colón en su segundo viaje a América
(1493-1496). Basándose en los antropónimos con apellidos tomado de topónimos de
los expedicionarios del tipo juan
vizcaíno marinero, antón de salamanca,
de los 479 nombres del total sin incluir el nombre de los dueños de las
embarcaciones, consigue descifrar el origen de 124, de los cuales el 25%
pertenecen a los reinos de León y Castilla, el 16,12% a Andalucía, el 12,90% a
País Vasco, el 8.,87% a Castilla
Quiere esto decir que si fuera
completamente identificable el apellido con el lugar de procedencia, tendríamos
que entre los acompañantes del segundo viaje de Colón, los castellanos viejos
superan a los andaluces, contrastando de esta manera con los resultados de la época antillana de Boyd- Bowman (1964,
tomo I, p. XIV).
Entre los años 1540 y 1559, el número de
pobladores andaluces en América continuó muy superior al resto (36,1%), frente
al 15,6% de los extremeños, al 15,3% de los castellanos viejos, ya en tercer
lugar, y el 14,4% de los castellanos nuevos. En lo referente a la población del
Perú, entre los andaluces y extremeños suman el 49,5% del total. Castilla
Entre los años 1560 y 1579, la emigración
del mediodía peninsular siguió creciendo, siendo las provincias de Sevilla
(23,7% del total) y Badajoz (13,25%), las que mayor número de pobladores
aportan. La población andaluza en el Perú fue del 34,5%, la de castellanos
nuevos del 19,3%, la de extremeños el 17,9% y la de castellanos viejos el
15,4%. Los extranjeros representan el 4,3%.
Desde luego que estos datos tienen su
explicación al descenso de pobladores castellanos viejos en todo el continente
(11,4%) y al aumento de los pobladores castellanos nuevos (19,2%) y extremeños
(18,9%).
Atendiendo a los datos coloniales, se
confirma la falta casi total de pobladores canarios en las primeras décadas de
la colonización (de 13.388 pasajeros inscritos en Catálogo de pasajeros a Indias entre 1509-1538, no se hallan más de
14 canarios). Por lo tanto, es inevitable la conclusión de que al principio
emigraron muy pocos canarios, a pesar de ser Canarias puerto de escala,
reparación y aprovisionamiento obligatorio.
Ahora bien, los procesos de expansión del
español en las islas Canarias y América fueron semejantes porque coincidieron
cronológicamente, pero ¿ha influido el español canario en el español
americano?
Si miramos los datos los datos de
Boyd-Bowman (1964, I y 1968, II), los canarios aportaron un número poco
importante a la hora de tenerlos en cuenta influir en la formación de cualquier
modalidad de americana en el siglo XVI. En la época antillana los canarios sólo
representaban el 0,5% de la población europea). En la segunda época, el 0,2%
era el porcentaje total de la población en Santo Domingo; 0,2% en México; 0,3%
en Venezuela; 0,6% en Cartagena, Santa. Marta y Nuevo Reino de Granada, 0,1% en
el Perú; 0,4% en el Río de
En verdad, ningún investigador ha podido
hasta el momento evaluar el contingente de pobladores de América canarios en el
primer siglo de su colonización debido a la peculiar reglamentación
administrativa que regía en los siglos XVI-XVIII. El número de desplazamientos
desde Canarias a América posiblemente fue grande como lo demuestra el hecho que
desde el siglo XVI hasta mediados
del XVII las islas contaron con
un estatuto jurídico-económico propio que les permitió un intercambio directo
con las tierras americanas.
Por ende, no hay que negar que, debido a
su carácter de escala obligatoria de la travesía trasatlántica, el archipiélago
canario fue para muchos el punto de partida hacia la tierra indiana[24],
aunque su estancia allí no fuera tan prolongada como la estancia forzosa de los
emigrantes a América en la ciudad del Guadalquivir, donde sí podían ya adquirir
los rasgos de la modalidad sevillana[25], y
tampoco hay que negar que el español de Canarias tenía el mismo proceso
histórico de formación que el español antillano.
A los vascos se les concede mucha importancia
en el proceso de conquista y de colonización en el Río de
Lo mismo ocurre en Chile, donde ha sido
común atribuir gran importancia a los vascos en la formación de la sociedad
criolla, pero las grandes emigraciones de vascos a Chile datan del siglo XVIII.
En el siglo XVI predominan numéricamente, principalmente, los castellanos,
andaluces y leoneses sobre todos los demás grupos (Thayer, 1919, p. 52-53).
Una de las conclusiones a las que se puede llegar es la
marcada tendencia regionalista que mostraban los colonizadores no sólo a
emigrar en compañía con otros de su región, sino también a formar con sus
paisanos más poderosos núcleos sociales en el nuevo mundo. De hecho, los
nombres de personas procedentes de una misma
región o pueblo tienden a encontrase agrupados en toda clase de
documentos (testamentos, contratos, crónicas y relaciones, testimonios, etc.).
Por ejemplo, cuando el capitán cacereño Francisco de Godoy, capitán general en
Lima, dio una carta de poder de dicha región a cuatro cacereños amigos suyos.
La misma solidaridad manifiestan en Nicaragua los familiares y deudos
segovianos de los gobernadores Pedrarias de Dávila y Rodrigo de Contreras, los
andaluces en las islas, México y Tierra Firme, los portugueses en el Río de
En el caso de los vascos influía, además,
el factor lingüístico, ya que el vasco estaba aún en plena vigencia en el siglo
XVI y lo llevaron a América junto al castellano y portugués. (Boyd-Bowman, 1968, XV).
En la época antillana, los extranjeros
suponían el 2,56% del total, siendo los más numerosos los italianos (1,11%) y
los portugueses (0,80%). En la segunda época los portugueses representaban el
1,4%, los italianos el 1,1%, los flamencos el 0,8%, los alemanes el 0,3%, los
franceses el 0,4% y otros el 0,2% del total (13.262).
En general, fueron muchos los portugueses que
fueron a América del Sur (Henríquez Ureña 1931, p. 129). En un principio, los
portugueses llegaban a tierra firme vía las Antillas. Otra posible vía es la
provocada por la vecindad que había entre el Brasil y el Río de
Entre los portugueses se deslizaron
siempre muchos judíos. En Lima
De paso debe de recordarse, porque es
indicio de la variedad de población de que el nuevo mundo recibió, cómo el
protestantismo durante el siglo XVI compitió en importancia con el judaísmo: en
la sola ciudad de Santo Domingo, en tiempos del arzobispo de México David Padilla,
«se quemaron en la plaza pública
trescientas Biblias en romance, glosada conforme a la secta de Lutero y de
otros impíos», según González Dávila (cf. Henríquez, 1931, p 124).
En el siglo XVII aumentó la irradiación
de judíos hacia
El cuadro IV, Destinos en América de Boyd-Bowman (1968, en Mapas, gráficos y cuadros) nos señala el destino de los emigrantes
españoles, unos 13.262[28], en
América entre 1529-1539:
En
Santo Domingo el dominio andaluz, ya notado en la época antillana
(representaba el 43,5% de la población), se mantuvo e incluso aumentó en los 20
años posteriores. Del total de los nuevos pobladores, el 45,6% eran andaluces,
entre ellos muchas mujeres, haciendo Santo Domingo la ciudad más andaluzada del
nuevo mundo, después de México que sigue siendo el destino más nombrado para la
marcha de los emigrantes españoles. Los castellanos viejos representan el
13,4%, los extremeños el 12,8%, los castellanos nuevos el 10,8%, los leoneses
el 7%, los vascos el 3,4% y gallegos el
1,5%.
En la isla de Cuba, el 41% de los
nuevos pobladores eran andaluces, el 17,4% eran castellanos viejos, el 15,9%
eran extremeños, el 7,2% eran castellanos nuevos, el 5,6% eran leoneses y el
3,1% eran vascos. El resto estaba formado por gallegos, portugueses, italianos,
navarros, aragoneses y algún de murciano, balear y francés.
La estadística hecha por Jesús Guanche
(1983, cf. Perl 1994, p. 110), tomadas de los volúmenes I-III del Catálogo de Pasajeros a Indias, sobre el
origen de los pobladores en Cuba entre 1514 y 1559, da como resultado que de
los 177 emigrantes analizados, el 81,35% son hombres y el 18,64% son mujeres.
Esto tiene su importancia debido al carácter multiétnico de algunos matrimonios
y a la mezcla regional y racial que, sin duda, influyó en el proceso de koiné
del español en Cuba y en el resto del continente americano.
Los pobladores andaluces de Cuba en las
primeras décadas de su colonización representó el 37,8%, los castellanos viejos
el 14,6%, los extremeños el 14,3%, los castellanos nuevos el 10,7%, los
leoneses el 6,7%, los gallegos el 1,7%, los vascos, los catalanes, los
aragoneses y navarros el 1,1% cada uno y los murcianos y canarios el 0,5%
respectivamente.
Existían en Cuba en 1518 unos dos o tres
millares de personas computadas como blancas y en 1544 sólo se reportan 600 o
700 personas, debido al éxodo hacia tierras más atractivas en el continente.
Por consiguiente, es difícil pensar en influencias andaluzas tan tempranas en
el Caribe español, debido a la inestabilidad demográfica de la isla cubana en
la primera mitad del siglo XVI y debido también a que todas las regiones
peninsulares estaban lo suficientemente representadas con un considerable
número de emigrantes. (Perl, 1994, p. 112).
En Puerto Rico los castellanos viejos eran el 30,6%, los andaluces 26,9%, extremeños
14.8%, los vascos 5.6%. Entre Cuba y Puerto Rico sólo se viajaron 303, frente a
los 1.372 que fueron a Santo. Domingo, 1.340 para Perú, 4.022 para Nuevo
España, 906 para el Nuevo Reino de Granada y 1.088 para el Río de
En Nueva España, de los primeros
conquistadores de México que salieron en 1518 y 1519 de Cuba, se identifica a
743 de los cuales, andaluces eran el 30%, castellanos viejos el 20%, extremeños
el 13% leoneses el 10,5%, portugueses, asturianos y gallegos (8%), castellanos
nuevos 5,5%, vascos 5% italianos 3,1% y otros extranjeros 1,9%.
Desde
Solamente
las provincias de Sevilla (915) y de Badajoz (425) mandaron el 33,3% del total.
La ciudad de Toledo envía a 233 emigrantes, Valladolid 204, Salamanca 177 y
Huelva 155.
En Perú: en los primeros años
después de la conquista del Perú, el predominio andaluz y de extremeños no
parece haber sido muy notable. Castilla
De los 1.340 pobladores identificados,
casi la mitad procedieron de cinco provincias, Badajoz (154), Sevilla (150),
Cáceres (109), Valladolid (109) y Toledo (100).
El Cuzco fue la fortaleza del
conquistador cacereño Pizarro y fueron los cacereños quienes más presencia
tuvieron allí. Pero sigue siendo Andalucía (27,7%) la región que más
representación tuvo. Extremadura dio el 25 % del total, Castilla
En Venezuela, los primeros pobladores, al contrario de lo que
ocurre en la mayoría de las regiones de América, León (11,4%) superó a Castilla
En Cartagena, Santa Marta y el Nuevo
Reino de Granada, existió una
proporción más elevada de castellanos viejos (20,5%) que de andaluces (18%) y
de extremeños (12,7%). El origen de los pobladores fue el más variado de todas
estas regiones, existiendo un número considerable de murcianos (3%), de
asturianos (2,4%), de catalanes y valencianos (1,7%), de aragoneses (1,7%), de
navarros (1,4%) y de canarios (0,6%) También estas regiones fueron altas en el
porcentaje de extranjeros, aunque no tanto como en Río de
En Asunción: sobre los primeros
habitantes de Asunción, remoto y aislado foco de actividad colonizadora, se
poseen pocos datos documentales. Fue fundada hacia 1537 y tras la emigración de
los pobladores de la malograda fundación de Buenos Aires[29],
acogió a un buen número de nuevos pobladores. De los 145 pobladores de Asunción
en 1541 que Boyd-Bowman (1968, p. XXXIII-XXXIV)[30]
logró identificar, el 33,9% son andaluces, el 13,1% fueron castellanos viejos,
el ¡12,4%! fueron portugueses, el 9,7% fueron vascos, el 9% castellanos nuevos,
el 3,4% flamencos, el 2,7% gallegos, el
2,7% italianos y el 0,7% fueronn canarios.
Hay
que destacar el alto porcentaje de población de origen portugués que hubo en
esta zona.
En
Río de
En Chile, los datos de Boyd-Bowman (1985, III y IV, cf.
Garrido, 1992, p. 130 y 136) del origen de sus primeros pabladores entre 1540 y
1579[31] son
los siguientes: Andalucía (28,6%), Extremadura (18,8%), Castilla
Los resultados de Thayer Ojeda
(1919, p. 52-53) sobre la población de Chile en el siglo XVI, indican que los
andaluces constituyeron el 26,1% de los colonizadores del siglo XVI. Así mismo,
los españoles de las regiones castellanos, astur-leonesa y navarro-aragonesa
representaron el 42,6%.
Quizás los resultados de Boyd-Bowman
(1964, tomo I y 1968, tomo II) son los más completos ya que se pueden sacar
conclusiones muy interesantes sobre el origen y destino de los pobladores
españoles que fueron a América en la primera mitad del siglo XVI, que a su vez
fueron los que llevaron sus modalidades lingüísticas con sus peculiaridades
fónicas, morfosintácticas y léxicas, pero también hay que tener en cuenta los
trabajos de Rubio (1930), Henríquez Ureña (1931) y Foster (1960) con los que se
puede completar las conclusiones del primero.
Según el segundo tomo de Boyd-Bowman (1968),
las regiones americanas de destino fueron: Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico,
Nueva España, Venezuela, el territorio que actualmente comprende
La región de origen de los pobladores
peninsulares fueron: Andalucía, Castilla
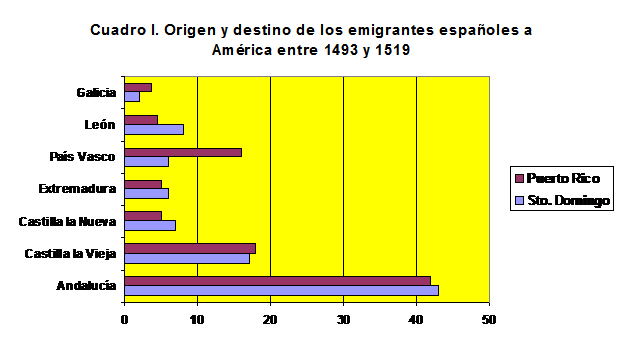
Hasta 1509 casi todos los colonizadores
de Indias se establecieron en Santo Domingo, isla desde donde se emprendió
luego la conquista de Puerto Rico y Cuba Boyd- Bowman (1985, I, p. XIV)[32].
En esta primera época de la conquista de
las Indias, los andaluces y más precisamente los sevillanos fueron los que
mayor número de emigrantes aportaron, con un 22,9%, más que cualquier otra
región peninsular. Huelva y Badajoz, provincias limítrofes con Sevilla, fueron
las provincias que le siguieron con un 8% del total de pobladores, con lo que
características del español llevado a América fue el de

Andalucía fue la región que más
pobladores aportó al continente americano en la primera mitad del siglo XVI.
Según estos datos, sólo cedió este honor a Castilla
Se
ha revisado el origen de los pobladores de América hasta el año 1539. Pero
territorios como del Río de
Teniendo en cuenta este dato, el origen y
procedencia de 9.044 pobladores de América entre los años 1540 y 1559, el
número de pasajeros que tienen como destino el Perú, virreinato desde 1542 y
cuyas capitales más importantes como son Cuzco (1534), Quito (1534) y Lima
(1535) habían sido colonizadas por los europeos no hacía más de una década, es
de 3.248, o sea, el 35,9% del total[34]
(Boyd-Bowman, 1985, III, cf. Garrido, 1992, p. 130).
En la siguiente etapa (1560-1579), el
número de pasajeros identificados con destino al Perú representó el 20,9% del
total (17.587 pasajeros)[35].
El origen peninsular de los pobladores
del Perú desde su conquista en los años treinta del siglo XVI y el año 1579
puede verse en el siguiente cuadro:

Andalucía sólo fue igualada en número de
pobladores en la primera etapa de su colonización, donde castellanos viejos y
andaluces empatan a porcentaje, 22,2% cada uno, seguido muy de cerca por los
extremeños.
Según los datos de Boyd-Bowman y
de otros estudiosos, los andaluces fueron los pobladores de Perú y andaluces
tuvieron que haber sido también los conquistadores y colonizadores del Río de
El proceso de koiné de las diversas
modalidades del español, vivido en las islas Canarias y en el continente
americano, sin olvidarnos de las influencias y aportaciones de extranjerismos o
indigenismos sufridos en el siglo XVI, sería similar a lo sucedido en los
territorios que configuraban el antiguo reino de Granada, conquistado por las
mismas fechas que las islas de Gran Canaria y Tenerife, aunque en esta caso la
realidad lingüística del reino de Granada coincidiría en gran medida con la de
los castellanos y andaluces que lo conquistaron y además la semejanza de las
lenguas (mozárabe y castellano) eran más parecidas, indudablemente, que el
castellano con las lenguas amerindias. Además, retornándonos uno o dos siglos
atrás, la lengua castellana durante la conquista y la población de Andalucía
occidental, que fue hecha por gente del norte peninsular, sufrió parecido
proceso de koiné basado en la nivelación y simplificación de los dialectos de
sus pobladores, análogo al vivido en Canarias y América en el siglo XVI.[jpe5]
De todo lo dicho se saca en consecuencia:
·
que la
conquista no fue realizada por una región en particular, sino que toda la
península ibérica dio su contingente a la población de América, ya que el
español de América, en su conjunto no procede ni depende de ninguna región en
especial de España porque todas las regiones estuvieron representadas en la
conquista y colonización, aunque haya que reconocer que existió un predominio
de los andaluces sobre el resto de pobladores en el siglo XVI, pero no en todas
las regiones (al menos hasta la primera mitad del siglo XVI en Puerto Rico,
Perú y la actual Colombia),
·
que los
pobladores extranjeros prefirieron las zonas periféricas y alejadas de los
virreinatos,
·
que la
emigración posterior masiva de vascos, castellanos y gallegos no tendría que
influir sobre una variedad del español ya configurado con gran predominio de lo
andaluz y
·
que sería una
frivolidad afirmar que las semejanzas la modalidad andaluza se limitan
únicamente a las llamadas tierras bajas,
o sea, las Antillas, Chile, la costa atlántica de México, Venezuela, Colombia y
el Río de
·
que hay negar
que el español llevado a América era el español de los autores clásicos
españoles (Wagner, 1949, p. 11 y Zamora, 1967, p. 378) con el hecho
incuestionable de que los pasajeros no hablaban como los personajes literarios
del Renacimiento o Posrenacimiento español, aun quedado demostrado el alto
porcentaje de letrados que emigraron a América, muy superior al de cualquier
país europeo. El hecho de que escritores como Mateo Alemán, Tirso de Molina,
Gutierre de Cetina, Alonso de Ercila, Hernando de Álvarez, Pedro de Oña, Juan
Castellanos... o los cronistas y/o conquistadores de Indias como Bernal Díaz,
Núñez, Fray Bartolomé de las Casas, Núñez Cabeza de Vaca, Cieza de León, Gaspar
de Carvajal, Jerónimo de Mendieta, Pedro de Isla, Juan de Cárdenas, Pedro de
Aguado, Pedro de Almesto, Pedro Sarmiento,... etc. consiguieran viajar a
América y que a otros como a Cervantes se les denegara el paso a las Indias, no
quiere decir que el lenguaje hablado fuera ni mucho menos el literario.
No obstante, aquí sólo hemos visto la
espectacular expansión de la lengua castellana en el siglo XVI por todo el
continente americano, que habría de convertirse precisamente allí en lengua
española por ser la lengua de todos los españoles (castellanos, andaluces,
extremeños, aragoneses, leoneses e incluso catalanes y vascos) que ahí
convergían como participantes de la colonización de América, pero sería
imprudente tratar de valuar la influencia total del estado lingüístico del
siglo XVI sobre el del siglo XX, aun en las Antillas, sin considerar primero
los factores que surgieron en el camino.
ALEZA IZQUIERDO M. (ed.), Historia de la lengua española en América. Valencia: Univèrsitat de
Valencia, 1999.
ALONSO, Amado. Estudios
lingüísticos. Temas hispanoamericanos, Madrid: Gredos, 1953
BOYD-BOWMAN, P. Índice
geobiográfico de cuarenta mil pobladores españoles de América en el siglo xvi, tomo I (1493-1519): Bogotá, 1964 y tomo
II, (1520-1539), México:
UNAM, 1968.
---------- , Índice geobiográfico de más de 56 mil
pobladores de
BRAVO, E. Mª. «El análisis filológico de la
documentación indiana», en Ariza (ed.), Problemas
y métodos en el análisis de textos. In memoriam Antonio Aranda, Universidad
de Sevilla. 1992.
CATALÁN, Diego, «Génesis del español atlántico. Ondas
varias a través del océano», Revista de
Historia Canaria, 1957, XXIV.
CARRERA DE
CORBELLA, D. «Relaciones lingüísticas
canario-americanas: aspectos gramaticales de las cartas de emigrantes isleños».
En Ponencias del II Congreso de
FERNÁNDEZ MARRERO, J. «El ideal de lengua en la etapa
colonial cubana». En HERNÁNDEZ ALONSO, C. (ed.) Historia y presente del español de América. Valladolid: JCyL, pp.
1121-1129.
GARRIDO DOMÍNGUEZ, A. Los orígenes del español de América. Madrid: Maphre, 1992.
GRANDA, GERMAN DE, «Hacia la historia de la lengua
española en el Paraguay. Un esquema interpretativo». En HERNÁNDEZ ALONSO, C.
(ed.) Historia y presente del español de
América. Valladolid: JCyL, 1992, pp.
649-675.
---------- , El español de América, español de África y
hablas criollas hispánicas. Madrid: Gredos, 1994.
---------- , «El proceso de koineización en el
periodo inicial de desarrollo del español de América». En LÜDTKE, J. (ed.), El español de
América en el siglo XVI, Actas del Simposio del Instituto Ibero-Americano de
Berlín, 23 y 24 de abril de 1992.
HENRÍQUEZ UREÑA, P. «Observaciones sobre el español
de América I». Revista Filológica
Española, tomo VIII, Madrid, 1923, pp. 359.
---------- , «Observaciones sobre el español de
América II». Revista Filológica Española,
tomo XVII , julio-septiembre, Madrid, 1930, pp. 277-284.
---------- , «Observaciones sobre el español de
América III». Revista Filológica Española, tomo XVII, abril-junio, Madrid,
1931, pp. 120-148.
---------- , «El supuesto andalucismo de América». Instituto de Filología, Facultad de
Filosofía y Letras de
HERNÁNDEZ ALONSO, C. (ed.). El español de América. Valladolid: JCyL, 1991.
---------- (ed.). Historia
y presente del español de América. Valladolid: JCYL, 1992.
---------- , «Política lingüística en América», En Los derechos humanos en América. Una
perspectiva de cinco siglos. Cortes de Castilla y León: Valladolid, 1994.
pp. 95-121.
LAPESA MELGAR, R. Historia
de la lengua española. Madrid: Gredos, 1980.
LOPE BLANCH, J.M. «El español de América y la norma lingüística hispánica». En
HERNÁNDEZ ALONSO, C. (ed.) El español
de América. Valladolid: JCyL, 1991, pp. 1179-1184.
---------- , «La lenta propagación de la lengua española por América».
En ALEZA IZQUIERDO M. (ed.), Historia de
la lengua española en América. Valencia: Univèrsitat de Valencia, 1999, pp.
89-102.
LÜDTKE, J.(ed.), El español de
América en el siglo XVI, Actas del Simposio del Instituto Ibero-Americano de
Berlín, 23 y 24 de abril de 1992. Frankfurt: Vervuert, 1994.
---------- (1994), «Diferenciación y nivelación del
español en la expansión a Canarias y al Caribe en el periodo de orígenes». En LÜDTKE, J.(ed.), El español de
América en el siglo XVI, Actas del Simposio del Instituto Ibero-Americano de
Berlín, 23 y 24 de abril de 1992.
MENDOZA, JOSÉ, «El castellano del siglo XVI en
Bolivia». En HERNÁNDEZ ALONSO, C. Historia y presente del español de
América. Valladolid: JCyL, 1992, pp. 413-436.
METZELTIN, MIGUEL, «Los textos cronísticos americanos
como fuentes del conocimiento de la variación lingüística». En LÜDTKE, J.(ed.), El español de
América en el siglo XVI, Actas del Simposio del Instituto Ibero-Americano de
Berlín, 23 y 24 de abril de 1992.
MORALES PADRÓN, F. Los conquistadores de América,
Madrid: Espasa Calpe, 1974.
---------- , Andalucía
y América. Madrid: Maphre, 1992.
OTTE, EMILIO. Cartas
privadas de emigrantes a Indias (1540-1616). UNAM: México, 1993.
PERL, MATTHIAS, «Fuentes extralingüísticas para la
investigación de la formación del español de Cuba». En LÜDTKE, J.(ed.), El español de
América en el siglo XVI, Actas del Simposio del Instituto Ibero-Americano de
Berlín, 23 y 24 de abril de 1992.
ROJAS, I. Expansión
del quechua. Primeros contactos con el castellano. Lima: Signo, 1978.
ROSENBLAT, A. La
población indígena de América desde 1492 hasta la actualidad. Buenos
Aires: 1945.
-------------. «La hispanización de América. El
castellano y las lenguas indígenas desde 1492»
Presente y futuro de la lengua
Española, tomo II. Madrid: 1964, pp. 212-213.
---------- . Nuestra
lengua en ambos mundos. Barcelona: Salvat, 1971.
---------- . La
lengua de los conquistadores. Caracas: 1977.
RUBIO Y MORENO, Pasajeros
a Indias, Colección de documentos inéditos para la historia de Hispanoamérica,
tomos VIII y XIII. Madrid: 1930.
SUÁREZ ROCA, J.L. Lingüística
misionera española. Oviedo: Pentalfa, 1992.
THAYER OJEDA. Elementos étnicos que han intervenido en la
población de Chile, Santiago: 1919.
WAGNER, M. L. «El español de América y el latín
vulgar». ZRPh, 1920 tomo XL, pp.
286-312, pp. 385-404; traducido por Grünberg,
en el cuaderno núm. 1 del tomo I del Instituto
de Filología de
---------- , «El supuesto andalucismo de América y la
teoría de la climatología». RFE, 1927,
tomo XIV, pp. 20-32.
---------- , Lingua
e dialetti dell America spagnola, Firenze: 1949.
ZAMORA VICENTE, A. Dialectología
española, Madrid: 1967.
ZIMMERMANN (ed.), Lenguas
en contacto en Hispanoamérica. Frankfurt-Madrid: Biblioteca Iberoamericana,
1995.
[1] Rubio
(1930); Henríquez Ureña, El problema del
andalucismo dialectal de América, Buenos Aires, 1932; Rodríguez de Arzúa
(1947), «Las regiones españolas y la población de América (1509-38)» , Rev. de Indias, XXX; Aubrey Neasham (1950),
«Spanish Emigrants to The New World: 1492-1592», (Hispanic American Historical Review (HAHR); Friede (1951) «The Catálogo de pasajeros and Spanish
Emigration to 1550» (HAHR); (1952)
«Algunas observaciones sobre la realidad de la emigración española a América en
la primera mitad del siglo XVI», Rev.Días,
XLIX.
[2]
Carta de Hernando de Montalvo, publicada por Groussac entre los documentos que
acompañan a la primera edición sobre “Garay”, en los Anales de
[3]
Estas prohibiciones no pueden causarnos sorpresa ni extrañeza ya que hoy vemos
severas disposiciones aplicadas por las actuales naciones, que restringen,
quizás más rigurosamente, los movimientos migratorios.
[4]
Real Cédula del 26 de noviembre de 1515: «Diego
Velásquez, nuestro capitán y repartidor de los indios de la isla Fernandina,
que hasta aquí se llamaba de Cuba».
[5]
El propio Rubio y Moreno (1930, VIII, p. 16-17) dice que los tres ideales o
tendencias que se tuvo en el proceso de aculturación en América son: Pureza de
[6]
En
[7]
El título completo es Recopilación de
Leyes de los Reynos de las Indias mandadas imprimir y publicar por
[8]
«Yo he sido informado que todo el daño
que en la isla de Sant Juan y otras islas ha havido en alçamiento de negros y
muertes de cristianos que en ellas han subcedido han sido la cabsa los negros
gelofes que en ellas estan por ser como diz que son soberbios e reciben e
inobedientes y rebolvedores e yncorregibles e pocos de ellos reciben castigos y
que siempre los que han intentado de alsarse y cometidos muchos delitos asy en
el dicho alçamiento como en otras cosas han sido ellos y que a los que están
pacíficos y son de otras tierras los atraen
asi a sus malas maneras de vivir (...) yo vos mando que de aquí adelante
tengáis mucho cuidado que persona ny personas algunas no pasen a las Indias,
islas e Tierra Firme syn licencia expresa para ello (...) Fecha en Segivia a 28
días del mes de Septiembre de 1532 años. = Yo
[9]
Ley 6, Libro I, título 15.
[10]
En verdad, los viajeros que entran en su análisis son entre 1534 y 1592, porque
como el mismo dice (10 y 25) «se comenzó arrancando desde (...) el año 1534,
y señalando como fin de ese periodo el del primer siglo de la conquista,
exploración y población de
[11]
En el cuadro IV de la edición del año 1930 (46), no aparecen los porcentajes.
Considero de más importancia el porcentaje que la cantidad de pobladores a la
hora de hacer estadística demográfica.
[12]
Emilio Otte: Carta 34 (p. 65-66): «V.M. procuren que sepan leer y escribir que
es lo que en estas tierras es no poco menester». Carta 59 (p. 87-88): «el que
hubiese de venir querría que supiese leer y escribir y contar, y dar razón de
lo que se le encomendase con mucha
fidelidad, porque éste se estima en mucho en esta tierra y doquiera”. Carta
75 (p. 99): «en esta tierra no podrás
medrar nada, sino siempre servir, y más quien no sabe oficio, ni leer ni
escribir». Carta 97 (p. 114): «sabe
muy poquito, pues no sabe ni es para aprender a leer y a escribir, y así no sé
que me hacer de él».
[13]
«El hombre de armas de 1500 no era
necesariamente de clase inferior ni desde el punto de vista social ni cultura
(p. 39) (...) Aquellos soldados eran hidalgos de cortos haberes, hijos
segundones de casas señoriales, oficiales de reemplazo y aun caballeros de las
órdenes militares (p. 40) (...) hubo no una mayoría de hidalgos, sino una
hidalguización general (p. 62)».
[14]
Rosenblat: 1945.
[15]
Para una descripción de Sevilla en el siglo XVI, léase la obra histórica de
Santiago Montoto (1938), Sevilla en el
Imperio (Siglo XVI), Sevilla.
[16]
El cuadro mantiene errores de aritmética porque la suma total indicada por
Rubio (1930) es de 7.976. Aquí, hemos sumado los colonizadores indicadas por él
en la celdilla horizontal de Andalucía y da 1.918 (1.531 más 242 más 71 más 74) y no 1.915; la
correspondiente a Murcia es 76 (31 más 21 más 8) y no 51, en la correspondiente
a orígenes desconocidos se anotan sólo las cantidades parciales 103 y 100, pero
la suma es de 3.084, de modo que entre las parciales faltan 2.881;
naturalmente, en la línea horizontal de totales la suma es imposible: 3.248 más
1.115 más 289 más 239 dan 4.891 y no 7.976. La suma vertical de los totales
sería de 7.869 y con las correcciones de Andalucía y Murcia 7.897.
[17]
De las cédulas recopiladas por Francisco A. De Icaza (1923) en Diccionario autobiográfico de conquistadores
y pobladores.
[18]
Se puede criticar que no hace una distinción, al menos, entre
[19]
Memoria de los onbres que están bivos en
el rrio de la plata y de otras cosas de la tierra, cf. Rubio (1930, VIII:
384).
[20]
Resultado obtenido de la media entre el porcentaje de la etapa colonial (39,7%)
y la segunda etapa. (32%).
[21]
Para la división de las etapas de la colonización de América me he basado en
Boyd-Bowman (1985, I, p. V-VI). Para el número de pobladores, su origen y
procedencia (Boyd-Bowman, 1968, II, p. XVI-XVII y Boyd- Bowman, 1985, III y IV,
cf. Garrido, 1992, p. 130 y 136).
[22]
El porcentaje que aportaba la provincia de Sevilla se puede analizar del
siguiente modo: el 41% eran de la ciudad de Sevilla, de Triana, barrio marinero
al margen opuesto del Guadalquivir, el 2,5%, del resto de la provincia el
14,5%.
[23]
Boyd Bowman para hacer este estudio no tuvo en cuenta que el proceso de
colonización comenzó en 1502 con la llegada de 2.500 colonos a
[24]
Por Canarias «van y pasan frailes y otras
personas encubiertamente para seguir desde allí a las nuestras Indias»,
Morales Padrón, Cedulario de Canarias
(1970, p. 113-114, cf. Corbella, 2001, p. 2).
[25]
Ya hemos visto que muchos pasajeros a las Indias se consideraban vecinos de
Sevilla sin haber nacido en ella.
[26]
Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano y
de la independencia argentina, I, capítulo. 14. Hablando de los primeros
expedicionarios al Río de
Evidentemente estas afirmaciones de Mitre no
concuerdan con los hechos reales porque los pobladores vizcaínos sólo
supusieron el 1,7% del total, mientras que los puertos que cita, excepto el de
Sevilla, fueron precisamente los que menos aportaron a la colonización del Río
de
[27]
Juan de Torquemada, Monarquía indiana,
estudio de León Portilla, México, UNAM, 1983.
[28]
A partir del año 1533, el Catálogo de
pasajeros a Indias comienza a indicar regularmente el lugar de destino de
los emigrantes.
[29]
En 1580 se funda por segunda vez la ciudad de Buenos Aires, con la intención de
potenciar y agilizar el tráfico con la ciudad de Asunción, convirtiéndose ella
en puerto de escala obligatorio.
[30]
Boyd-Bowman (1968, II, p. XXXIII-XXXIV) basa sus datos en los pobladores que
tuvieron que marchar de Buenos Aires a la ciudad de Asunción. Según las etapas
de colonización hechas por Boyd-Bowman (1985, II, p. V-VI), estos datos sobre
la población de Asunción no pertenecen a la segunda etapa.
[31]
Se ha hecho el promedio del origen de procedencia de los pobladores con destino
a Chile entre las etapas de los años 1540-1559, teniendo en cuenta los datos
aportados por Boyd-Bowman (1985, tomo III, cf. Garrido, 1992, 130) y 1560-1579 Boyd-Bowman, 1985 IV, cf. Garrido, 1992, p.
136). No se ha atendido a los movimientos migratorios que se produjeran dentro
del mismo continente, ya que difícilmente pueden ser registrados.
[32]
Las islas de Puerto Rico, Jamaica y Cuba se empezaron a poblar entre 1508 y
1511.
[33]
Recuérdese por ejemplo que la segunda y definitiva fundación de Buenos Aires se
produjo en 1580, Salta en 1582, San Salvador de Jujuy en 1593.
[34]
El destino de México representa el 22,74%, el de Nueva Granada el 9,86%, el de
Chile el 9%, el de Río de
[35]
México arrebata a Perú la primacía ostentada en la etapa precedente con un
24,6%. El Nuevo Reino de Granada representa el 8,5%, Santo Domingo el 6%,
Tierra Firme el 5%, y Río de
[36]
Relación firmada por Martín Centenera de
las (personas) que estaban en
[37]
El segundo es más moderado en su postura al decir que tales semejanzas no
permiten afirmar el andalucismo en América.
[J1]ojo
[J2]INCLUIRLO EN ORIGE TERRITORIAL
[J3]incluirlo en sevilla
[J4]ojo incluirlo en origen regonal
[jpe5]Confirmarlo y consultar a Beatriz.
|