|
|
ANTONIORODRÍGUEZ-MOÑINO:
UN
EXTREMEÑO UNIVERSAL
José Luis
Bernal Salgado
(Universidad de Extremadura)
INTRODUCCIÓN
Con
motivo de la celebración del primer centenario del nacimiento de Antonio
Rodríguez-Moñino en 1910,
De
ahí que a Rodríguez-Moñino le venga como anillo al dedo la oportunidad y labor
de la Editora de Bolsillo, por su función cultural-divulgativa de un patrimonio
extremeño memorable. Pero esa misión de divulgar una información culturalmente
relevante, como a Moñino le hubiera gustado, no debe ni tiene por qué negar la
intención investigadora que caracteriza al artículo o al libro, ni ha de
esconder bajo su carácter ‘popular’ una interpretación baja o poco ambiciosa
del término. El lector, como pueblo interesado culturalmente, no puede esperar
leer tan solo aquello que es moneda corriente o acervo ya revelado, ni puede
aspirar sólo a mirarse, con la conciencia tranquila, su propio ombligo. La
autocomplacencia y el chovinismo son malos amigos del rigor y de la verdad y
Moñino supo mucho de esto en su difícil exilio interior durante el franquismo.
Lo “popular”, genuinamente extremeño en el caso que nos ocupa, ha de ser en su
esencia “universal” y, como tal, interesar a todos.
La
importancia de Rodríguez-Moñino cuando se cumple el centenario de su nacimiento
es algo indiscutido y por ello la valoración, estima y estudio de su figura ha
crecido considerablemente desde su muerte, tras aquel espléndido pistoletazo de
salida que, coincidiendo con el final del franquismo, representó el Homenaje a su
memoria que le tributó la editorial Castalia en 1975. Y ha sido en Extremadura
donde los rastros de esa reivindicación en las últimas décadas son más señeros,
tanto por las aportaciones bibliográficas, o por las políticas bibliotecarias,
como por la presencia en las aulas, también universitarias, del maestro. Queda
aún, sin embargo, por delante una ardua tarea concerniente a la divulgación
popular de su figura, que explique a la ciudadanía la razón de ser verdadera
del nombre de una calle o de una biblioteca. Sigue siendo hora, como lo era
hace veinte años, de que los extremeños como pueblo reivindiquemos nuestro
patrimonio cultural y libresco, “desfaciendo viejos entuertos” y enderezando
errores históricos, tantas veces ajenos a la conciencia cultural colectiva,
aunque padecidos por ella. La construcción de un Imaginario cultural extremeño
sólo tendrá sentido cuando se conozcan todas las piezas de su rico y
guadianesco puzzle.

Antonio Rodríguez-Moñino h. 1968
Las
circunstancias históricas de Extremadura han cambiado notoriamente en los
últimos tiempos, y las razones traídas a propósito de la recalcitrante ignorancia
que tanto esta tierra como España en su conjunto han regalado a sus hijos
ilustres ya no son de recibo, a saber: la escasez de círculos, ámbitos y
agentes intelectuales, causa y efecto a un tiempo de la carencia de un hábitat
propicio en que vivir culturalmente hablando, el desfase en el progreso de las
estructuras sociales y económicas que permitieran cualquier florecimiento
cultural, etc. Aquella paradigmática pobreza extremeña, que ya Cervantes mencionara
en su novela ejemplar, usada hasta nuestros días como icono emblemático de una
España atrasada y “diferente”, es definitiva y afortunadamente agua pasada. Sin
embargo, Moñino sí vivió y sufrió la etapa final de aquella vieja Extremadura,
que en mayor medida reflejaba lo que sucedía en buena parte de España. Entonces
sí era obligado para la gran mayoría de nuestros intelectuales emigrar, bien
para no volver o para hacerlo sólo
pasajeramente, cuando no vivir en un doloroso exilio interior. Rodríguez-Moñino
es un caso ejemplar de lo que
comentamos: es un extremeño confeso y
practicante, de vida y de obra, y sin fronteras,
es decir, un perfecto extremeño universal.
En modo alguno su extremeñismo artístico o literario se fundamenta en una partida de nacimiento (la “nacencia”), sino en el tratamiento
amoroso, crítico o artístico de lo
extremeño, o bien en el reflejo de ello
en su obra no argumentalmente extremeña.
Moñino va de lo particular a lo universal
y de lo universal a lo particular con pasmoso desparpajo, en un trasiego benéfico que
rechaza cualquier tipo de restricción o anteojera intelectual. Consecuentemente, como ya reveló aquel citado Homenaje… de
Castalia en 1975, su figura se inserta en
el panorama cultural de España y ejemplifica
logros y aportaciones decisivas para la historia literaria española
contemporánea y aún para el hispanismo internacional moderno. En realidad, Moñino,
cronológicamente adscrito a la llamada “Generación del
Antonio
Rodríguez-Moñino, amante de la “verdad” y de su país como el que más (y ambos
amores le impidieron irse al exilio), nunca recibió de su madrastra España oficialmente en vida y a
tiempo el reconocimiento merecido a su impresionante labor intelectual. Porque pocas veces
encontraremos ejemplos tan claros como
el de Moñino para ejemplificar la “pasión por los libros”, hasta el punto que, en el caso de la vida de este
extremeño universal, “bibliófilo ayudador, príncipe bibliógrafo y poeta”, puede
hablarse en estricta clave libresca, como
si tratáramos, parafraseando a la Santa de
Ávila, del “libro de su vida”.
El
humanismo integrador de Moñino, tan raro en nuestro tiempo, podría resumirse en
la pasión constante por los libros que vemos en su biografía humana e
intelectual. Además esa pasión decidida desembocó en Moñino en una sublimación
del libro, que lo alejó del manido
concepto de su mera unidad
catalográfica, instalándole en la “alta alegría” de vivir en los libros, por
los libros, con los libros, como un lector-amador incasable que hiciera suyo el
viejo proverbio moral del rabí Sem Tob: “Cuanto más fuere tomado / con el libro
porfía, / Tanto irá ganado / Buen saber
toda vía…”.
En
una región como la nuestra y aun en
La
pasión de Moñino por el libro no era, pues, ciega, ya que de haberlo sido
hubiera quedado inerme ante tamaña tarea como la emprendida por el maestro; muy
al contrario, dicha pasión estaba aliñada con ciertos componentes que labrarían
su fama internacional, obstinadamente ninguneada, sin embargo, por la España franquista, tales como
su amor a la verdad científica, su portentosa memoria o su generosidad
intelectual; todo ello unido a una increíble precocidad que en conjunto explica
su apabullante producción bibliográfica y su ciclópea tarea textual. A lo que
cabe añadir otra enseñanza impagable de Moñino, de plena vigencia en nuestros días,
el saber hacer del trabajo ocio y del ocio
trabajo.
La
afamada talla bibliográfica y bibliofílica de
Moñino estaba asentada, por lo demás, en su condición de lector lucidísimo y apasionado por su objeto
de estudio; es decir, el de Calzadilla era un hombre subyugado por los libros
en tanto transmisores de conocimiento, de pensamiento y arte. Moñino era un
trabajador infatigable desde la adolescencia, porque descubrió muy pronto la
pasión de su vida y no le escatimó esfuerzos hasta su muerte. Fue un hombre comprometido con la
“verdad”, consecuente con sus ideas y convicciones, pese a las contrariedades y reveses que le
tocó sufrir.
Su
bibliofilia supo así librarse de nocivas y típicas avaricias, que a la postre
–nuevo ejemplo de generosidad intelectual, modélico en los tiempos que corren–
preservó su legado –de incalculable valor
en el mercado del libro de viejo–, entregándolo a
EL LIBRO DE LA VIDA
En
Antonio Rodríguez-Moñino se da, como hemos comentado, una portentosa simbiosis
entre vida y obra, a lo que ayudó principalísimamente su matrimonio con María Brey, compañera de
afanes y pasiones librescos, ya desde los primeros tiempos de la República. Por ello sería equivocado
hablar de la vida de Moñino, de su biografía, sin aludir constantemente a sus
pasiones vitales, la bibliografía y la bibliofilia, entendidas ambas de una
manera especialísima y ajena a los tópicos y mancillas con que el tiempo las ha adornado.
El
bibliógrafo Moñino practicó una especie de “bibliografía vital” que le llevó no
sólo a frecuentar –dando cauce y alivio
a su pasión por los libros raros y
curiosos– el territorio de la bibliofilia, sino también el de la erudición e
investigación literaria, folclórica, histórica
y artística. Le cuadraría muy bien a Moñino
aquel verso afortunado de Gerardo Diego en su temprano libro Imagen: “La vida es un
único verso interminable”, si
cambiáramos “verso” por “libro”.
Una
vida así dedicada a su pasión por los libros sólo fructificaría en toda su
sazón si la persona que la protagoniza estuviera, como lo estaba Moñino, dotada de ciertos atributos y cualidades
indispensables, como los ya citados por su importancia: el amor y respeto a la verdad científica, la
memoria portentosa y la generosidad intelectual y material para con el prójimo
interesado en estas cuestiones.
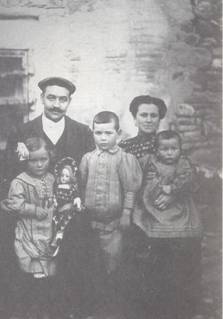
Fotografía de
familia, con Moñino en brazos de su madre, a la derecha
Moñino
nació el 14 de marzo de 1910 en Calzadilla de los Barros (Badajoz), en una
familia de hondas raíces extremeñas. Cursó el bachillerato en los Marianistas de Jerez de
Asimismo, Moñino, que sorprendía a
sus compañeros de facultad por su bagaje y erudición asombrosos, sería nombrado
en 1929 académico correspondiente de la Real Academia de Declamación, Música y
Buenas Letras de Málaga; o Académico correspondiente de la Real
Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz, en 1930. En 1927, con diecisiete
años, es nombrado bibliotecario auxiliar de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Badajoz, de la que era miembro de número desde ese año; y en
1929 se encarga de la catalogación de libros de la biblioteca del Instituto
General y Técnico de Badajoz, donde había estudiado el bachillerato.
En 1931, a sus veintiún años,
obtuvo una beca de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid,
a propuesta unánime de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Central, de la que era decano Claudio Sánchez Albornoz, para ampliar estudios
en Francia y Bélgica, que disfrutaría varios meses. Moniño acompaña sus
estudios con una actividad investigadora inaudita, así, desde 1926 sus
publicaciones crecen con asombroso ritmo y enjundia, con títulos que evidencian
no solo su amplitud y altura de miras, sino también las trazas fundamentales
que caracterizarían sus investigaciones en la madurez: La imprenta en Jerez de la Frontera durante los siglos XVI y XVII (1564- 1699) (1928); Momentos
románticos de hombres que se fueron (1929); Extremadura en América. Conquista del Perú y viaje de
Hernando Pizarro… (1929); Dictados tópicos de Extremadura (1931); y un largo etcétera.
En
1933 ya es licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho por la Universidad
Central de Madrid e inicia una actividad docente como profesor de Instituto
cuya progresión sería truncada por la Guerra Civil. Seguramente a Moñino le
esperaba una cátedra de universidad, aunque el prestigio entonces de las
cátedras de instituto no le andaba a la zaga al de aquellas. Tras obtener su
licenciatura en Letras, se presentó en julio de 1933 a los cursos de selección
para el profesorado de Segunda Enseñanza. En octubre sería designado para
ejercer el puesto de profesor encargado de curso de lengua y literatura
españolas en el Instituto Velázquez de Madrid, donde era titular de la cátedra
Gerardo Diego, hecho este clave para explicar la escritura del mejor texto
poético de Moñino: Pasión y muerte del
arquitecto. Tiempo apócrifo de la Fábula de Equis y Zeda.
A
partir de entonces sus actividades se multiplican asombrosamente, no perdiendo,
sin embargo, una bizarra cohesión y coherencia internas que las sometían a un
proyecto intelectual de vida trazado tempranamente, casi en los bordes de su
infancia, y mantenido hasta su muerte. En 1934 es miembro de la sección
hispanoamericana del Centro de Estudios Históricos, motor impulsor de los
nuevos aires de la filología española desde comienzos de siglo. También es
miembro de la junta directiva de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos
de España. En 1935 gana por oposición (y la dureza de aquellas oposiciones de
instituto es sobradamente conocida) una cátedra de lengua y literatura española
de instituto. Pese a un destino en el Instituto de Orihuela, continuaría hasta
la Guerra Civil en el Instituto Velázquez y en el Benito Pérez Galdós, pues
mientras le fue posible no salió de Madrid con su cátedra, aunque hubiera
obtenido por concurso de méritos en la primavera de 1936 el traslado al
Instituto Nacional de Bilbao. En 1935 la Junta para la Ampliación de Estudios,
que había becado a lo más granado de nuestra intelectualidad desde principios
de siglo, le concede una pensión para investigar en Francia y Portugal.

Moñino (de
pie, el tercero por la derecha) en la Universidad María Cristina
de los PP.
Agustinos de San Lorenzo de El Escorial. Hacia 1924
Al
filo de
Como
señalábamos, al estallar la Guerra Civil se traslada forzosamente al Instituto
Luis Vives de Valencia. En esta ciudad se casará en enero de 1939 con su novia
María Brey, a quien había conocido a principios de los años treinta y que se
convertiría en su inseparable compañera y colaboradora hasta el final de sus
días.
Al
terminar
El
previsto aguacero se le vino encima sin clemencia, como les ocurriera a tantos
otros que vivieron su exilio interior en el franquismo. Su persona se convirtió en una de
las señeras “cabezas de turco” de la intelectualidad española para el Régimen
franquista. Y se inicia contra él un expediente de depuración política como
catedrático que le inhabilitaría durante más de veinte años para el ejercicio
de la docencia, resolviéndose el mismo de manera vergonzante en 1966 al
“condenarle” a traslado forzoso fuera de la provincia de Madrid por cinco años
y sin poder desempeñar cargos directivos o de confianza, designándosele como
destino el instituto de Valdepeñas en Ciudad Real. Por entonces Moñino era una
figura internacional en el hispanismo, autoridad reconocida y respetada en el extranjero
hasta cotas inusitadas, amén de, entre otras cosas, catedrático en la
Universidad de Berkeley y Vicepresidente de la Hispanic Society of America.

En Berkeley, mayo de 1961, con motivo de la última lección del curso.
Tras de Moñino aparece María Brey, así como algunos de sus futuros discípulos,
como Arthur L. F. Askins (de pie, octavo desde la izquierda) y Stanko Vranich
(de pie, undécimo)
Desde
1940 Moñino se vería obligado a luchar contra corriente y contra todo tipo de
adversidades en su propio país, con un tesón y una voluntad encomiables,
convencido como estaba de servir a una verdad intelectual superior. Así, en los
años cuarenta, despojado de su cátedra y sin reconocimiento oficial alguno en
su país a su anónima y callada labor, reemprende su ambicioso plan de vida
consolado por el ejercicio de tertulias, primero el Café Gijón, luego el Café
Lyón, en el que desempeñaría su impagable y generoso magisterio ante todo aquel
avezado o bisoño investigador que reclamara su ayuda: era la “cátedra del
Lyón”. De su servicial y portentosa sabiduría se ha escrito mucho,
demostrándose así la gratitud que el hispanismo le debe. Sin embargo, no sólo fue
un oneroso cerco de silencio oficial el que se cernió sobre su persona, sino
que también ésta desde las más altas instancias recibió, además del ya
mencionado expediente de depuración, los más incomprensibles reveses. Por
ejemplo, tras ser albacea testamentario de José Lázaro Galdiano, muerto ya este
y donadas su fortuna y colecciones a España, el gobierno franquista relegaría a
Moñino a simple bibliotecario de la Fundación creada al efecto en 1948.
Contrariamente en 1949 la Hispanic Society of America le nombraba
“Corresponding Member” (sería miembro de número desde 1955). Otro capítulo
vergonzoso en la colección de reveses oficiales padecidos por Moñino lo
protagoniza la Real Academia Española. A partir de 1952 sería nombrado
Académico Correspondiente de la RAE, a propuesta de Marañón y José María de
Cossío, entre otros; sin embargo, el gobierno vetaría en 1960 su candidatura
como miembro de número, presentada por Camilo José Cela, Dámaso Alonso y de
nuevo José María de Cossío, veto que ignoraba no sólo la altura intelectual de
Moñino reconocida sin escatimo en el extranjero, sino fundamentalmente su
encomiable labor bibliográfica a favor de la Academia, por cuyo encargo había
publicado hasta aquel momento obras tales como las Poesías inéditas de Meléndez Valdés (1955), Las fuentes del
Romancero general (12 vols. 1957) y el Cancionero General de
Hernando del Castillo, en edición facsimilar que reproducía la de Valencia de
1511, con una introducción bibliográfica, índice y apéndices del maestro
(1958). Por aquel entonces, en plenitud de sabiduría, Moniño sembraba su saber
en congresos y universidades extranjeras, recibiendo unánimemente el
reconocimiento de maestro del hispanismo. Así, no sólo Berkeley, donde
explicaría su cátedra varios cursos, sino también otras universidades
americanas lo disfrutaron como conferenciante, es el caso de las universidades de
Nuevo México, Santa Bárbara (California), Los Ángeles, Illinois, Michigan,
Chicago, Columbia o Harvard. En Europa su prestigio no era menor como lo muestran
sus conferencias en varias universidades francesas o la consideración del gran
Marcel Bataillon hacia su persona, titulándole “Príncipe de los Bibliógrafos”.
No es de extrañar, pues, que el hispanismo norteamericano le rindiera a tiempo,
en 1966, aún vivo Moñino, un valioso homenaje que imprimiría la Editorial
Castalia, a cuya fundación o remozamiento contribuiría Moniño en los años
cuarenta, asesorando a los hermanos Soler, al abrigo de las prensas de la
valenciana “Tipografía moderna”.
En
1968, dos años después del mencionado homenaje, y siendo ya su director Dámaso
Alonso, la Real Academia Española, por fin, recibe en su seno al maestro, quien
regalaría a la institución un discurso de ingreso modélico y memorable, Poesía y Cancioneros (siglo XVI). Las palabras de Camilo José Cela en la recepción del nuevo
académico dejaron ver con evidencia, aunque sin menoscabo de prudencia y
equilibrio, la trascendencia del ingreso de Moñino como reparación tardía de un
error histórico: “Recibimos hoy en nuestra casa, señores académicos, a don
Antonio Rodríguez-Moñino, a quien en la jerga del hampa se le diría,
paradójicamente, El perjuro, quizá porque es uno de los pocos españoles que jamás juró en
falso”.
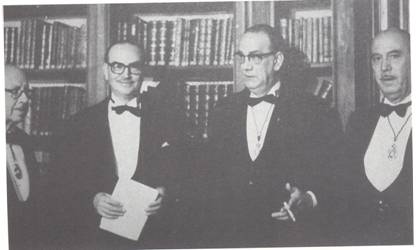
Junto a Dámaso Alonso, Camilo José Cela y Guillermo Díaz-Plaja, en la
Real Academia Española con motivo de su ingreso en 1968
Oportunamente
la intelectualidad extremeña de la época, con quien Moñino guardaba
estrechísimos lazos por sus continuos viajes a su tierra y su participación en
cuantas actividades le era posible,
además de por su atención constante hacia autores y obras extremeños, también
supo sumarse a aquellos reconocimientos dedicándole al maestro un emotivo
número monográfico de la Revista de
Estudios Extremeños (1968).
Sin
embargo, poco tiempo después de estos felices hechos y reconocimientos tan
merecidos, en plenitud de sabiduría y vigor intelectual, relativamente joven
todavía, en 1970, recién vuelto de California y cuando su granada madurez
auguraba un futuro fructífero, la muerte detuvo su vertiginosa vida, aunque ya
no pudiera detener su fama y el beneficio y enseñanzas ingentes de su obra para
las generaciones venideras.
BIBLIÓGRAFO, ERUDITO Y “GENEROSO
AYUDADOR”
Uno
de los mayores méritos de la ciclópea e intensa tarea intelectual de Moñino ha
sido el de revitalizar y adecentar para la filología contemporánea la
“Bibliografía”, que en sus manos dejó de ser el trebejo ancilar y secundario
del crítico o historiador de la literatura para recobrar toda su valía y
pertinencia. Es verdad que Moñino rompió moldes y viejos clichés al entender y
hacer entender a quienes vinieran tras él el carácter esencial que para las
bases del edificio literario (su construcción crítica) tiene la bibliografía.
Por ello siempre sorprendieron sus conferencias, escritos o sus conversaciones y
charlas de tertulia, pues en ellos la bibliografía nunca se mostraba como una
ciencia exangüe, falta de vida, empolvada y alejada de la misma esencia de los
libros que describía y catalogaba, sino antes bien se revelaba como una
disciplina enamorada de la materia que la componía, a cuyo servicio se dedicaba
sin reservas, sin ensimismamientos vacuos. Así la gran diferencia entre Moñino
y el bibliógrafo común y al uso estribaba en lo que el mismo don Antonio
advertía al comienzo de su magnífica conferencia “Construcción crítica y realidad
histórica…”:
Tal vez, para desgracia de ese papel de bibliógrafo, tengo la
debilidad de no considerar el libro sólo como unidad catalográfica, sino como
expresión material de pensamiento y sensibilidad: quiero decir que los leo.
De
ahí que el concepto de bibliografía se enriquezca o vivifique en sus manos,
singularizando por contagio los conceptos de “bibliofilia” y “bibliófilo”. No
en vano la inmensa mayoría de quienes se han referido al Moñino bibliógrafo han
tenido que precisar la originalidad del maestro, por las fértiles consecuencias
que la mencionada “debilidad” por los libros ha reportado a su obra. De hecho
el Moñino “lector” de libros explica perfectamente las dosis creativas de su
labor bibliográfica, nada desdeñables, así como su relación comprometida con la
literatura.
Camilo
José Cela en su ya citado discurso de recepción académica advertía con razón
que Moñino “entiende la bibliografía como un algo al servicio de algo y
arranca, en su pesquisa, desde muy atrás –desde la pura esencia de la poesía–
para llegar hasta mucho más delante de lo que a nadie pudiera pedírsele: el
entendimiento cuasi matemático de las motivaciones de la misma poesía”.
En
consecuencia, para Moñino la bibliografía es algo “útil”, al servicio de algo,
y por ello el bibliógrafo Moñino busca el principio de la “verdad” científica
(honradez, exhaustividad), para fundamentar en ella su labor.
Antonio
Rodríguez-Moñino encarnó las acepciones básicas del bibliógrafo y del
bibliófilo, al dedicarse a la descripción y conocimiento de libros (y demás
papeles), también los raros y curiosos, y de sus ediciones; y a catalogarlos,
como pertenecientes a una materia determinada; y, al mismo tiempo, a sentir
pasión por ellos.

La tertulia del Lyon. [De izquierda a derecha] Donald Allen Randolph, J.
E. Varey, C. B.
Morris, A. S. Trueblood, Marcel BatailIon, Moñino, López Toro y Kenneth
H. Vanderford.
Por
otro lado, preteriendo ahora la variedad de materias determinadas a las que
prestó atención bibliográfica, aunque nos interesará fundamentalmente la
literatura, Moñino al “leer” los libros que describe y cataloga se adentra o
interesa por la esencia de lo literario, cimentando la base que toda crítica
textual o historia literaria debe tener, o bien corrigiendo falsos o equívocos
cimientos, nada extraños en una ciencia filológica aún neófita a comienzos del
siglo XX. De ahí que necesariamente su pasión de bibliófilo no se vea
acompañada del acostumbrado celo avaro por el libro propio, sino que, concebido
este como un objeto útil y transmisor de conocimiento (artístico o de otra
índole), sea en efecto amado, mas sin interés, sea cuidado como criatura
indefensa, mas sin clausura u ocultamiento alguno.
Por
ello Moñino se convierte en una “rara avis” en el terreno de la bibliografía y
de la bibliofilia, al ser un crítico potencial (resuelto en alguna muestra brillante
de su capacidad de análisis literario) y un historiador de la literatura
lucidísimo, sin olvidar, en palabras de Marcel Bataillon, que fue el más “generoso
ayudador” de investigaciones ajenas, prestando o incluso regalando no sólo sus
conocimientos sino también sus propios libros, manuscritos o preciados papeles.
De manera que su temprana bibliofilia, bibliofilia esencial y etimológica, fue el
preciado correlato y a veces valioso soporte de su actividad bibliográfica, la
cual le colocó en una posición privilegiada para ejercer la crítica e historiar
la literatura. Sin embargo, paradójicamente, la “verdad” vislumbrada en su rigurosa
dedicación bibliográfica le hizo ser prudente, cuando no llegó a desencantarle,
ante la construcción crítica de nuestra literatura.
“EL TERCER HOMBRE”
Antonio
Rodríguez-Moñino ha entrado por la puerta grande y por derecho propio en la
historia de la bibliografía española y lo ha hecho ocupando el tercer puesto,
en estricto sentido cronológico, tras de Nicolás Antonio y Bartolomé José
Gallardo, el extremeño de Campanario.
Juan
Manuel Rozas advirtió con acierto hace ya mucho tiempo que Moñino recibió dos
de las vertientes esenciales de la bibliografía española: la que venía de
Gallardo, auténtico “alter ego” para él a quien admiraría sin tasa,
contribuyendo con varios estudios memorables y valientes a restaurar la
maltrecha fama del gran bibliógrafo decimonónico (recuérdense títulos como Don Bartolomé José Gallardo (1776-1852). Estudio
bibliográfico (1955), o Historia de una infamia bibliográfica. La de San Antonio de
1823. Realidad y leyenda de lo sucedido con los libros y papeles de don
Bartolomé José Gallardo (1965)).
La
vertiente que Moñino recibe proveniente de Gallardo era aristocrática, incluso
lúdica (recordemos la benéfica confusión entre ocio y trabajo en Moñino, ya
mencionada), y, como puntualiza Rozas, “bibliofílica”.
La
otra vertiente le venía de don Marcelino Menéndez Pelayo y no era bibliofílica,
sino antes bien historicista y científica, al servicio directo de la construcción
de la historia de la cultura española. Nótese que en el verano de 1934, en
plena madurez granada pese a su juventud, Moñino pasará el verano en Santander,
recabando información para sus trabajos en curso, por ejemplo sobre Francisco
de Aldana, consultando
Lo
importante es que ambas vertientes o tendencias bibliográficas se conjugan y
armonizan en Moñino dando lugar a una personalidad singularísima en lo
bibliográfico y en lo literario. Así, en tanto bibliógrafo “a lo Gallardo”,
Moñino será un consumado bibliófilo, erudito degustador de lo concreto,
escondido y raro; pensemos, por ejemplo, al respecto, en sus vastos estudios
locales básicamente abordados en la primera etapa de su vida, aunque nunca
abandonados del todo. Mientras que, en tanto bibliógrafo “a lo Menéndez
Pelayo”, supo poner sus conocimientos y afición al servicio de la construcción
científica de la cultura literaria de nuestro país en algunas de sus líneas
directrices y más ambiciosas, como es el caso, por ejemplo, de sus trabajos
sobre el Siglo de oro. La singularidad de Moñino en una y otra vertiente
estribaría en el continuo trasvase entre ambas y aun en la armonización de las
mismas, fuera cual fuese la materia abordada. De esta manera sus estudios
locales no son una mera acumulación erudita de trabajos, sino peldaños
preliminares o ya maduros de una andadura investigadora sólidamente trabada
(recuérdense sus trabajos sobre el teatro extremeño del siglo XVI o sobre los
poetas de esa misma época –trabajos tan asombrosamente precoces–, o bien sus trabajos
sobre Aldana, Zapata, el mismo Gallardo o sobre la imprenta en Extremadura
desde el siglo XVI al XVIII, o sobre el Folclore extremeño, etc., etc.). Todos
estos trabajos no son el fruto de un localismo alicorto sino el resultado de
una visión de lo propio como patrimonio de todos, con rango universal.

Con su esposa María Brey en la
Hispanic Society de Nueva York, en 1962
Por
otra parte, sus proyectos más ambiciosos no están faltos del pormenor más
insospechado, de la cita erudita más difícil por rara. De todo ello resulta una
asombrosa conjunción de, por un lado, una amplitud de miras ejemplar, que va
desde lo más concreto a lo general; y, por otro lado, de una profundización rigurosa
en todo lo tratado. Consecuentemente sería tarea prolija relatar
pormenorizadamente sus aportaciones, reflejo de sus rastreos bibliográficos y
lecturas innúmeras en archivos y bibliotecas públicas y particulares de España,
Europa y América a lo largo de una intensísima vida de trabajo, que ni siquiera
Puede
bastar al lector interesado en dicho pormenor consultar las bibliografías del
maestro: por ejemplo, en 1955 Moñino publica en Castalia un tomito en octavo de
55 páginas con sus entradas bibliográficas hasta la fecha, y aún faltaban
quince años de fecundísima tarea.
Si
hacemos un rápido repaso de sus trabajos y empresas editoriales de mayor calado
en la bibliografía y filología españolas contemporáneas, repaso que pueda
ilustrar al lector menos familiarizado con su obra, el balance es portentoso.
En
lo referido a la historia y crítica literaria, sus investigaciones y
publicaciones, de la mano de un ejercicio humanístico de la bibliografía, deben
valorarse, aun a costa de no mencionar ahora buena parte de su producción en
esa línea, a la luz de lo que afirmara Juan Manuel Rozas al poco tiempo de morir
Moñino:
En lo que respecta a la lírica de los siglos XV, XVI y XVII una
buena parte de lo que se ha hecho en los últimos años, está de alguna manera,
en lo textual, erudito y bibliográfico, en relación directa con Moñino.
Desde
1949 y hasta 1954 la editorial Castalia publica una colección de “Cancioneros
españoles” bajo la dirección de Moñino, en la que aparecieron varios
cancioneros prologados por investigadores como José Manuel Blecua, Eugenio
Asensio, Margit Frenk Alatorre e incluso por su entrañable amigo y gran
bibliófilo Antonio Pérez Gómez. De los diez volúmenes publicados, Moñino es
responsable de seis: el Cancionero
llamado danza de galanes (1949), el Cancionero llamado vergel de amores (1950), el Cancionero gótico
de Velázquez Dávila (1951), los Cancioneros de
Timoneda Enredo de amor, Guisadillo de amor
y El
truhanesco (1951), el Espejo de enamorados (1951)
y los Cancionerillos góticos
castellanos (1954).
Fuera
de esta colección, en Madrid y en tirada aparte, publica en 1950 el Cancionero manuscrito de Pedro del Pozo, y en 1951, en Castalia de nuevo, su Jardincillo de romances del siglo de oro.
En
1953 inicia otra colección no menos valiosa para el conocimiento básico de la
realidad textual de nuestra literatura áurea: “Floresta. Joyas poéticas españolas”,
que también albergaría su querida editorial Castalia y donde colaboraron
destacadísimas figuras como Wardropper, Santiago Montoto o Fernández
Montesinos. También en “Floresta” se publicarían varias joyas bajo su directa
tutela. Así, como número uno de la colección, se publicó la Silva de varios romances,
la edición de Barcelona de 1561 (1953); y seguidamente
Por
otra parte no pueden olvidarse otras obras claves en esa ciclópea recuperación
de las bases bibliográficas y textuales de nuestra literatura áurea, algunas ya
citadas, como Las fuentes del Romancero
general (1957), su edición facsimilar del Cancionero General de
Hernando del Castillo de 1511 (1958), del que aparecería un suplemento en 1959;
la edición con los facsímiles de Los
pliegos poéticos de la colección del Marqués de Morbecq (1962); el Cancionero
general de la doctrina cristiana de J.
López de Úbeda (1962 y 1964); los Cancionerillos
de Munich y Las
series valencianas del Romancero nuevo (1963);
o, finalmente,
A
toda esta ingente y valiosísima actividad investigadora y producción editorial,
hay que añadir, situados en la última etapa de la vida del maestro, al menos
tres trabajos fundamentales en tanto que revelan claramente no sólo la
capacidad crítica del bibliógrafo, sino también, y esto es muy importante por
las consecuencias futuras que tuvo, su calidad como orientador y teórico en los
arduos problemas de la lírica del Siglo de oro, nos referimos a Poesía y cancioneros (siglo XVI) (discurso de ingreso en
LAS NUPCIAS CON LA
LITERATURA
Como
efecto secundario inevitable del mal que aquejó a Moñino durante toda su vida:
el amor y el estudio del libro, no solo antiguo, y especialmente el literario,
amor y estudio que le llevaban a leerlos además de catalogarlos, no es extraño
que el gran bibliógrafo y bibliófilo a lo largo de su vida, y a manera de
descanso, desahogo, complemento y hasta divertimento respecto de su ocupación
investigadora principal, emprendiera diversas aventuras relacionadas
directamente con la actualidad literaria de su tiempo, con la vida literaria
que le concernía, primero en una espléndida y rutilante “Edad de Plata” y
después en una difícil posguerra en la que toda ayuda reconstructora era poca.
Estas felices “nupcias con la literatura” tuvieron varios caminos, entre los
que destaca, para asombro de muchos, el de la creación literaria, que en fin de
cuentas es el más excelso de todos, el camino por antonomasia.
Entre
las varias aventuras emprendidas por Moñino no prestaremos ahora atención a empresas
tales como las series o colecciones fundadas o dirigidas por él, del talante de
la “Biblioteca de erudición y crítica”, de “La lupa y el escalpelo”, de “España
y españoles”, o incluso la famosa colección “Clásicos Castalia”, cuya
renombrada fama como instrumento eficacísimo de acercamiento de los clásicos al
lector moderno no es gratuita. Tampoco nos referiremos a su revista El criticón (Papel
volante de letras y libros), continuadora de la de su admirado Gallardo, y de
la que aparecerían solo dos números (en 1934 y en 1935); o bien a Bibliofilia, otro
proyecto interesantísimo. En esta misma línea de animación incansable del gris
panorama literario, libresco, cultural y erudito de la posguerra, Moñino puso en
marcha también, como complemento directo de su pasión bibliofílica, dos
pequeñas colecciones dirigidas literariamente por él: “Gallardo (colección de
opúsculos para bibliófilos)” e “Ibarra”, subtitulada de la misma manera,
colecciones iniciadas en 1947 y a finales de 1948, respectivamente.
Realmente
las referidas “nupcias con la literatura” de Moñino se refieren
fundamentalmente a tres cuestiones: en primer lugar su creación de una colección
de “Prosistas contemporáneos” (1952- 1957), en la que aparecerían ocho
entregas, entre las que destacan por su significación en la literatura del
mediosiglo obras como Los bravos de Fernández Santos, Baraja
de invenciones de Camilo José Cela, Historia de una tertulia de Antonio Díaz-Cañabate, El
hombre y lo demás de Jorge Campos, El santero de San
Saturio de Juan Antonio Gaya Nuño o Smith y Ramírez, S.A. de
Alonso Zamora Vicente.
En
segundo lugar, su creación paralela y complementaria a la colección “Prosistas
contemporáneos” de Revista española (1953-1954), dedicada a la creación literaria, en prosa fundamentalmente,
así como a ensayos de arte, música, teatro y cine, y en la que, bajo el
patronazgo de Moñino, actuaban como redactores tres jóvenes promesas de
aquellos años: Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio y Alfonso Sastre. En Revista española aparecieron,
pese a su corta y desdichada vida (seis números en apenas un año de recorrido,
y a paginación seguida) los nombres de buena parte de lo más granado de la
juventud literaria española de los primeros años cincuenta, como Ignacio
Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández Santos, Juan Antonio Gaya
Nuño, Carmen Martín Gaite, Josefina Rodríguez, Medardo Fraile, Alfonso Sastre, Juan
Benet o Carlos Edmundo de Ory. Nótese que tanto la colección de “Prosistas”
como Revista española nacieron y vivieron al amparo de Castalia y de la valenciana
Tipografía Moderna de los hermanos Soler.
Y
en tercer lugar, su exigua e inconstante dedicación a la creación poética.
Aunque en realidad se tratara de una dedicación o pasión desconocida e insospechada
por muchos, Moñino escribió versos y publicó algunos de ellos; sin embargo, la
trayectoria de su prometedora biografía poética revela las lógicas vacilaciones
e inseguridades propias de quien sacrificó una capacidad creadora indudable, por
lo que apuntan los ejemplos conservados y conocidos, en aras de una absorbente
labor investigadora y erudita. Es difícil saber, por la documentación conocida,
si Moñino llegó a plantearse al abandonar la escritura de versos que la poesía
fue una gracia que no quiso darle el cielo, o incluso, dada la espléndida época
poética que le toco vivir –
Los
escasos textos poéticos de Moñino conservados (o conocidos) y la aún más escasa
publicación de los mismos nos obligan a ser cautos a la hora de presumir una
intensa labor creativa en el gran erudito. Más bien cabe pensar, por las trazas
descubiertas de su dedicación poética, que estamos ante un poeta malogrado,
quizá desengañado y desde luego con poco tiempo y sosiego para escribir versos.
Sus
“Cinco poemas viejos”, compuestos en el lapso 1927-1933 y que Moñino publicó en
1949 en la cacereña revista Alcántara (“No, no, no”, “Liberación”, “Nocturno”, “Robinsón de bibliotecas”
y “Epicedio por la muerte de Dafnis”), delatan por las circunstancias y
características de su publicación (fecha tardía, revista local y epígrafe
significativo) la distancia que su autor reconoce entre el presente y aquel
temprano y bisoño ejercicio lírico de juventud.
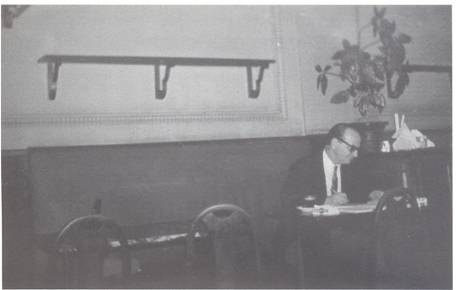
En el café Lyon de Madrid, donde
celebraba su famosa tertulia y ejercía su “cátedra”
Su
mejor texto, Pasión y muerte
del arquitecto. Tiempo apócrifo de la Fábula de Equis y Zeda, compuesto en 1934, se editó mucho después en edición no venal de
veinticinco ejemplares, quizá no distribuidos íntegramente, y sin la firma del
autor.
Su
poema “El miedo”, fechado en 1939, único texto que conocemos de su “poesía en
la guerra o inmediata posguerra” (a la que habría que añadir el “Brindis” de Pasión y muerte…,
compuesto en 1937), en realidad nunca fue publicado, pues sólo conocemos el
fragmento manuscrito por Moñino en el “Cancionero” poético de autógrafos
contemporáneos de su buen amigo José María de Cossío, conservado en la Casona
del Señor de Tudanca (y en cuyas páginas Moñino también manuscribió su poema
“Epicedio por la muerte de Dafnis”, fechado en agosto de 1931 y “Nocturno”,
fechado en 1933).
A
esta parca gavilla de textos, cabría añadir algún poema manuscrito de Moñino,
copiado por el maestro en cartas a amigos, y que testimonia una suerte de
poesía de circunstancia, compuesta a propósito de un asunto concreto, pero que
revela la facilidad y oficio de Moñino y su gusto por el juego poético,
heredero al fin y al cabo de la moda áurea tan bien conocida por él, pero que
dista mucho de una escritura poética trabada, intensa, supeditada al ciclo de
escritura de un libro.
Todos
los textos poéticos de Moñino conocidos hasta la fecha tienen, sin embargo, un
valor inusitado como contrapunto artístico-vital en la personalidad íntegra del
gran bibliógrafo, pues su personalidad intelectual quedaría, sin ese rostro
poético apuntado, necesariamente trunca o incompleta.
Incluso,
cabe afirmar que, pese a ser escasos los poemas conservados, su naturaleza y
contexto de escritura sorprenden benéficamente al lector, pues Moñino se nos
presenta no como un simple aficionado o allegado oportunista al terreno
poético, sino antes bien como un creador consciente, osado (con su adarme de
vanguardia) e incluso tímidamente vocacional. Sólo así podemos explicarnos que
junto a textos vacilantes e inconexos entre sí, como los citados “Cinco poemas
viejos”, en los que el autor apunta varias direcciones o vías de escritura
posible, obediente a distintos impulsos inspiradores: desde su pasión
bibliográfica o bibliofílica, hasta la traducción de los clásicos latinos,
pasando por el tema amoroso transido de la experiencia propia; encontremos un
poema mayor como Pasión y muerte del
arquitecto…, que no sólo es un
ejercicio de imitatio, un comentario lírico de otro texto en una suerte de diálogo
poético muy barroco, sino también un salto al vacío para el poeta, un reto
poético de envergadura en la más estricta tradición creacionista. Moñino
abordaba en su “tiempo apócrifo” nada más y nada menos que uno de los textos
más sorprendentes, bizarros y difíciles de la poesía española de los años
veinte y primeros años treinta, aparentemente escrito al amparo del furor neogongorino
que protagonizó el Veintisiete, pero realmente compuesto bajo la batuta del
creacionismo poético más exigente, que tiene en textos como Altazor de Huidobro
algunos de sus principales hitos. Nos referimos a la Fábula de Equis y Zeda de
Gerardo Diego, poema “adrede” creacionista cuyo tiempo de escritura, dilatado y
complejo, testimonia las dificultades del reto. Algún fragmento del poema de
Diego se anticipó en revistas antes de su publicación completa en la revista
mexicana Contemporáneos (en 1930) y de su primera edición exenta y no venal en la
editorial mexicana Alcancía en 1932 (en edición de 50 ejemplares numerados). La
rareza del texto dice mucho de la atención de Moñino también a los raros
contemporáneos, aunque las causas de la escritura de su tiempo apócrifo se
encuentren en circunstancias bien conocidas y mencionadas anteriormente. El
texto del “tiempo apócrifo” de la Fábula..., pues, no es un comentario rancio ni erudito, ni un poema deudor
de las pasiones bibliográficas de su autor, como ocurre con alguno de esos “Cinco
poemas viejos”, como el titulado “Epicedio por la muerte de Dafnis”,
perfectamente explicable por la moda de rescates fabulísticos áureos que
proliferaron en la República; sino que es un texto absoluta y rabiosamente
contemporáneo, que ha sabido leer la compleja construcción creacionista de
Diego y ha osado continuarla, asumiendo el cascarón o máscara métrica de la
sexta rima, como portentosa y libérrima “vuelta a la estrofa”, ya proclamada
por Diego y el Veintisiete.
Es
cierto que el poema de Moñino no es una “creación” original, lo que podría
resultar paradójico al ser un poema creacionista el texto que continúa y al ser
creacionista la arquitectura y urdimbre metafórica que adopta el propio Moñino
en su texto, a fin de no desvirtuar la relación entre el original y el
apócrifo. Pero no es menos cierto que todo ello contribuye a destacar las dosis
de juego y de artificio, de “escritura adrede” que Moniño sabe entender muy
bien en el poema de Diego, en cuyo comentario libre se ejercita, sin óbice de
comprender la “pasión humana concreta” que encerraba
El
citado fragmento de “El miedo”, poema compuesto en el ambiente angustioso del
final de la Guerra Civil, testimonia no tanto una actitud o experiencia vital
del autor, sino fundamentalmente la necesidad que Moñino tenía de dar cauce a
dicha actitud y experiencia a través de la poesía.
A
todo ello puede añadirse un dato curioso y poco conocido, y desde luego clave,
en nuestra opinión, para comprender el truncamiento de una escritura poética
más o menos continua y para la que el autor tenía indudables dotes, escritura
que debería de haber desembocado en la definitiva epifanía poética de Moñino
con la publicación de un libro de versos. Nos referimos a la concurrencia anónima
de nuestro “poeta” a una de las primeras ediciones del Premio Adonais, en 1943
o en 1947. A día de hoy el archivo personal de Moñino está en proceso de
catalogación. Quizá el futuro próximo nos depare la sorpresa de aquel original hoy
perdido y del que nadie consultado sabe nada.
Conjeturas
aparte, la “realidad histórica” es que la última noticia apreciable de la
relación entre Moñino y la creación poética es de 1949 (sus “Cinco poemas
viejos” ya citados) y esta, como apuntábamos, con carácter palinódico, lo que
nos permite concluir que en tales fechas el maestro había dado por terminada su
fiebre poética juvenil.
Al
mismo tiempo, y al socaire de esa vocación poética truncada, en la dura
posguerra y tras el relanzamiento de la editorial Castalia bajo su sabia mano,
la actividad investigadora de Moñino crece y se intensifica, como hemos
comentado; y sus nupcias con la literatura adoptan otros rostros, como la citada
colección de prosistas –no de poetas– y la creación de Revista española.
Otras
preocupaciones y afanes literarios absorbieron la atención del maestro en su
florecida madurez, quedando la poesía conminada al predio de la investigación
bibliográfica que tan grandes beneficios depararía a la filología española de
nuestro tiempo.
BIBLIOGRAFÍA
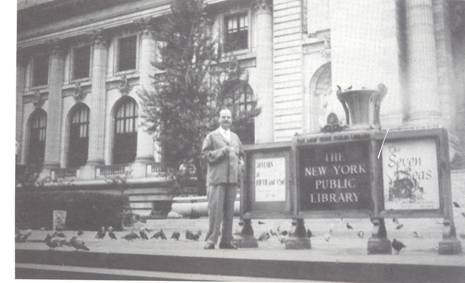
Moñino delante
de la Biblioteca Pública de Nueva York en
agosto de 1961
1.- LA OBRA DE ANTONIO
RODRÍGUEZ-MOÑINO
Para
tener cabal idea de la amplísima obra de Antonio Rodríguez- Moñino debe
acudirse a sus varias Bibliografías, publicadas por la editorial Castalia en sucesivas ediciones
ampliadas: 1950, 1955, 1958 y 1965. También puede consultarse la bibliografía
del maestro relacionada al final del Tomo II del Homenaje de los hispanistas
norteamericanos, publicado en Castalia en 1966. Para la obra específicamente
extremeña de Moñino, véase la enumeración de Manuel Pecellín en Literatura en Extremadura,
t. II, Badajoz, Universitas Editorial, 1981, págs. 269-272. Las obras de
finales de los años sesenta o publicadas póstumamente se citan en las páginas
de este volumen.
2.-
ESTUDIOS SOBRE ANTONIO RODRÍGUEZ-MOÑINO
ALONSO,
Dámaso: “Antonio Rodríguez-Moñino, bibliófilo ejemplar”, en Del siglo de oro a este siglo de siglas, Madrid, Gredos, 1968, págs.190-202 [publicado inicialmente en Escorial, nº 50,
t. XVII, Madrid, 1944, págs. 149-155].
BATAILLON,
Marcel: “Moñino: saber, laboriosidad, hombría de bien”, en Ínsula (Homenaje a Antonio
Rodríguez-Moñino), nº 287, año XXV, Madrid, octubre de 1970, pág. 1.
BERNAL
SALGADO, José Luis: “Nota introductoria” y edición de Pasión y muerte del arquitecto de Antonio Rodríguez-Moñino, en Gálibo.
Revista de literatura, nº 3, marzo de 1985,
págs. 31-49.
________ “La poesía de Antonio Rodríguez- Moñino”,
en Revista de Estudios Extremeños, t. XLII, nº I, enero-abril de 1986, págs. 77-96.
________
Dos casos de marginación: Antonio Rodríguez-Moñino
y Francisco Valdés, Mérida, Editora Regional de Extremadura (col.
Cuadernos populares, 34), 1991.
________
Rodríguez-Moñino, Badajoz, Diario HOY
(col. Personajes extremeños, 30), 1996.
________
“Nota a la edición de un enigma”, en Gerardo Diego, Pasión y muerte del arquitecto. Un enigma bibliofílico, col. Pliegos La Sorpresa, 4, Santander, Fundación Gerardo Diego,
2010.
CANO, José Luis: “Rodríguez-Moñino y Revista española”, en Ínsula, op. cit., pág. 4.
CELA,
Camilo José: Discurso de contestación a don Antonio Rodríguez-Moñino en su
recepción pública en la Real Academia Española, Madrid, Real Academia Española,
1968, págs. 143-154 [El Folleto contiene en primer lugar el citado discurso de
Moñino, “Poesía y Cancioneros (siglo XVI)”. El discurso de Cela fue reproducido
fragmentariamente en el nº homenaje de la Revista
de Estudios Extremeños. Vid. Infra].
DIEGO,
Gerardo: “Pasión y muerte del arquitecto. Un enigma bibliofílico”, en Homenaje a la memoria de don Antonio Rodríguez-Moñino, Madrid, Castalia, 1975, págs. 223-227. [El texto se ha rescatado
recientemente en el citado pliego de “La Sorpresa”, 4, de la Fundación Gerardo
Diego, 2010].
FILGUEIRA
VALVERDE, José: “Rodríguez- Moñino”, en Homenaje
a la memoria de don Antonio Rodríguez-Moñino,
op. cit., págs. 229-231.
JURADO
MORALES, José: “Revista española (1953-1954)”, en Revistas
literarias españolas del siglo XX (1919-1975),
ed. y coord. de Manuel J. Ramos Ortega, vol. II (1939-1959), Madrid, Ollero y
Ramos, 2005, págs. 313-351.
MALDONADO,
Felipe C. R.: “El último libro”, en Ínsula, op. cit., pág. 4.
PECELLÍN
LANCHARRO, Manuel: Literatura en
Extremadura, t. II, Badajoz,
Universitas Editorial, 1981, págs. 263-284.
RODRÍGUEZ-MOÑINO
SORIANO, Rafael: La vida y la obra
del bibliófilo y bibliógrafo extremeño D. Antonio Rodríguez-Moñino, Madrid, Beturia, 2002 (2ª ed.).
ROZAS,
Juan Manuel: “Por su mucha antigüedad y autoridad”, en Ínsula, op. cit., págs. 1,
3 y 12.
________ Los
periodos de la bibliografía literaria española ejemplificados con los
bibliófilos extremeños, Cáceres,
Universidad de Extremadura (col. Trabajos del Departamento de Literatura, 4),
1983.
SEGURA
ONTAÑO, Enrique: Notas biográficas de
Antonio Rodríguez-Moñino, Badajoz,
Diputación de Badajoz (Institución de Servicios Culturales), 1971.
VIDAL CARRETERO, Sergio: La Revista española en el panorama narrativo de posguerra, Madrid, Pliegos, D. L. (col. Pliegos de ensayo, 214), 2010.
3.- HOMENAJES
Homenaje
a Rodríguez-Moñino: Estudios de erudición que le ofrecen sus amigos o
discípulos hispanistas norteamericanos, 2
vols., Madrid, Castalia, 1966.
Revista
de Estudios Extremeños, t. XXIV, nº III, Badajoz,
Diputación de Badajoz, septiembre-diciembre de 1968 [incluye interesantísimas
colaboraciones de Segura Ontaño, Miguel Muñoz de San Pedro, Camilo José Cela,
Diego Angulo, López de Toro, Lázaro Carreter, Julio Caro Baroja, Figueroa y
Melgar, Joaquín del Val, Condesa de Romanoes, Antonio Pérez Gómez, Stanko B. Vranich,
Elías L. Rivers, José Luis Cano (se trata del artículo luego reproducido en Ínsula), Ramón Solís,
Felipe C. R. Maldonado y Tomás Rabanal Brito].
Ínsula (Homenaje
a Antonio Rodríguez-Moñino), nº 287, año XXV, Madrid, octubre de 1970 [con motivo
de la muerte de Moñino, Ínsula incluye en este número misceláneo los citados artículos de Bataillon,
Rozas, Maldonado y Cano].
Alcántara, nº 161, año XXVI,
octubre-noviembre-diciembre de 1970 [con motivo de la muerte del maestro Alcántara
recoge colaboraciones de Dámaso Alonso, Miguel Muñoz de San Pedro (Conde de
Canilleros), Dalmiro de
Homenaje
a la memoria de don Antonio Rodríguez- Moñino,
Madrid, Castalia, 1975.
[1] Este texto reproduce el estudio
preliminar del libro de José Luis Bernal
Salgado, Antonio Rodríguez-Moñino:
un extremeño universal. Badajoz: Junta de Extremadura, Editora Regional de
Extremadura, 2010, 125 pp. Agradecemos a
|