|
|
EL ARTE
POÉTICA DE SUEÑO DEL ORIGEN, DE ELOY
SÁNCHEZ ROSILLO
Miguel
Ángel Rubio Sánchez
(Universidad de Murcia)
Resumen
El arte poética de Sueño del origen, de Eloy Sánchez
Rosillo es un estudio individualizado e inmanente de cada uno de los poemas que
forman el libro, aunque en ningún momento se ha obviado, cuando las condiciones
así lo reclamaban, una aproximación de calado exegético-hermenéutico. Todo ello
se ha llevado a la práctica, previo aparato introductorio, bajo la luz de las
cuatro claves poéticas que otorgan el entendimiento definitivo del modelo
constructivo que el autor ha seguido para formalizar la obra: 1-. La luz como
eje neurálgico de la existencia y mapa vital de la creación, 2-. El tiempo como
ambición de lo cíclico: gotas y fragmentos de una / la eternidad, 3-. La
esencia capturada y traducida en eternidad y 4-. Modelo gnómico y constructivo
del arte poética).
Palabras Clave: Poesía española
contemporánea, Eloy Sánchez Rosillo, estudio,
arte poética, Sueño del origen.
Abstract
Eloy
Sanchez Rosillo’s Sueño del origen poetic
art is both an individual and immanent research on every poem collected in the
book. We shouldn’t forget that it is also an exegetic and hermeneutic approach,
whenever required. All this has been put into practice, once introduced, under
the light of the four poetic keys. They confere the definitive insight of the
constructive model followed by the writer in order to accomplish his work. The
keys are: 1-. the light as the backbone of existence as well as the vital map
of creation, 2-. time as ambition of the cyclic: drops and fragments of an /
the eternity, 3-. Essence captured and transformed into eternity y 4-. Cognitive
and constructive pattern of the poetic art.
Key Words: Spanish contemporary
poetry, Eloy Sánchez Rosillo, research, poetic art.
“A Encar, que a
un mismo tiempo conoció mi amor y mi lucha”.

Portada
de Sueño del origen
0-.
Introducción
De nuevo, tras los tres años de silencio que ha impuesto la creación
para ser creada, irrumpe Eloy Sánchez Rosillo en un escenario poético, el
actual, caracterizado por la heterogeneidad de tendencias, estilos y líneas de
pensamiento formalizadas y en gestación, con un nuevo poemario, Sueño del origen. Se trata de una obra
que, de alguna manera, aspira a ser su mejor libro, al albergar en su ser el
camino preludiado en La certeza y en Oír la luz, porque el poeta ha sabido
hallar -en un encuentro con cierto regusto místico- el advenimiento definitivo
de la luz, que irradia y contamina de vida porosa todo cuanto entra en contacto
con ella, desde el propio ser, sus circunstantes y confines más remotos, como
la infancia, el recuerdo y los más próximos al punto presente y vital de su
existencia, desde la creación literaria hasta la concepción del propio yo.
JUNTO
a una vida que ya va de vuelta
pasa
una vida joven,
y
se detiene porque así lo quiere
la
irresistible fuerza misteriosa
que
a los seres se acerca.
¿Es extraño este encuentro, inoportuno?,
¿acontece
a destiempo?
No.
La luz, cuando canta,
es
limpia en todo caso. Y natural.
No
hay mácula en lo puro,
ni
manos torpes y desvencijadas
que
enturbien lo que brota.
Tintinea
al
existir en ambos
como
monedas de oro alegre. Y ríen
mientras
gastan los días
que
han hecho suyos, que les pertenecen.
Todo
proseguirá su curso luego,
sin
que nunca en ellos ni en el mundo
pueda
apagarse este suceso hermoso,
pues
siempre y para siempre
la
verdad y lo vivo centellean.
(Sánchez
Rosillo, 2011, págs. 27 y 28).
Fruto
de la semilla que se gestó en otro ser y en otro tiempo, como veremos
posteriormente, el poeta ha sabido
formalizar, tanto en el pensamiento, como en su posterior reflejo en la
escritura, el hermanamiento definitivo entre la poesía y la idea[1],
es decir, a la mecánica de un verso de una musicalidad lánguida y clara , Eloy
ha sabido darle el acople efectivo -y
dotar el verso de una profundidad reforzada- de una filosofía o plan
existencial de aceptación, de entendimiento positivo y reconciliador con el
momento en el que vive. Este hecho supone una especie de acorde definitivo y
eterno entre forma (verso claro y luminoso) y el contenido (la luz como
concepto y como reflexión sobre la sombra de otros periodos de la vida
incardinados al propio presente).
MIS
días sólo han sido servidumbre
al
tiempo fragmentado que aprendí:
un
manantial que brota vivo y claro,
un
río indetenible,
y
unas aguas perdiéndose sin pausa
en
la fatalidad de la mar última,
Quise tenerlo todo, retenerlo,
y
nada, nada tuve.
Un
momento brillaban en mi mano
Las
cosas que del alba procedían
e
iban luego cayendo en noche ciega.
La
propia vida puso en mí la fábula
y
yo la alimenté con mis lamentos.
Pero ocurrió una vez que de repente,
sin
preguntarme, supe por amor,
y
todo desde entonces me acompaña
y
es simultáneo todo. No hay transcurso.
Antes de aquel suceso
hubo un despojamiento involuntario,
una larga indigencia, una
caída,
algún hondo dolor.
Más vine a dar después sin saber cómo
En
la fulguración de esta pureza.
Una
puerta cerrada se abrió un poco
y
la luz que entreveo no declina.[2]
(Sánchez
Rosillo, 2011, págs. 13 y 14)
El poeta, médium entre lo humano y lo
divino, un ser que vive, a pesar de su condición, más cerca del suelo que del
cielo, tiene el don que le fue dado de captar los momentos mágicos y estelares
de una realidad circundante –interna y externa-
y fijarlos para sueño de la eternidad en un verso límpido, inmaculado,
claro y lleno de luz que, sin embargo, no sirven para crear un estilo del que
Eloy ya es dueño, sino que, por el contrario, como el propio poeta afirma , es
ese verso con vocación de arte poética el que crea al hacedor, al vate y, en
definitiva, a la persona.
QUE
haya adquirido la costumbre el alba
de
venir cada día
desde
las fuentes puras del asombro
y
en la orilla del cielo ir levantando
-despacio
y muy deprisa-
su
árbol frágil y esbelto de luz tierna
y
arreboladas hojas,
¿no
es prueba suficiente
de
que vivimos en un mundo mágico?
(Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 63).
Como nota curiosa, este sueño de la creación
poética, en que el poeta anda sumergido, es un hecho que se fraguó en su más
remota niñez, y al que ahora sigue
gestándole una forma, procurando que el sueño prosiga y que su
desenlace ocurra tal y como se pactó en esa otra realidad del sueño. Así, por
tanto, el yo poético, en este momento, presente presentido en el que convergen
su álgebra, su centro, su madurez y su luz como sustancia vital y filosofía de
la existencia, sigue insistiendo en la necesidad de seguir respirando esa luz,
ese sueño para poder seguir viviendo y, a la vez, escribiendo.
Más aunque sólo soy
quien
con el alma en vilo ayudó como pudo
a
que su luz posible aconteciera,
cuánta
satisfacción siento en mi pecho
ahora
que anduve ya gran parte del camino,
qué
compasivo el mundo y qué deseo
de
seguir en la brecha mientras la vida dure,
para
que el sueño aquel que soñé de muchacho
hasta
el final se cumpla.
(Sánchez
Rosillo, 2011, págs. 76 y 77).
Por
último, para concluir la parte introductoria de este estudio, me gustaría
apuntar, para su posterior desarrollo, que son múltiples los momentos y teselas
del mosaico que constituyen esta radiografía de un plan existencial, pero todos
ellos, como vínculo asociativo, están
recogidos y albergados en el eje neurálgico de una luz que, a su vez, está
relacionada con la vida, con el agua, con el origen, con el génesis, con la
creación, con un presente convergente que es el albergue del pasado y el
preludio, a un mismo tiempo, del futuro… La poesía, ésa que nos contagia de su
luz, está creada en la soledad, en el duelo y diálogo solitario que el poeta
mantiene con su alma, con sus otros yo con los que primero se encuentra en esas
etapas de exilio voluntario a las que se condena para formalizar su sentir
pensado, bajo los dictámenes de un verso limpio, claro, pero lleno de
sinceridad y de luz, de vida al y del que nos invita a formar parte.
[…]
más hondamente mía: este trabajo hermoso
de
encontrar las palabras verdaderas
-inconfundibles
en su ser, pues siempre
nos hablan desde dentro de las cosas-;
las que a su modo dicen el misterio que entraña
cuanto alienta y se afirma;
las que con claridad de agua o
cristal pronuncian
la alegría y las lágrimas del vivir y se posan
temblando en el papel, junto a la música
con la que van naciendo.
Sé
muy bien
que no fui yo quien hizo los poemas
que en mis libros figuran. Fueron ellos
los que a mí me crearon, los que han ido
poco a poco tejiendo el nombre que me nombra,
la identidad que tengo.
(Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 76 y 77).
1-. La luz
como eje neurálgico de la existencia y mapa vital de la creación.
En AL
DESPUNTAR EL DÍA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 11), el poeta, que ya pudo vislumbrar
la luz y entenderla como parte de su existencia y que, además ya se sabe dueño
de una vida, desde un planteamiento que
reúne un toque ciertamente didáctico, insta a su caro y amado lector – al que
de algún modo también forma parte de su proyecto existencial- a que no contamine el día con tus tristezas,
porque, si haces lo que el poeta, la voz de la experiencia, te dice, verás
cómo, en pleno proceso de ósmosis multiplicada, recibes mucho más de lo que has
dado o legado (versos o hechos). Se trata de de un gran texto dialógico y
abstracto entre la luz y la oscuridad, entre el generador de vida y la puerta
al reino de las tinieblas, que, mediante la desautomatización del tópico o
concepto cultural, plasma la onda expansiva de la luz como una carrera por
repoblar de vida el campo semántico en que un día habitó la oscuridad.
QUE
el gesto ensimismado de tu rostro
no
enturbie
no
la intimides en su impulso frágil
con
tus oscuras elucubraciones
[…]
cómo
te lava, alegre. Con tu luz prodigiosa
y
logra que respires sosegado,
limpio
ya de tus asechanzas,
ajeno
a todo mal.
(Sánchez
Rosillo, 2011, pág.11).
El momento de madurez, en el que poeta se siente inserto y desde el
que contempla y comprende su existencia, es el punto álgido para realizar una
evaluación de su proceso y proyecto vital en toda su complejidad, pero teniendo
presente la distancia temporal que permite acoplar los parámetros de medición
desde un prisma muy certero y casi cabalístico: “Mis días sólo han sido camino
de servidumbre/ al tiempo fragmentado que aprendí” (Sánchez Rosillo, 2011,
pág.13). Asimismo, el pleno conocimiento de que la vía que has escogido para soportar
y recorrer el camino de tu vida ha sido un error, sólo puede llegar cuando eres
plenamente consciente de que tu presente no sido más que una resurrección
perpetua y ensimismada del pasado. También, junto a los puntos reseñados en
este párrafo, hay uno que merece especial atención, a saber, el poema en su ser
alberga un cierto regusto tanto ascético, en primer lugar, como místico, en
segundo lugar y como coronación del proceso ascensual y de encuentro: “Antes de
aquel suceso / hubo un despojamiento involuntario, una caída, / algún hondo dolor.” Como podemos ver, el
recorrido que media entre la vía contemplativa y la unitiva es un proceso que
implica el dolor que conlleva el vivir anclado en un el recuerdo, ya que eso
supone, de algún modo, una cierta desorientación, un no saber dónde se va, un futuro
enmarañado y circunstante del pasado. Finalmente, el yo poético ha sabido
hallar la anagnórisis de la luz, siempre ese porvenir de esperanza, pero ya
inmerso en el reglaje propio que se puede respirar en la simbiosis del hábitat
de la vida unitiva: “una puerta cerrada se abrió un poco/ y la luz que entreveo
no declina” (Sánchez Rosillo, 2011, pág.13).
En
un poema de una tónica aparentemente descriptiva, GOLONDRINAS DE SEPTIEMBRE (Sánchez
Rosillo, 2011, pág.15), el yo poético fija y captura una mañana cualquiera en
la que las golondrinas andan inmersas en sus quehaceres, pero que, al quedar
cristalizada en materia literaria, ya forma parte del sueño de
El
poema LUZ QUE CANTA, tal y como apuntamos en la introducción, además de una
aceptación de la etapa vital en la que el poeta se siente inserto: “Junto a una
vida que ya va de vuelta/ pasa una joven” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 27),
también es el ejercicio de reflexión sobre la luz que se ha hermanado con él y
que, por ello, ilumina su ser actual. La conexión con poemas anteriores es
clara, pues la verdad, lo vivo y la
alegría no son más que ecos que se
repiten en un tiempo cíclico de lo que es la semántica diseminada de
En
esa escritura propiamente barroca de polos opuestos, de dicotomía entre la luz
y la oscuridad, el texto poético de LA MONEDA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 61)
dilucida muy bien, con cierto aire de tenebrismo, como la luz reina y vive en
un orbe cercano al cielo, donde está el mayor generador de luz, y la tierra
donde definitivamente, debido al engranaje de lo cíclico, la luz
definitivamente sucumbe. Por ello, la suerte, que potencialmente habita en la
moneda, dura mientras hace acrobacias en el aire contaminada por la luz, porque
su llegada a la tierra supone la expiración de lo que aspiraba a crear: “En tal
oscuridad ha de perderse / el circular enigma que cifraba / en sus giros mi
dicha o mi desdicha./ Y su cara y su cruz nunca habrán sido.” (Sánchez Rosillo,
2011, pág. 62).
Una
concepción también muy parecida gobierna el eje constructivo de BAJO EL ÁRBOL
(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 71), poema en el que podemos hallar muchos puntos
de similitud con lo estudiado en párrafos anteriores. De ahí que el yo poético,
instalado nuevamente en esa coyuntura problemática de cifrar y descifrar el
recuerdo desde un presente vital en proceso, hace de una manera ciertamente no explícita un balance
de lo que ha sido la existencia, para finalmente amarrar el proceso
retrospectivo en la concepción de que hubo, en aquel entonces de la infancia,
un mundo de luz sobre el que se solaparon los nudos del silencio y su quietud,
la oscuridad: “¿Por qué cayó después tanto silencio, / tan para siempre, tan
irremediable, / sobre la acacia con sus gorriones,/ sobre todos nosotros?” (Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 71). Esa acacia, vieja y tutelar, como veremos
posteriormente es la que está situada en la puerta del caserón de la niñez, en
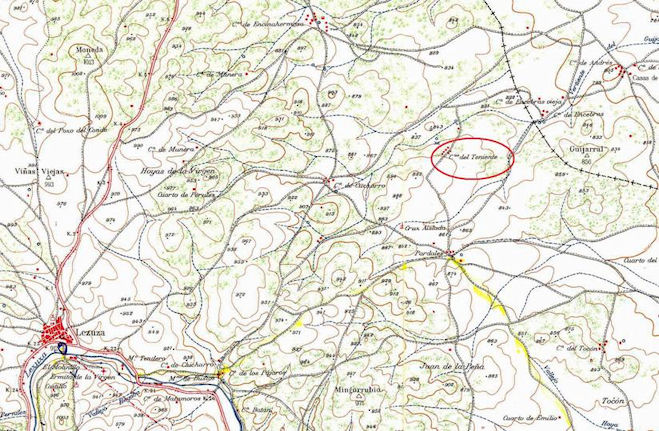
Localización de la casa del Teniente en el término
municipal de Lezuza.
A esa misma casa es a la que hace referencia
el poema LLAVE DEL SUEÑO, donde el poeta, además de vagar por las diferentes
estancias desde los pasos del sueño, entiende, en un ámbito de recreación
puramente decadentista, que allí se
originó el mito inextinguible de la luz: “Entre en ella despacio y vislumbre /
la cama peculiar, el hondo armario, / la mesa con su silla, la ventana /
-desvencijada ahora y sin cristales-/ por la que tantas veces contemplé yo la
luna.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág.114). Después de la narración, siempre desde
el planteamiento onírico, el yo poético recorre las diferentes estancias con su
pertinente recreación de sensaciones y objetos. El poeta, para cerrar el texto,
necesariamente despierta para reencontrase con el presente más real: todo ha
sido un sueño.
2-. El tiempo
como ambición de lo cíclico: gotas y fragmentos de una / la eternidad.
Siempre desde el prisma de lo calado por la luz –punto neurálgico del
génesis de la vida- y vinculado con un cierto sabor ascético, el yo poético
entiende que la compresión del yo, como
parte y engranaje de la existencia, es algo que requiere un trabajo de
reflexión allá, en el sosiego y en la quietud, donde el yo entra en un puro
diálogo con la otredad: “A veces, esta calma/ en la que sé quién soy / éste y
todos y nadie y cada uno, / me sobreviene, / llega, desciende -¿desde dónde?-
sobre mí, / sin motivo ni aviso.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 17) Asimismo,
también, si observamos la cita, existen reminiscencias de la filosofía
platónica, en cuanto que parece que hay un descenso del alma en busca de un
cuerpo para consolidar
En
torno está, además, mi vida entera:
más
que nada, la infancia, su color,
y
lo que vino luego,
el
amor y el dolor y la alegría,
hasta
llegar a este momento de hoy.
Todo
es presente vivo y palpitante
que
quisiera ser dicho.
(Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 17).
También,
en este mismo poema, podemos hallar uno de los recursos que configuran una de
las claves del arte poética de Eloy Sánchez Rosillo, y ya no sólo en este
libro, sino que es un elemento configurador que ha aparecido dibujado en toda
su obra, a saber, el recuerdo y peso que la infancia ha dejado en la vida
adulta, al ser contemplada mediante la retrospección desde el presente. En
cualquier caso, aunque la reflexión sobre el diálogo del yo con el tiempo sea
lo que aparece de una manera más explícita en el poema, hay que entender que
detrás de todo subyace el motor de la luz, porque, gracias a ella, el poeta
puede contemplar la realidad como embrión de la palabra poética. La realidad
siempre reclama ser dicha, pero sabe esperar que llegue el hombre adecuado, el
ser que le ha de dar la vida, porque su fin es ése: sacar la verdad a la luz y
nunca enterrarla.
Siguiendo
casi una misma pauta, en SUCEDE QUE ESTOY ALLÍ (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 19),
desde un aparente paseo, el poeta logra ejercitar una nueva reflexión sobre el
tiempo y su ósmosis comunicativa con el yo. Por ello, aparte de recordar la
infancia como paraíso perdido, el presente es un vehículo del que el poeta se
sirve para deliberar sobre la caducidad de los momentos por el “tempus fugit” y
la memoria como construcción del ser y de su respectiva nada, pero siempre
desde el andamiaje de la luz y del tiempo cíclico: “Duran apenas nada estas
visiones/ del que yo fuera un día/ del que un momento vuelvo a ser./ Y luego/
prosigo dando pasos en la arena/ por mis años de ahora.” (Sánchez Rosillo,
2011, pág. 20). La infancia, por tanto, se convierte en un patrón albergado en
el ser adulto y, a su vez, en una reconstrucción que el adulto crea y recrea
cada vez que la revisita.
El
poeta, en PENSANDO EN MARZO (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 35), enclaustrado en
un interminable invierno, habla de ese exilio que está enteramente emparentado
con
Finalmente, en ENTRA MARZO
(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 95) ya se produjo la personificación física que el
poeta reclamaba en el poema citado para nuevamente ser capturada y cifrada en
el proceso creatorio y descreador de
Pero, a pesar de los
diferentes hitos que hemos señalado de lo cíclico, nuestro rapsoda de la luz, en
SIEMPRE (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 39), consigue de alguna manera
sobreponerse a la caducidad propia del
tiempo y a la eternidad, porque el vínculo de amor que se creó entre él y su
madre es algo milagroso y atemporal que, a pesar de la pérdida de la figura
materna y del tiempo transcurrido, está por encima de los lugares, de las
gentes, de los momentos y de las palabras. La vida, como cadena isotópica de la
luz también recorre el poema, pero, en este caso, el poeta entiende el elemento
de génesis como el hilo de amor que les fue dado y que les unirá para siempre,
en toda la extensión y profundidad semántica de la palabra: “Ambos reconocemos
que ese encuentro es la vida, /el relámpago eterno de amor que nos fue dado/
del todo y para siempre. Y otra cosa no hay.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 40).
Incluso hay un gesto que supone el reconocimiento, en presente, de las palabras
de la madre en el propio ser del poeta. Este hecho es algo de lo que M. Bajtin
hablo en la polifonía textual: la naturaleza de nuestro diálogo es fundamental
y eminentemente porosa: “[…] en algunas/ palabras que son suyas y pronuncian
mis labios.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 40).
El
bardo cantor de la luz y de la claridad, “con manos ajenas” y en pleno diálogo
con ese otro yo al que ve y al que desconoce a un mismo tiempo, ha dado forma a
“MEDITACIÓN SOBRE UNAS MANOS” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 41). En realidad, la
meditación de la que habla el poeta no es otra que ser consciente de la
caducidad de la vida por ese tempus fugit agónico y percibir los síntomas, la
pátina de óxido que deja el fluir temporal, dándonos a entender que, a pesar de
todo, la vida, hasta mientras se escribe, pasa.
estas
venas azules que resaltan
en
el cansancio de la piel, el hueso
que
aquí o allá comienza a deformarse.
No
tienen la apariencia de mis manos,
Las
manos de aquel hombre que yo era
y
que en la calma de su casa, a solas,
intentaba
escribir.
Pienso en mi vida,
en
la vida que pasa.
(Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 42).
El presente, centro y
álgebra de la eternidad (del sueño de la eternidad), es un punto en que el
poeta, además de entenderlo como algo resultado casi perfecto de la ambición y
capricho de lo cíclico, lo concibe como el lugar convergente en que encuentra
sentido la existencia entera, al colocar en su sitio exacto cada una de las
horas de su vida. Entonces, en TIEMPO ENTERO (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 51),
por poner un ejemplo, desde este prisma visionario, la aceptación de la madurez
y la llegada de la luz es algo que el tiempo y el destino pactaron previamente
en su genética de alma cíclica. En esto precisamente radica el enigma entendido
de lo que es la vida y la asunción del yo: en irradiar desde dentro la luz
aprendida, porque el rapsoda se ha sentido ungido por ella.
floreció
en mi presente, en un ahora
que también es un antes y un
después, tiempo entero.
No crece este fulgor de plenitud
en
torno a lo que soy, en los alrededores
de
mi ser y mi estar, sino dentro de mí,
y
es en mi propio pecho donde al fin lo respiro.
(Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 51).
Hay
otros momentos, aparentemente superfluos, en que el entendimiento del presente
supone la verdad factitiva de lo cíclico, pero siempre incardinado a la
panóptica de la luz, que nos dona esa certera sensación de la plena
conciliación con
En
el aparato introductorio de este estudio, se afirmó de manera vehemente que, a
mi juicio, nos encontramos ante el mejor poemario de Eloy Sánchez Rosillo, y
ello ha de responder, como es obvio, a una serie de razones que avalen dicho
argumento. Pues bien, Sueño del origen
supone el punto de inflexión entre dos maneras de entender y concebir la vida,
en definitiva, dos maneras de pesar y de escribir la vida, tal y como se puede
ver en el poema AYER Y HOY (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 55). Por un lado, la de
antaño en el que el peso de la elegía contaminaba la totalidad del todo, por
estar sujeta a los esquemas propios de lo finito y condenado a perecer y
ser recordado con la típica nostalgia;
en segundo lugar, encontramos el modus vivendi actual, en el que sabe fusionar
la conciliación con el presente y su entendimiento como algo inmerso en un
proceso rotativo. La dicotomía de la idea reside en la distancia de dos
semánticas reiteradamente distintas: por un lado, la añoranza y el lamento; por
otro lado, en el polo y cúspide actual, la celebración y el canto.
El
punto presente, en AÚN (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 59), es un eje desde el cual el yo poético
despliega, de algún modo, la retrospección hacia un pasado no perfectivo y su
pertinente conversión en presente de nuevo, y ya no sólo por la ejecución de la
escritura en el ahora, sino también porque la evocación de los recuerdos
siempre han tenido ese poder. Así, la revisitación de las diferentes fases que
configuran las etapas de la relación amorosa son la prueba de que, aunque el
tiempo y su caducidad reclamen su presencia en las cosas, lo cíclico existe y
reina en un plano superior, donde encontramos el desarrollo de los focos
primarios de la vida, en los que lógicamente se aúnan los diferentes hitos del
existir en su totalidad: “Y es tu imagen un claro presente sucesivo” (Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 59). La misma mecánica constructiva sigue el poema ALLÍ Y
AQUÍ (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 91), donde desde el punto presente se efectúa
de manera certera la revisitación del pasado para metamorfosearlo nuevamente en
materia presente y presentida. Sin embargo, en este texto de álgebra poética, existe
una clara diferenciación entre las dos etapas y dos modos de entender la vida y
su posterior transformación en literatura y en eternidad: a saber, la infancia
como paraíso concluido, donde la música era dulce, y el ahora, donde se instaló
el cascabel de sombra y desamparo, al contemplar aquél como periodo terminado.
Existe otra serie de poemas
en los que el cantor que ya ha conocido la luz, en pleno diálogo con el tiempo,
tiene la certeza de estar en una de esas épocas de transición entre dos ciclos,
del movimiento continuo que ejecuta la naturaleza para dar acople a sus
fenómenos y periodos. Por consiguiente,
El presente, ciertamente,
en Sueño del origen, se ha resuelto,
tal y como se puede inferir de lo reseñado, como anagnórisis y aleph de la vida
y de
El presente, tal y como
podemos inferir de todo lo expuesto, es
el punto desde el cual el yo poético ejercita
En
ese afán de entender lo cíclico como una renovación constante, el texto poético
UN CUMPLEAÑOS (24-7-2008)[3]
(Sánchez Rosillo, 2011, pág.129) dilucida y pone fecha al punto en el que el
poeta oyó la luz y el tiempo tomó otra dinámica.
Ahora ya inmerso en ella, el poeta respira vida, pero sin duda también es capaz
de vislumbrar e intuir las amenazas y asechanzas del metafórico invierno de la
vida: ”¿Es el invierno lo que allí se atisba? / Se trata de él, sin duda, pero
no / amenaza de veras: queda lejos.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 129).
3-. La
esencia capturada y traducida en eternidad.
La diferencia radical que existe entre un poeta y un hombre cualquiera
es que el primero es un ser condenado y
bendecido a un mismo tiempo, para llevar a cabo la ardua tarea de recolectar la
magia que derrocha el mundo y sus respectivas esencias. El hacedor, un ser que
respira la substancia última de las cosas,
en NOCTURNO CON LUNA, contempla este astro como representante innominado
de la especie y, derivado de ello, no le
suscita emoción, incluso la contamina de tristeza. No obstante, el poeta que,
conscientemente, se sabe dueño de ese don, tiene la misión de apresar la magia
de la realidad como radiografía puntual de la eternidad y como legado para los
hombres: “Y entonces, mientras miro,/ siento que desde mí mira las especie, un
hombre / cualquiera, innominado/ -dónde y en qué momento-, que contempla el
misterio y se estremece.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 21). Finalmente, a todo
lo anterior, habría que añadir la intertextualidad que existe entre el título y
el diálogo musical, porque, precisamente, un nocturno es eso, una pieza musical
de melodía dulce cuyo fin es recordar
los sentimientos en una de esas noches apacibles.
Nuevamente,
en EL FRUTO (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 23), el vate, ese ser médium entre lo
humano y lo divino para justicia de la eternidad, se nos presenta como un ser
de naturaleza y calado especial, porque la manera de aprehender la realidad es
distinta. Por ello, el fruto no es lo que el resto de mortales conocen como
tal, sino que, por contrario, se trata de la belleza que suscita el mismo hecho
de contemplarlo y percibirlo por unos sentidos de agudeza superlativa. Al mismo
tiempo también reúne, si cabe, un cierto didactismo: “La recompensa no es el
fruto mismo, aún siendo este tan dulce. / […]El fruto verdadero es del momento/ anterior al instante de saltar.” (Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 23).
Asimismo,
Eloy, bardo de la claridad, en DESCRIPCIÓN UN COMIENZO (Sánchez Rosillo, 2011,
pág. 25), el trasunto de la descripción de esos días postreros de otoño es
nuevamente un pretexto por el que el poeta desfila como un ser dotado de una
comprensión y sensibilidad especiales al contemplar cuanto le cerca, envuelve y
circunda. Ya señalamos anteriormente, en el principio del párrafo, que se
trataba de una descripción, pero no de una cualquiera, sino que, en este poema
en concreto, la ambición del yo poético es la de penetrar en el alma de las
cosas, más allá del paisaje que queda dibujado de la tarde de otoño mediante
En
un tono con ciertos ecos de lo bucólico y de la égloga – exceptuando la
presencia de los pastores y sus diálogos-, con HUERTOS JUNTO AL RÍO (Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 29), se introduce
Eloy en un tipo de poema de naturaleza contemplativa, en el que, en ese mundo
gris que puebla la tarde, ha sabido hallar la luz, el rumor sonoro de la lluvia
que cae siempre con esa desgana y esa dicha y, en definitiva, la propia savia
que se derrama a su vez, en un gesto muy dadivoso, por la vida de las naranjas
y el verdor propio de una hoja con capacidad para el génesis y para respirar el
don de la luz: “[…]este rumor tan delicado y manso/ de la lluvia cayendo sobre
las naranjas.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 29).
El
rapsoda, ese ser anclado a un suelo denostado, pero con ambiciones cósmicas y
universales, no sólo tiene el don y la virtud de captar los momentos mágicos y
estelares que casi siempre se reúnen con la belleza, sino que, también, está condenado,
por lo agudo de sus sentidos, a captar el horror y el hábitat en el que
acontece. Por consiguiente, el poema “EN SILENCIO” es una reflexión para
exponernos que los momentos dramáticos y tristes de la vida, desde el amor que
declina, una traición, el paso del tiempo hasta la propia muerte, siempre
acaecen en un silencio muy peculiar, un silencio que nadie oye ni tampoco puede
respirar: “mas son gritos inútiles que al silencio equivalen, / porque nadie
los oye.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág.49).
Mucha
gente siempre ansió para sí un mundo poblado de ataduras a necesidades utópicas, materiales y
mezquinas, obviando de este modo los milagros que la misma vida nos ofrece una
y otra vez de manera altruista. Precisamente, en el poema EL OCIOSO (Sánchez Rosillo,
2011, pág.65), forma de existir para pensar, además de concebir la vida y la
percepción de las pequeñas cosas que nos brinda la misma como un milagro, el
poeta entiende que en ello reside, obviamente,
Si
la vida no aprieta y nos permite
mirar
y ver y respirar en calma
al
margen del ruido y de la prisa,
en
ocio atento y puro,
no
hay día que no tenga su milagro,
que
no llegue a los ojos
con
su esperanza y su misericordia.
(Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 65)
Siguiendo esta misma línea de pensamiento, en
ANTES DE QUE EL TIEMPO SE ACABE (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 105), marbete muy
revelador del concepto de vida terrena donde los haya, el tempus fugit da clara
cuenta de nuestra naturaleza seriamente caduca, pero, a un mismo tiempo, también el poeta insta a la
plena consecución y logro de
Siguiendo
los parámetros teóricos esbozados ya casi como los fundamentos de un arte
poética, en el poema EL ALBA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 63), nuevamente nos
encontramos con ese ser cuasi divino que, inmerso en el modelo cíclico de los días
y de su devenir, contempla la naturaleza y analiza su magia, desde ese punto de
vista que sólo está abierto de vedas para los seres que fueron condenados a
vivir más cerca del mundo que el demiurgo platónico creo como mapa del orbe:
“¿no es prueba suficiente / de que vivimos en un mundo mágico?” (Sánchez
Rosillo, 2011, pág.63). El poeta, asimismo, hombre clarividente en esta etapa
de su vida, ha conseguido que el cambio efectuado en su comprensión interna
tenga un reflejo patente en su exterior: la conciliación con la vida por
conformarse con el derroche de magia que hay en cuanto le rodea. Así lo podemos
ver en el poema CERCA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 73). Es esta la misma
filosofía constructora que gobierna el eje de formalización de la pieza lírica
AFIRMACIÓN (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 131), desde donde se puede inferir que
si uno logra la conciliación y aceptación con las cosas, previamente ha
necesitado poner en práctica la ascética como purificación del alma. En este
mismo texto el poeta observa y captura la naturaleza, y se siente feliz en esta
ansia perpetua de fagocitarse de luz y vida: “Y sé que la concordia / que en
las cosas percibo/ no es fuera de mí, / sino que en mis adentros se genera. […]Y
me amparo de tanta maravilla/ en la muda demanda de la luz, / dichoso hasta las
lágrimas.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 131).
El
rapsoda cantor, instalado en esa regular y prefijada mecánica de ligeras
variaciones que impone lo rotativo y cíclico, en OLOR DEL INVIERNO (Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 79), desde la ejecución de una paranomasia superlativa,
entiende que hay una conexión directa entre el ciclo rotatorio de las
estaciones y sus estados de anímicos, haciéndose, de este modo, partícipe
primero y cantor después del paisaje. En realidad no es una práctica totalmente
novedosa en la historia de la literatura española, porque ya en Garcilaso de La
vega y en el propio movimiento romántico lo podemos encontrar, pero lo que sí
resulta absolutamente novedoso es la serie de adjetivos que aglutina, para su
definición, el terrible invierno. El poeta logra crear así una atmósfera de
tristeza que impregna todo y que, asimismo, le retrotrae, para presentirlos,
los recuerdos posteriores a la muerte del padre, en la que reina una clara
desolación que consigue que el poeta se repliegue: “todo mi ser se encoge”
(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 79). Bajo
esta misma tónica temática de vínculos entre poeta y paisaje, UN DÍA QUE SE VA
(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 81) es un canto
en tono desiderativo en el que el poeta muestra su deseo fervoroso de
que el crepúsculo de la tarde dure poco, ya que la repercusión en su estado de
ánimico es directa: “Mi canción se transforma en elegía / mientras se apaga la
naturaleza.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 81). De la misma manera, en EL
CREPÚSCULO (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 97),
nuevamente enlazado con en esa temática, desde un punto ciertamente
reflexivo y desde una formalización cercana a los haikus, el cantor nos dice
que en el fulgor hay cosas que están vedadas.
También, en el poema UN MOMENTO (Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 85), el rapsoda se nos presenta como ese ser dotado de una
sensibilidad especial, que capta la naturaleza y se interroga sobre sus
esencias. En este caso, el ser cuasi divino se siente espectador de un milagro
al contemplar un verderón. Son cosas que la vida decide y crea en un segundo, y
ese circunstancial destino resuelve, finalmente, si tú has de ser espectador
pasivo o activo de lo extraordinario que él ha fraguado en el devenir del
tiempo. Lo misma mecánica constructiva ha seguido para dar forma al texto
poético que aparece bajo el marbete de NOCHE (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 127),
donde el poeta ha sabido apresar en la palabra, previa vía sensitiva, la noche,
y además se siente un ser afortunado por este mero hecho.
Más
allá de lo que aparentemente parece de manera unívoca un punto para practicar
la reflexión, UN PACTO CON LA VIDA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 93) es un poema en el que el nuestro bardo cantor
ha sabido renovar de nuevo esa impronta mística de la que hablamos en poemas
anteriores. De ahí que el enigma de comulgar con la naturaleza lleve implícito
las propiedades y dádivas curativas que emanan fruto de la vía
contemplativa. Es obvio que todos los
seres humanos necesitan de la luz, pero también es obvio que no todos están
preparados para recibirla, porque para recorrer los pasos de la mística,
primero hay que pasar por la ascética, que implica un esfuerzo y un trabajo.
También del mismo modo, como un recurso que aparece de manera asidua en el
poemario, encontramos la tónica del didactismo: Abre entonces alguna / ventana
de tu casa y, desde allí, con ojo limpio mira / la tierra seca de tu pobre
huerto.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág.93). En CERTIDUMBRE QUE QUEMA (Sánchez Rosillo,
2011, pág. 137) podemos encontrar, en estrecha sintonía con lo que estamos
explicando, una clara representación de cuál es la naturaleza de la vía
unitiva, porque el poeta advierte que el don de la belleza es sumamente
democrático al estar al alcance de todos, pero el grado que consiste en ir más
allá, y que puede surgir en cualquier momento para erigirse como centro de
nuestra vida no es algo que esté al alcance del común de los mortales:”es
cegadora luz, / certidumbre que quema. / Quien la vio de soslayo o la padece /
por ella vive.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 137).
Esa misma tipología de
poemas perlocutivos, en los que el poeta insta a su lector a que lleve a cabo o
ejecute una acción, también la podemos encontrar en UN PASO (Sánchez Rosillo,
2011, pág. 125): “Atrévete; confía y nada temas.” En este caso en concreto, la
enseñanza del poema reside, en que si logras dar ese paso del que habla nuestro
bardo cantor, podrás derrocar el reino de la culpa y permanecer inmerso en la
luz que te signará la frente.
Si
de todo el paradigma de sentimientos y de momentos que aparecen esculpidos
mediante la palabra clara en Sueño del
origen, hubiese que rescatar uno, por
albergar en su seno los patrones de
ser acorde, de ser melodía, de ser centro que convierte en centro lo
periférico, de entender que tu relación con las cosas es fruto de un puro
milagro, necesariamente estaríamos hablando de la magia del amor. Así es la
enseñanza que emana del poema CUANDO EL AMOR TE LLEVE (Sánchez Rosillo, 2011,
pág.117): “Y oirás en ti un acorde misterioso que une / tu ser con cada cosa, mientras
la tierra gira / sobre sí misma en su eje de diamante.” (Sánchez Rosillo, 2011,
pág. 117).
5-.
Modelo gnómico y constructivo del arte poética.
En sueño del origen no existe como tal un
poema que aparezca bajo el marbete de arte poética, pero sí que podemos
encontrar, en sus páginas, composiciones poéticas que presentan ese tono o, al
menos, guardan ciertos vínculos de similitud con una declaración de
intenciones. Por ello, en cuanto que nos acercamos a “UNA EXTRAÑA AVENTURA”
(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 31), lo
primero que nos viene a la memoria es un paralelismo claro con las diferentes
fases del proceso constructivo del texto según los dictámenes de
¿Es ése mi destino? Tal vez vale la pena
gastar
así la vida, si alguien, ahora o después,
piensa
que fue el amor quien me guió los pasos
y
encuentra en estos versos mi verdad y la suya.
(Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 31)
En NEGACIÓN (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 33), el yo poético, de un
modo certero y con estrategias novedosas, revisita el tópico del Carpe Diem
para personificarlo y darle construcción bajo los parámetros de su peculiar
arte poética. Por ello, el poeta medita acerca de los bienes que nos dona la
vida, que nos advienen, que nos encontramos, que nos llegan… y que no podemos
recibir, porque lo que somos, que de alguna manera está incardinado con lo que
sentimos, nos lo impide. Sin embargo, todo lo que viene también llega un
momento álgido e indiferente en el que desparece, aunque eso sí: quedamos
indiferentes y marcados, a un mismo tiempo, por esa nebulosa nostálgica que
queda donde habitó o hubo algo: “Y quedamos dudosos, aunque inmóviles, /viendo
cómo se aleja, / sin decirle que no, que no se vaya,/ pero con la nostalgia
inacabable/ del tiempo en que aquí estuvo.” (Sánchez Rosillo, 2011, págs. 33 y
34).
La
escritura poética es un capítulo de encuentros y desencuentros del yo poético
con la ansiada presencia de
Son
varios los poemas en los que el poeta insta a su caro lector a que lleve a cabo
alguna acción determinada que va a repercutir directamente en su pro. De entre
ellos, quisiera destacar, en este momento, “UN ALTO EN EL CAMINO”, porque,
además de traer una reminiscencia directa con ese peregrino, que recuerda los prodigios
marianos sentado bajo un árbol en el Locus amoenus de Los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, también es
una meditación de quien ha encontrado la luz y tiene la ambición de compartirla,
para que ese lector pueda arrancar más lúcido cuando vuelva a emprender ese
camino propio y por definir de toda vida. Precisamente, esa es la función del
poeta: enseñar la verdad que sólo el puede contemplar al resto de los hombres
que no son aptos para dilucidarla. Sin embargo, a pesar de lo reseñado, este
texto poético va mucho más allá, porque nuevamente el rapsoda habla de la
otredad, de la conciliación con esos otros que nos habitan y que también forman
parte de nosotros. No obstante, en este caso en concreto, es el lector el que
ha de hallar el hermanamiento entre los diversos yo que configuran su identidad
plena.
[…]Y, sobre todo,
podrás
aproximarte al que entrevés a veces,
y
que a ti se asemeja en maneras y gestos.
Háblale,
y no te inquiete que responda
En
el lenguaje ajeno y misterioso
que
ignoras tú y no obstante intuye y balbucea
tu
fatigado espíritu. Verás en la quietud
el
lugar del que brotan el consuelo y el sueño,
y
poco a poco cesarán allí
espantos
y dolores.
(Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 45).
Instalado
en la patria del recuerdo y fiel a la poética de sus anteriores poemarios, Eloy
revisita los recuerdos y decide darles el don de la vida, a pesar de que la
realidad que en ellos acontece no se amolde claramente a las convenciones más
estrictas de lo que es la literatura, Así, por ejemplo, en RANAS (Sánchez
Rosillo, 2011, pág.47) el poeta decide otorgarles la vida que siempre
reclamaron e instalarlas como uno de los tantos mosaicos que han de construir
la reclamada eternidad. De este modo tan curioso es como nuestro vate cantor
decide presentarnos a estos anfibios literaturizados, como si de una orquesta
se tratase. Las ranas eran las que comenzaban ese concierto que se adueñaba de
la noche, pero ellas nunca tuvieron la ambición de ser solistas y, por ello,
los grillos les replican en esa pieza musical que duraba hasta la llegada de la
aurora con sus dedos de rosa. Por tanto, además de revisitar y reconstruir, para
goce de la memoria, el caserón donde transcurrió su infancia, el texto deja
claro que la poesía va más allá de los límites que pauta y delimita el canon
literario:
comenzaban las
ranas a charlas en voz alta
de sus asuntos más controvertidos
y a cantarle a la luna con hondo sentimiento
sus dichas y desdichas en romanzas de un tono
obsesivo, ardoroso, delirante,
[…]
Sólo los obstinados e insoslayables grillos,
en circunstancias tales,
conseguían
meter baza también y entreverar
su música”
(Sánchez Rosillo, 2011, págs. 47 y 48).
En este mismo poema, podemos encontrar
una evidente y clara referencia explícita a los lugares aledaños al caserón en
el que quedaron albergados todo el ideario imaginario y real de recuerdos, que
tan presente han estado en su poesía: “Se trata de las ranas que croaban / en
Las Lomas (territorio murciano), en tiempos ya casi inmemoriales / -o no sé si
soñados- de la niñez bendita.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 47).
Lógicamente,
cualquier poema que tenga esencia y ambición de arte poética debe plantear el
problema del conocimiento. Así ocurre con el poema BELLEZA (Sánchez Rosillo,
2011, pág. 57), en el que la ansiada idea suprema de Platón es algo que forma
parte de la comunidad, de la colectividad, pero que definitivamente, por un
cúmulo de circunstancias convergentes en el momento de la percepción y de la
teoría, cada uno la entiende a su modo, inmerso ya en el campo de la estética
donde definitivamente se trasladó el problema.
Eloy,
ya superadas las vivencias propias de la anatomía y fisiología de la elegía, en
EXPECTACIÓN (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 69), entiende que todos y cada uno de
los momentos que conforman las teselas del mosaico de la vida tienen un
significado estricto y necesario. Además,
ya inmerso en la concepción del tiempo bajo los prisma de lo circular, sabe que
el momento expiatorio de la existencia, en el que el alma abre los ojos y el
cuerpo definitivamente los cierra, también es menester. Por ello, el poeta se
proclama como un vitalista y concibe todo esto como parte de ese decir un sí
rotundo a la vida que, a pesar de lo dicho, se perpetuará en otras vidas, en
forma y en el tiempo: “Nuestro asunto es la vida. […]” (Sánchez Rosillo, 2011,
pág. 69).
Como
ya hiciese Claudio Rodríguez, en el Don
de la ebriedad, Eloy Sánchez Rosillo en FINALES (Sánchez Rosillo, 2011,
pág. 67) plantea la insuficiencia de la palabra poética para describir
No
obstante, por mucho que hayamos insistido en dilucidar el arte poética con todos los poemas vistos hasta el ahora, si de
veras queremos tener un entendimiento claro de lo que supone crear poesía para
Eloy Sánchez Rosillo, hemos de enfrentarnos directamente con el texto poético
que lleva por nombre CON UN GRAN TRECHO DEL CAMINO ANDADO (Sánchez Rosillo,
2011, pág. 75). Tal y como anunciamos en la introducción de este estudio, el
marbete, que sintetiza parte del contenido del poema y que hace explícito la
visión que el poeta tiene acerca de su existencia, supone un entendimiento del
proceso vital como algo dinámico, algo que está constantemente en movimiento,
ya sea centrípeto o centrífugo, dependiendo del referente y del momento. Sin embargo, en el interior del texto
poético, desde una clara lección de humildad –como pudimos comprobar en las
citas de la introducción- , el bardo cantor de la eternidad, instaurado e
inmerso en las leyes de lo cíclico, desde un punto que se está haciendo en
presente, contempla el sueño que tuvo en la adolescencia y que certeramente se
está desarrollando en un presente continuo. Asimismo, anhela la vigencia de ese
sueño para el futuro, que ya se está fraguando en este mismo ahora, aunque
también se puede respirar la certidumbre de que hay un final, es decir, la
necesidad de aquel sueño remoto y vigente en el tiempo acabe tal y como se
pautó. Como vemos, la aparente sencillez en realidad esconde una complejidad
muy proteica, en cuanto que desde un presente se entremezclan la prolepsis y la
analepsis, términos propios de la narrativa, pero, ¿es que acaso la vida no
deja de ser una historia de las tantas que configuran la soñada eternidad?
Soñó
el
joven soñador que en mí habitaba
con
alguien que era él mismo al cabo de los años,
muchos
años (su pelo, blanco o gris),
y
que hacia atrás miraba meditando conforme
-hasta
donde es posible hacerlo sin jactancia
y
sin los subterfugios de la falsa humildad-
en
la labor que había con amor realizado
a
lo largo del tiempo.
(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 75).
La
comprensión de lo que es la vida queda muy bien cifrada en LO INESPERADO
(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 85). Según se puede desprender de las enseñanzas
que emanan del poema –trasunto directo de la totalidad de lo vivido por el
poeta-, el rapsoda tiene la certera
presuposición de que andar sobre el escenario de la vida, en el que cada uno
representa el papel que el destino le ha prescrito, es algo tragicómico y nunca
a parte iguales. Por los motivos descritos, lo inesperado puede aparecer en
forma de alegría, pero también de dolor, y esto ocurre la mayoría de las
ocasiones: “y sin contemplaciones deja allí/ su tragedia terrible/ o el intenso
fulgor que trae consigo/ la más grande alegría.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág.
85).
De la misma manera, también podremos descubrir
en este rico poemario esa serie de composiciones que están raramente
emparentadas con el quehacer diario y, por ello, tienen un cierto entronque con
la poesía de
Existen
también, en este poemario, esa serie de poemas cuanto menos de muy difícil
catalogación, por no acoplarse con nitidez
a ninguno de los fundamentos del arte poética como algo cerrado y
compacto. A pesar de lo dicho, en poemas como LA CULPA (Sánchez Rosillo, 2011,
pág. 101), el poeta, ahora un ser, si cabe, algo más compungido y atribulado,
describe una travesura de un impúber que inocentemente, como todo lo pueril,
juega con un gato hasta que le da muerte de manera muy violenta. El niño, en la
agonía del animal, ha inferido la férrea enseñanza de lo que es la muerte y de
lo que es aún peor: sentirse responsable de la misma: “lleno de angustia y de
desasosiego, / llevando ya en la espalda para siempre / el fardo de esa culpa.”
(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 102).
Tal
y como señalamos en el aparato introductorio de este estudio, es en este
poemario donde sucede de manera efectiva el hermanamiento entre la poesía y la
idea, es decir, entre la creación literaria y la filosofía que necesariamente
ha de darle una forma lograda. Como prueba de lo dicho, no tenemos más que
acercarnos a poemas como CITA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 103), donde, desde
un planteamiento y certeza gnómica y heurística, el yo poético ha sido capaz de
encontrar, en su centro y en su álgebra, el entendimiento justo y cabalístico
de su ser existencial. Por lo tanto, el momento actual, que es algo que empezó
mucho antes del ahora, y que de alguna manera es algo que ya no está
predispuesto a la extinción, se torna en la convergencia de todo cuanto ha sido
el yo -en una dimensión imperfectiva- su circunstancia y lo que está en
gestación como potencial presente del que presiente y también siente.
Momento de después que era
el de antes,
que
era el de siempre, que es este de ahora;
luz
ulterior y luz de nacimiento;
cita
de todo en la totalidad.
(Sánchez
Rosillo, 2011, pág.105).
Cualquier
estudio que tenga la ambición de llamarse arte poética, necesariamente ha de
hablar e interrogarse sobre el misterio de la inspiración en ese autor en
concreto. Eloy Sánchez Rosillo, en el poema MISTERIO (Sánchez Rosillo, 2011,
pág. 105), habla de la magia que trae consigo el advenimiento, entre silencios,
de la palabra que reclama ser dicha para su posterior comunión con los
lectores. La comprensión de este fenómeno, como tal, no algo sencillo, sino
que, por el contrario, es algo que también necesita un rodaje continuado,
porque, en este caso, el poeta, en duelo con su sombra, no supo entender con
claridad el enigma del misterio hasta que no consiguió vislumbrar la luz y su
poder: “Cuántas y cuántas veces, rodeado / como ahora de cómplices silencios, /
no supe oír del todo la verdad/ que ansiaban revelarme las palabras […]”(Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 105).
La
comunión temática es algo que forma parte tanto del nivel constructivo, como de
la filosofía que sirve de andamiaje y soporte al texto. De ahí que en poemas
como EL ENIGMA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 121) se den la mano la cosmovisión
de que en la eternidad todo está fusionado, por ser cíclico, con la extracción
de una esas gotas de la eternidad, para cifrarla nuevamente en eternidad. El
bardo cantor, en ese poema en concreto, afirma que la hermosura del misterio
radica en que es capaz de aglutinar estampas tan contradictorias y radicales
como la vida y la muerte: “Por la vida y la muerte va la nave / surcando el mar
azul. Y todo es el mar.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág.121).
Dentro de este apartado, que está más
relacionado con lo que supone exorcizar todo lo aprendido y plasmarlo como
legado para la eternidad en literatura, esto es, el proceso de creación, de
génesis, Eloy, como persona física que pone al servicio de la literatura todo
su bagaje para dar otro ser a su alma, precisa del exilio y de
Los
límites del conocimiento es otro de los puntos a los que necesariamente habría
que hacer referencia en este apartado del estudio. Así, por ejemplo, DESDE UN
ACANTILADO (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 135) es uno de esos texto de clara
fundamentación poética, donde el yo poético, arrastrado por la curiosidad de
conocer lo ignoto, se adentra de manera metafórica, al igual que ocurre en el
mundo del sueño, en un territorio que por reunir la característica de ser
inexplorado, también reúne la de ser desconocido. El poeta promete seguir
adentrándose, con la finalidad de conocer, en la vastedad de lo no sentido e
innominado hasta la fecha por la características apuntadas.
Han
sido varios los párrafos en los que se ha hablado de la contaminación temática,
y ello, sin duda alguna, da cuenta sobrada del armazón compacto del poemario,
donde no hay nada deslavazado o fuera de lugar, sino que todo está imbricado en
un logrado mapa de relaciones entre palabras y los conceptos a las que remiten.
Por consiguiente, si hay un texto en el que podamos observar esto con total
claridad es en ODA DE LA ALEGRÍA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 141), donde,
desde el prisma de una completa y efectiva comunicación con el
nosotros que representa al lector, nuestro bardo cantor de la claridad
entiende que el poder de la alegría, a pesar de la diferencias idiosincrásicas
de los sujetos y sus circunstantes, tiene el don de penetrar hasta en lo más
apagado y lóbrego para inundarlo de su vida. El poeta ejecuta desde el ahora
una reminiscencia del pasado, para afirmar que ha sido desdichado por no haber
sabido escuchar y oír esta gran llamada de vida: “La juventud ofusca y con
frecuencia mueve / de de incompresible modo a quien la ostenta/ hacia el dolor
y la melancolía.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 142). El poeta que ha erigido
como altar la luz, a la que proclama señora, confiesa abiertamente ser su
vasallo, porque le ha dado una vida que ya poseía, pero con unas dimensiones
nuevas y amplias. Sin ir más lejos, en HABER VIVIDO (Sánchez Rosillo, 2011,
pág. 145), ya fuera de las preocupaciones que cayeron derrocadas ante la llegada
y asentamiento de luz, entiende que la vida es un conjunto de momentos mágicos,
y que incluso el ser recordado por estos versos y composiciones cuando ya sea
presente ausente, también supone un momento dichoso.
Finalmente,
para cerrar este apartado como es conveniente, he querido dejar para el final
el poema cuyo título es análogo al del poemario, SUEÑO DEL ORIGEN (Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 139). Se trata de una recolección de los fundamentos y
frutos de algo que tiene la ambición de ser claramente un arte poética. Por
todo lo expuesto en los diversos apartados que forman este estudio, estamos en
condiciones de afirmar que sólo, siguiendo las enseñanzas que el poeta ha
vertido en su poesía, desde una filosofía en la que se está conciliado con la
vida y el momento en que nos ha tocado vivir, una persona puede ver la luz y
entender todo como parte de un proceso cíclico.
Este
final dulcísimo
es
el principio fiel de cada cosa,
la
serena alegría de un brotar
que
sin transcurso fluye
y
desde siempre y para siempre mana
en
el instante mismo del origen.
(Sánchez
Rosillo, 2011, pág. 139).
[1] Vid. Vicente Cervera Salinas: La poesía y
[2] El
subrayado es mío.
[3] Es
importante fijarse en que la fecha es un poco posterior a la publicación de Oír la luz.
BIBLIOGRAFÍA CITADA
CERVERA SALINAS, V. La poesía y
SÁNCHEZ ROSILLO, E.
SÁNCHEZ ROSILLO, E. las cosas como fueron. Barcelona: editorial
SÁNCHEZ ROSILLO, E. Oír
SÁNCHEZ ROSILLO, E. Sueño del origen. Barcelona: editorial Tusquest,
|