corpora
EN EL FRENTE ROJO. TOMÁS MALAGÓN
ALMODÓVAR
Basilisa López García
(Estudio
y edición)
El manuscrito
La
obra que presentamos a continuación bajo el título En el Frente Rojo es un documento conservado en el Archivo de
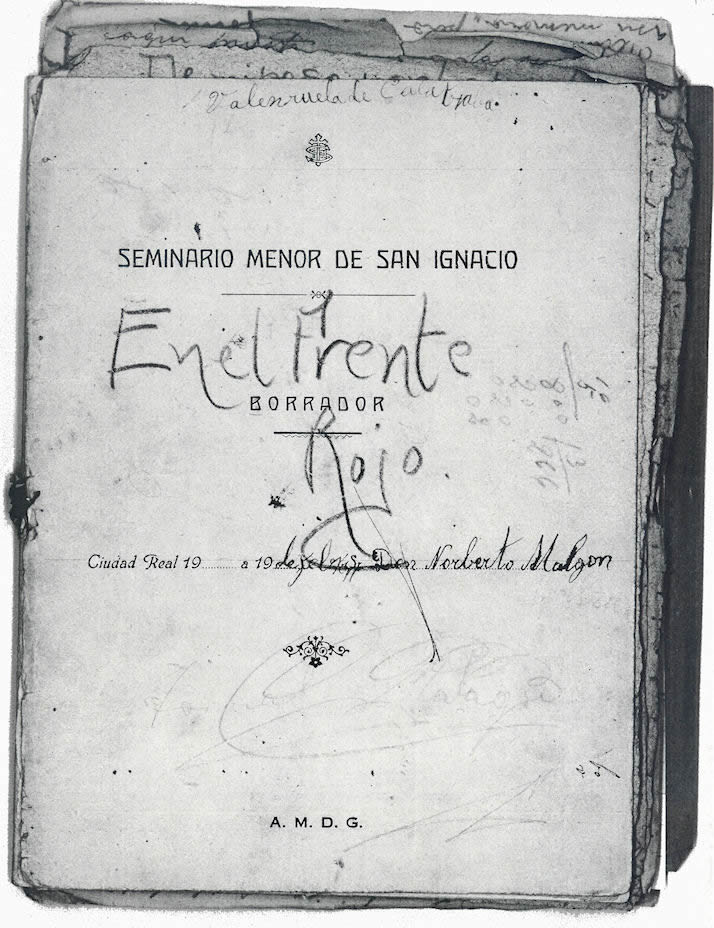
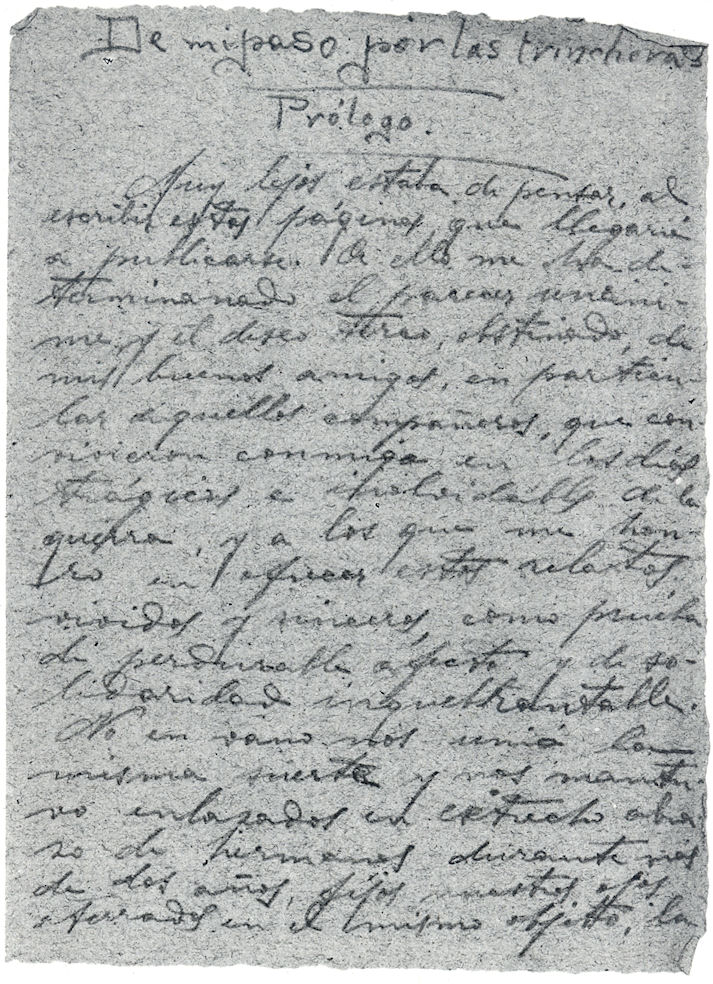
El autor
Tomás Malagón Almodóvar, sacerdote,
consiliario nacional de
En
1934 muere su padre, hecho fundamental en su trayectoria vital por lo que de
doloroso tuvo para él y por lo que supuso para su familia al dejar a su madre
sola con cinco hijos. En marzo de 1936 muere su hermana Rosa siendo una niña.
Con
19 años, durante las vacaciones del verano vuelve a Valenzuela, estalla

En
el frente de guerra aprendió a mirar la realidad con otros ojos; poco a poco se
fue dando un acercamiento vital e intelectual a la clase obrera. El trato
diario con soldados de ideología socialista, comunista y anarquista, así como
la lectura de obras de Marx, Engels o Bakunin, que corrían entre los soldados
del frente, marcaron una orientación fundamental para su búsqueda intelectual y
para su vocación apostólica. No obstante, esta experiencia no estuvo exenta de
dudas, de contradicciones, de un dolor profundo y una rabia contenida al
saberse preso de una situación no querida como seminarista, tal y como el mismo
lo expresa en su diario de guerra que escribe con el título En el Frente Rojo.
En
su puesto de trasmisiones y tras un intenso bombardeo del ejército nacional,
prometió que si salía con vida de allí se haría sacerdote y se dedicaría
especialmente al apostolado obrero.
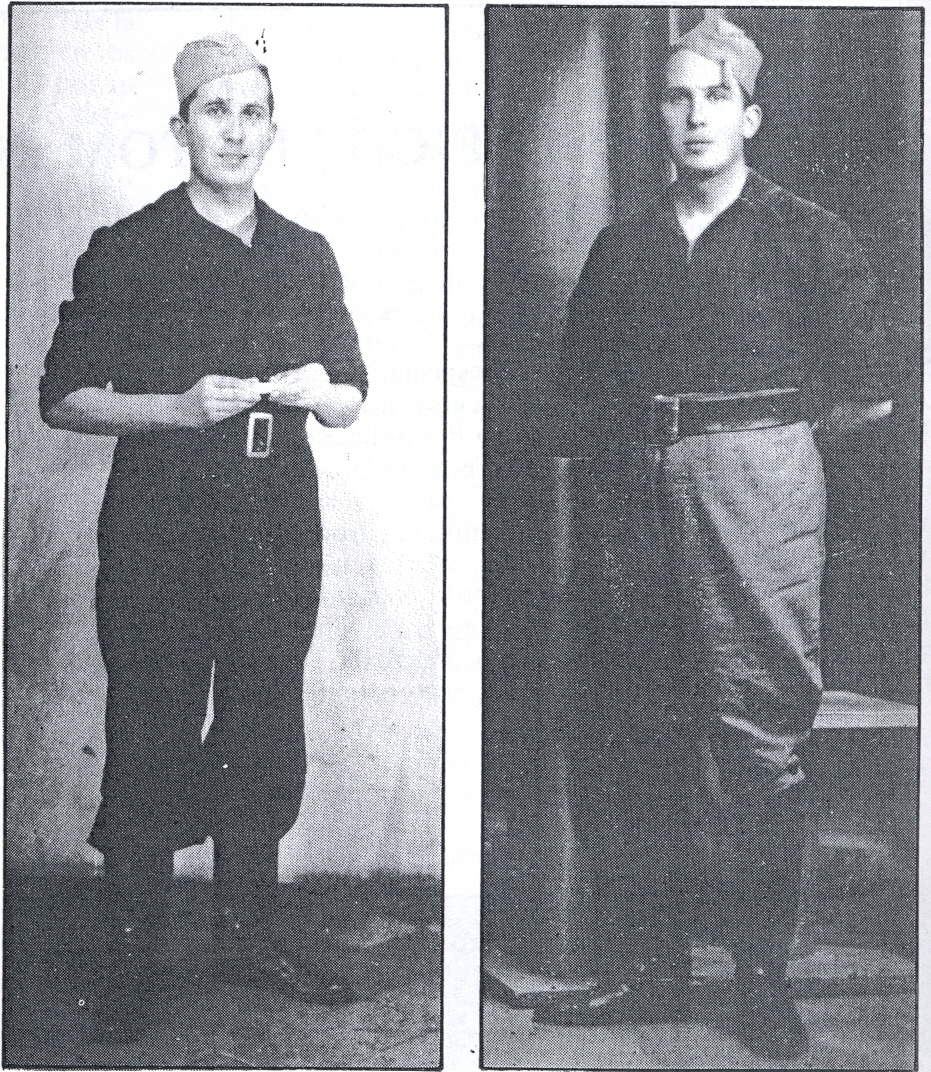
Acabada
la guerra vuelve a Comillas, termina sus estudios en Teología Dogmática y
empieza a experimentar la soledad de no poder compartir sus inquietudes
intelectuales, inquietudes sospechosas de “modernidad” en un ambiente académico
dominado por otras preocupaciones muy distintas.
Con
26 años, en 1943, se ordena sacerdote y comienza su trayectoria sacerdotal en
Ciudad Real como profesor de Teología, llegando a ser nombrado en 1948 canónigo
de
La
vida de Tomás Malagón es la historia de un profundo amor a Jesucristo y, por él,
a los pobres y a
Tomás
Malagón es intelectualmente un gran desconocido. Su obra escrita, aunque en
parte publicada, se encuentra inaccesible para la mayoría de los que intentan
acercarse a ella. Sus inquietudes, desde adolescente, le fueron convirtiendo en
un intelectual cristiano comprometido en el diálogo fe-cultura y en la
formación de militantes obreros cristianos. Desde esta opción vital, sus
escritos transitan la poesía, la narrativa, el ensayo, las clases para el
Seminario, los artículos periodísticos o la preparación de cursillos.
La obra
El
mismo Tomás Malagón confiesa que los amigos del frente le han animado a hacer
públicos sus escritos; el autor intenta darles forma por “afecto y solidaridad inquebrantables” hacia ellos.
No
está en la intención del autor decir nada nuevo sobre la guerra. “Estas páginas son un desahogo de los sentimientos que hacían surgir las espinas de
aquel ambiente”… “son puro subjetivismo”, afirma el autor quitándole mérito
a la narración.
Las
páginas surgen de una necesidad: “yo
escribo estas páginas por necesidad de expansión”. Así el autor expone la
necesidad de sacar de su interior la experiencia personal e intransferible de
su paso por las trincheras durante
La
estructura misma del documento, a modo de borrador con partes inconclusas o
rehechas “a vuela pluma”, tiene la frescura del sentimiento espontáneo que sale
a borbotones a la vez que contenido. Sentimiento y razón recorren el texto
alternando desahogos de rabia contenida con textos de una belleza lírica a
través de los que el autor se reconcilia con él y con lo que de humanidad va
encontrando entre tanta desolación.
Tomás
Malagón es un soldado de 20 años llevado al frente republicano a la fuerza,
como tantos otros; pero su condición oculta de seminarista y su convicción de
estar en el frente equivocado le hace vivir todas las contradicciones y todos
los miedos.
Mucho
se ha dicho acerca del encuentro de Tomás Malagón con la realidad obrera en el
frente de las Alpujarras, pero poco sabemos del tránsito doloroso hacia ese
encuentro, de las contradicciones vividas, de la identidad oculta y disimulada,
de su lucha por no perder su fe en el hombre y hasta su fe en Dios.
Podemos
clasificar En el Frente Rojo, escrito
entre 1936 y 1939, dentro del conjunto de escritos de guerra, diarios de guerra
o testimonios de guerra. Tiene la virtud de acercarnos al conocimiento de la
figura de Tomás Malagón en su etapa de joven soldado y al conocimiento, no
menos importante, de la vida en las trincheras de tantos soldados que, fruto de
lo que se ha dado en llamar “lealtad geográfica” durante
Valenzuela
de Calatrava
SEMINARIO MENOR DE SAN IGNACIO
En el Frente
Rojo
Ciudad
Real 19… a 19 de febrero, Don Norberto Malagón
“En
el Frente Rojo”
Carpeta
1, caja 23
ATM
(ACGHOAC)
De
mi paso por las trincheras
Prólogo
Muy
lejos estaba de pensar al escribir estas páginas que llegarían a publicarse.
De
ello me ha determinado el parecer unánime y el deseo obstinado de mis buenos
amigos, en particular aquellos compañeros que convivieron conmigo en los días trágicos e inolvidables de la
guerra, y a los que me honro en ofrecer estos relatos vividos y sinceros, como
prueba de perdurable afecto y solidaridad inquebrantables. No en vano nos unió
la misma suerte y nos mantuvo enlazados en estrecho abrazo de hermanos durante
más de dos años, fijos nuestros ojos aterrados en el mismo objetivo: la helada
esfinge de la muerte que se levantaba amenazadora ante nosotros.
Yo
no pretendo decir nada nuevo. La guerra es vieja y mis sentimientos en torno de
ella no son de otra naturaleza que los que su furia despiadada y terrible
suscitó en nuestros abuelos y en los abuelos de nuestros abuelos.
Yo
no pretendo descubrir nada nuevo en la guerra. La guerra ha hecho vibrar a mi
espíritu de una manera análoga y uniforme a aquella, produciendo en mí la nota
tradicional y humanamente eterna de condenación que un día nuestros padres
sintieron resonar en sí mismos. Estas páginas son simplemente eso: la
expresión, el desahogo de los sentimientos que hacían surgir en mí las espinas
de aquel ambiente. Hasta carecen casi del mérito de la narración que hace tan
interesantes otras producciones de asunto de guerra. Son exclusivamente
subjetivismo. Y es que yo no escribía estas páginas por sport, o por
entretenimiento, ni con ilusiones de cronista. Escribía, como digo en uno de
estos artículos, por necesidad de expansión; ese deseo incontenible de sacar de
nosotros nuestras alegrías o nuestras penas para depositarlas en ese inmenso
tesoro en que las alegrías y las lágrimas de
Estaba
solo; no había nadie a quien yo pudiese hacer partícipe de mis sentimientos. Y miraba
a mi alrededor y veía muchos: os veía a todos vosotros, que erais compañeros
míos, más que compañeros: hermanos, y no solo por fraternidad religiosa, sino
creados hermanos por una misma suerte, pues juntos nos debemos a la vida que
hoy tenemos, después de haber escapado de la misma muerte. Pero entre cada uno
de nosotros y los demás se interponía el muro de la más terrible desconfianza.
Estábamos solos, uno por uno, aislados, sin comunicarnos; prisionero cada uno
dentro de sí mismo, secuestrados entre las negruras de aquella noche que presidían
tan solo los siniestros y trágicos reflejos de la estrella roja. No había nadie
a quien pudiese comunicar mis sentimientos. Y los confiaba al lápiz, al papel.
Y mi espíritu se reflejaba allí casi sin temor de que le sorprendiesen. Y
aparecía solo, pues vivía en la más intensa emoción de soledad. Por eso estas
páginas casi carecen del interés de la narración; son puramente subjetivismo. ¡Aquellos
días inolvidables de la guerra! Todos recordamos aquella catástrofe que partió
en dos nuestra vida. En toda España ardía la guerra. En una parte de España
había guerra y persecución: ser españoles, creyentes, pensar. Contra todo esto
en nombre de la libertad, se imponía la tiranía del fusil y de la dinamita para
el cuerpo; la tiranía de la propaganda y la mentira para el alma: propaganda y
mentira, la misma cosa. Yo sentía mi odio y un aborrecimiento terrible hacia la
propaganda que en forma de frases estaba constantemente frente a nuestros ojos
y a nuestros oídos en la más abierta contradicción con la realidad que todos
tocábamos y sentíamos con dolor de carne y de espíritu.
En
cuanto a la guerra, yo pienso que si
alguna ha sido justa y saludable ha sido la pasada guerra: era una legítima
defensa de una agresión que iba contra lo más signado de
Todos
hemos gritado entusiasmados vivas en su honor; hemos saludado conmovidos las
altas banderas que ondean celebrando su triunfo. Han quedado abandonadas y
desiertas las líneas de trincheras que cruzaban los caminos y los campos de
España en los que hemos tenido suerte; y empiezan a borrarse las huellas que me
dejaron las fatigas sufridas.
Pero
la guerra de España no ha sido estéril, el mundo ha aprovechado sus lecciones y
todos han solucionado pacíficamente sus cuentas pendientes.
Nosotros
vivimos ahora sobre una inmensa sepultura. Bajo la tierra que pisamos yacen
abrazados, mezclados los enemigos de ayer: hijos, hermanos y amigos nuestros.
No interrumpamos nosotros su eterno y sagrado sueño; no profanemos este sagrado
cementerio con nuevos odios, ni envenenemos estos aires puros que hoy despierta
acariciando negros lutos y secando claras lágrimas. Hagamos también que no
hayan sido inútiles nuestros sacrificios, los nuestros y los de aquellos que ya
nunca volverán a hacer. Yo tengo fe en este día que hoy empieza. Levantemos
todos arriba nuestros ojos. Allá muy alto cobijándonos y sonriéndonos a todos
se extiende una bóveda transparente y cándida: es azul, es el cielo y de allí
se desprende un bien, no angélico, que hoy resuena con fuerza en todos los
ámbitos del corazón y dice así <<Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra paz a los hombres de buena voluntad>>
Noche
de guardia II
Hace
veinte siglos, cobardes y malvados Poncios romanos y rabinos judíos, borraron
sus rencores sacrificando al Justo. <Cristo fue enviado por Pilatos a
Herodes> <Y gracias a esto se
hicieron amigos aquel día Herodes y Pilatos que antes estaban enemistados>.
Hoy, sobre nuestra tierra santa de España, vuelve a adquirir su relieve
tradicional la pasión del Justo; y resucitan los colores y las formas del viejo
retablo evangélico. Y el furor y el odio contra las víctimas une y estrecha a
los verdugos. El Capitán de mi compañía ha entrado esta tarde en
Puig,
uno de los sargentos de mi compañía, ha encontrado esta mañana escondido bajo
un puente de la carretera un saco repleto de municiones y bombas construidas
rudimentariamente con chatarra y latas de conserva. El Capitán apunta al
Comandante: es preciso obrar con energía en defensa de la gran causa de los
trabajadores; es preciso hacer un escarmiento en esta canalla fascista que no
cesa ni un momento de conspirar con nuestro amado y magnánimo gobierno
republicano. Es para mi un gran motivo de satisfacción realizar este servicio
en bien de nuestra causa y al mismo tiempo proporcionar a mi Comandante militar
el placer de castigar como merecen a esa turba de miserables de <<quinta
columna>>. Estos campesinos que viven en las inmediaciones de la
carretera en que ha sido descubierto el copioso y abundante arsenal de que he
dado cuenta…
Y
el Capitán de mi compañía después de estrechar la mano del Comandante ha salido
del edificio, ufano y contento, como quien acaba de hacer desaparecer un gran
obstáculo que se oponía al logro de sus ridículas ambiciones. Y el Comandante
Militar, después de haber estrechado la mano del Capitán, ha sorprendido con
satisfacción, como quien acaba de encontrar una nueva ocasión de lucir sus
habilidades sádicas y criminales tantas veces puestas a prueba anteriormente. Y
como en el viejo retablo evangélico, cobardes y malvados borraron sus rencores
ante el sacrificio infame de la inocente víctima.
Los
milicianos, que se encontraban haciendo guardia a la entrada de
Ahora
yo estoy de guardia en la prisión destinada a estos temibles campesinos
enemigos de los trabajadores y del Estado. Es una antigua y bella capilla con
imágenes de santos y de ángeles tallados en la dura piedra de los muros. Está
rodeada de una verja y unos árboles corpulentos, sombríos a la oscura luz
violeta del crepúsculo; a nosotros, seres infelices sumidos en la más atroz
penuria de individualidad humana, prisioneros de las más terrible de las
prisiones, la que como una plancha de hierro se deja caer sobre el espíritu
imponiéndole hasta el más apagado resuello,
nos roban en su sombra este último retazo de personalidad que nos
quemaba la silueta. Anulados hasta el extremo, acurrucados con deleite en el
rincón, nunca tan entrañablemente amado, contra las cosas y las personas causas
de nuestra gran desdicha; nosotros prisioneros de la más odiosa turba hablamos
con voces que llevan sobre sí todo el peso que es capaz de cargar sobre ellas
un espíritu en peligro de muerte, que ve en cada palabra la ocasión de su
testamento y de expresar la fuerza de su justificación. ¡No tuvisteis todos
ocasión de escuchar a estos infelices hablando con aquellas frases
entrecortadas e indefinidas dichas sin finalidad alguna al parecer, pues
querían que nadie comprendiese su propio sentido; pronunciadas otras veces con
esa ironía que quería parecer despreocupación ibérica y juvenil y era la más
amarga de las protestas!
A
mi lado está Puig[1].
Es el sargento que esta mañana encontró las bombas en el puente de la
carretera. Me cuenta cómo el Comandante Militar ha golpeado bárbara y
cobardemente a aquellos ancianos campesinos encorvados ya por el peso de los
años y del trabajo; aquellas desdichadas mujeres que proferían gritos de dolor
y de desesperación; quería que declarasen quiénes eran los encartados en
aquella conspiración <<cuyos indicios indudables habían sido
descubiertos>>. Y Puig, el sargento rojo que encontró las bombas esta
mañana bajo el puente de la carretera, siente en su alma los sufrimientos de
aquellos infelices; no suponía verdaderamente que su hallazgo fuera a tener tal
interpretación ni tales consecuencias. La verdad: no tenía nada de extraño
encontrar un puñado de bombas, aunque estuvieran construidas de forma tan
rudimentaria como aquellas, allí, a distancia relativamente corta del frente,
donde con tan poco miramiento se tratan estas cosas, y donde tantas veces se
recurre a toda suerte de procedimientos para lograrse una mayor cantidad de
reservas para momentos de apuro; y nada más acertado –así pensó él- que
retirarlas de aquel lugar, donde pudieran ser fuente de desgracias cuyo alcance
era imposible imaginar. Y ahora, al ver el giro que, sin querer, sin buscarlo
él han tomado los acontecimientos, Puig reniega cien veces de su mala sombra y
entre interjecciones de descaecimiento y de cólera me dice:
“No nos dejan ni la tranquilidad en la
conciencia de pensar que no somos responsables de sus crímenes”.
Después
se ha marchado. Antes ha repartido tabaco y frutas entre los detenidos; es lo
que él ha podido comprar por ahí, o lo que le ha sido enviado de su casa
lejana, de allí, donde la azul serenidad de estas tardes se extingue diluyendo
en los ojos de una mujer lágrimas de recuerdo y de temor por su suerte. Y él
siente que esta acción cae sobre su espíritu como un sedante del dolor de su
herida reciente.
Ahora
yo he quedado solo contemplando bañados en la luminosidad de esta noche las
casas que nos rodean. Son casas viejas, y sin embargo tienen algo muy especial
y muy triste que trae un sabor amargo y agrio de hiel y vinagre de pasión. Esos
árboles mutilados, chatos, agobiados, mudos, sin el grito de su copa de vida
llena y fuerte, asomando sobre las negras techumbres; esas casas herméticas, a
pesar de la hora y la estación; esos tipos que miran recelosos y desconfiados
antes de llamar en sus puertas; esas voces miedosas, asustadas que responden
desde dentro; y luego esos presos, estas mujeres y estos hombres, desesperados,
como animales acosados, que creyendo sin duda hacer sufrir a los que
escuchamos, con vivas a España, rezan, comen y duermen esforzándose porque no
aparezca al exterior nada de disgusto y preocupación; y luego, esta iglesia con
sólo esas imágenes eternas en la dura roca de los muros, con esos rostros que a
través de sus ojos enormes de granito lanzan miradas duras y severas; y luego
yo que hace quince días aún saboreaba la dulce libertad de vivir encerrado por
no saludar en la forma que exigían los verdugos de mis hermanos, y hoy sin
embargo siento que martillea mi cerebro la cruda verdad de esta frase que ha
poco pronunció Puig, antes de marcharse: “No nos dejan ni el consuelo de pensar
que no somos responsables de sus crímenes”.
Hace
un mes todavía no pensaba verme como ahora me encuentro. A través de las
rendijas de mi encierro veía pasar día a día la multitud de los que salían,
muchos de ellos para no volver. !Las trincheras piden gente todos los días;
mucha gente! Y hay que dejar la pala, el arado; la sierra, el martillo; los
instrumentos del campo y del taller; la pluma, las cuartillas… Aquellas
enmohecen; éstas se cubren de polvo y la pluma se oxida. Pero ¿qué importa? Es
la guerra y la guerra quiere gente; mucha gente. Y a la guerra marchaban y a la
guerra la veíamos nosotros como un monstruo enorme, gigantesco, fantástico, que
asomaba la multitud de sus cabezas informes por las tierras cantábricas, por
Aragón, por el Centro y Extremadura y por las tierras de Córdoba y Granada. Y
un monstruo terrible es en efecto esta guerra: el monstruo que siempre ha
encontrado los héroes de las bellas leyendas antes de llegar al tesoro fabuloso
o a la hermosa princesa encantada. Pero son espantosos los estragos de la fiera
en este infeliz trozo de la patria. Somos lanzados en inmensas oleadas humanas
¡en auxilio del monstruo! Y es terrible sentir sus garras en nuestra carne, al
mismo tiempo que con el asco y el miedo sentir cadenas en el espíritu que nos
arrastran sin poderlo evitar.
Hoy
hace ya veinte días que estamos en
(Intercalado 1)
La
guerra arrastra a veces…y alumbra la razón
I
Todos
los pueblos de este trozo de España formado por jirones de Castilla y
Andalucía, por regiones de Levante y Cataluña, han oído ya el ronco sonido del
cañón y de las bombas de aviación que dicen su romance de batalla allí donde se
alarga la línea sinuosa de las trincheras en que se ventila el futuro de España.
En muchas de ellas era tan solo en el silencio de las noches de los meses de la
guerra un rumor sordo y prolongado parecido a un trueno lejano lo que se oía.
Después ha ido más cerca, cada vez más cerca, más fuerte, más terrible… Pero
los hijos de este trozo de España siguen quietos en la quietud de sus casas,
huraños al escuchar las llamadas reiteradas de los líderes rojos a la guerra
roja ¿Será verdad que los siglos pasados hayan puesto doble llave al sepulcro
del Cid? No. El buen Rodrigo duerme, no más allá de su vieja estatua sepulcral
de Cardeña, y sigue empuñando
“Conciencia[2]
tienes; contra ella
en ningún
caso vayas”
Lidia por Cristo, no lidies
por ambiciones mundanas.
Y
el áureo batallador de las peleas de España y por la fe, nunca muerto, pone su
rostro huraño sobre su gesto escultural al escuchar las llamadas reiteradas de
los líderes rojos a una guerra roja. No quieren los buenos hombres de España
morir por el bello ideal de Largo Caballero o de Negrín. Van arrastrados,
cuando van, y si van cantando, no penséis otra cosa sino que se cumple el
refrán: cuando el español canta…
Un
día me toco a mí venir. Está aún muy reciente esa fecha para que yo haya
olvidado una sola de las emociones por donde fue pasando mi espíritu en aquel
día, en que al ponerse el sol hube de subir al tren que me condujo aquí ¡Aquel
atardecer en que sentí morir todas mis ilusiones y risueñas esperanzas del
porvenir! Hoy en este trozo de España han muerto igualmente tantas ilusiones y
tantas esperanzas que no hay uno que no haya sentido la atroz desolación del
espíritu ante estas calladas tragedias del corazón. Aquel atardecer una apiñada
muchedumbre negreaba por los andenes de la estación, allá en la capital de mi
provincia. Los nuevos reclutas del ejército rojo íbamos a partir… solo sabíamos
que la guerra se lleva a muchos y que a muchos no los devuelve. Y sabiendo esto
¿para qué queríamos ya esas ilusiones y esperanzas que nuestra juventud
alimentaba? Ahora ya comprendo que así se está mejor: la vida es indiferente, y
la muerte deja de ser una dolorosa preocupación. A despedirnos habían acudido
muchas mujeres: madres, hermanas que lloraban y que al abrazarnos repetían una
vez más, como una antífona sagrada, la frase: “Sea lo que Dios quiera”… y
después serenando la tormenta de nuestro espíritu, hacían aparecer sobre él
este iris de esperanza: “Dios querrá alguna vez”.
Los
hombres, nuestros padres, miraban inquietos a todos lados y nos daban el último
consejo: “Ya sabes, si puedes, márchate al otro lado”, ya sabes lo que pasa; de
nosotros no te preocupes… Y pronto suena una campana a la que con un silbido la
locomotora responde. Nos precipitamos a los vagones y el tren se moviliza
despacio, como estirándose. Por las ventanillas vemos cómo van quedando atrás
la estación y la muchedumbre de los que acudieron a dar calladamente su “adiós”.
Nos acompañaban largo rato con sus señales de despedida, agitando los brazos
con los pañuelos.
Después,
queda solo la austera planicie castellana que nos mira con insistencia
agobiante. Ni un árbol, ni un cauce, ni una peña hacen desviar ni por un
instante de nosotros la presencia insistente de su mirada. No se por qué me
parece que cobrando espíritu la tierra deja de ser este mirar inerte, y que
mira ceñuda nuestro paso la dura tierra del Cid ¿Será verdad, o tan sólo
fenómeno subjetivo este gesto que me parece percibir sobre el áspero paisaje?
Ya es la noche entrada con un cielo terso profundamente estrellado; una noche
de guerra solemne, dolorida, con una luna redonda y magnífica que parece la
huella de un balazo en un cristal. A mi alrededor hay un rebullicio crudo,
violento. Nadie duerme. La multitud de los nuevos reclutas del ejército rojo
que llena el convoy va sin cesar de unos vagones a otros, y en todas partes se
comenta, se charla a gritos, se come y se bebe con una jocundidad y un regocijo
incomprensible, absurdo: incomprensible hasta que por todo el convoy se
extiende el eco de este estribillo burlesco que todos repiten a coro, dando al
mismo tiempo con los pies en el piso:
La vida hay que tomarla
conforme viene
porque si no sería
un cementerio.
Es
de madrugada. Yo vuelvo a mirar por la ventanilla y vuelvo a sentir de nuevo
como si flotase sobre el dorso del terreno el ceño hostil de la víspera. Ahora
parece como si levantara su redondo brazo para amenazarnos. Me doy cuenta de
que cruzamos Despeñaperros. Electrizados, maquinalmente, bajo su multiforme
indumentaria, los nuevos reclutas del ejército rojo siguen repitiendo:
La
vida hay que tomarla
conforme
viene…
Es
ya de día cuando el tren se detiene en Baeza estación. Allí descienden muchos,
destinados a defender la <<causa del proletariado>> en los frentes
de Jaén. A nosotros se nos dice que vamos al frente de Motril. Nos quedará
todavía el día entero de tren. Ahora ya ha cesado el bullicio, las voces y los
cantos. Todos van al parecer aburridos, amodorrados, desesperados, preocupados,
tristes ¿Y cómo no? No de otra suerte se hallaría el pobre esclavo ilota
condenado a morir en las luchas del circo para servir de espectáculo a una
turba feroz y sanguinaria. Pero aquel esclavo podía aspirar siquiera al triunfo
que pudiera mejorar su condición y procurarle con el aplauso el favor del
pueblo. En cambio nosotros escuchando antes de partir aquel último consejo que
nos decía a cada uno: “si puedes márchate al otro lado, aquí ya sabes lo que
pasa…”
Nosotros
no podemos aspirar a triunfar, que significaría nuestra derrota. A lo que más
podemos aspirar es a huir: huir <<al otro lado, allí, de donde vienen las
balas del enemigo y a donde van las nuestras>>; lanzarse al camino en que
se cruzan por centenares de miles las balas y las bombas de los morteros. Y si
esta puerta nos cierra la suerte, resignarse a morir: morir sin honra y sin
honor como cualquier otro que se inmolase en aras de la innoble y criminal
causa de <<este lado>>. Pero sin aspirar al triunfo, ni al aplauso,
pues al volvernos encontraríamos sobre nosotros el ceño hosco y duro de la
conciencia, semejante al que parece hoy flotar contra nosotros sobre esta
tierra de España, toda rezumante de nombres de romanos que nos hablan
insistentes, como un reproche, de áureas adalides por la patria y por la fe.
Son
las diez de la noche siguiente cuando nos apeamos del convoy. Nos encontramos
en una estación solitaria en un paisaje de sierra pelada, bañada por la lluvia
de plata que desde lo alto envían los luceros. No se anuncia a nuestro
alrededor la cercanía de ningún pueblo. A mi lado está Santiago Ortuño un
verdadero e íntimo amigo a quien conozco desde tres horas. De niño buscaba
nidos de pájaros en los olivos y en los viñedos de la llanura… Somos paisanos.
Su historia de estos meses de guerra es muy triste. Me promete contármela
despacio en buena ocasión. Ahora pasa junto a otros un teniente y Ortuño
pregunta ¿Qué hacemos? El teniente responde: hemos de esperar los camiones que
han de transportarnos todavía lejos de aquí. Ortuño insiste: ¿Tardarán mucho?
Pero el teniente se aleja sin responder una palabra y nosotros, reunidos
después de veintiséis horas de tren sin descanso, nos echamos sobre el suelo
intentando dormir mientras nos dejen.
Todos
van haciendo lo mismo. Sin embargo tardamos mucho tiempo en dormirnos, y aún
nos parece que no hemos cerrado los ojos cuando nos sobresalta el ruido
estridente de los camiones que han de transportarnos.
Son
las cuatro de la mañana. Una hora después llegamos a este pueblo, donde desde
hace quince días comemos <carne rusa> que nos hace dar náuseas, aprendemos
el manejo del fusil ruso, que nos produce horror, y leemos revistas en que
aparecen fotografías de rostros eslavos y se escriben artículos sobre el
matrimonio y la familia en Rusia y sobre el día venturoso en que bajo el signo
de la estrella roja desaparecerán las patrias y se establezca en el mundo el
régimen de
Hoy
el comisario político nos ha llamado uno a uno a su despacho. Es la cuarta vez
en estos quince días que husmea en nuestra documentación, el pretexto para
cebar en nuestro daño su imbécil y canallesca cobardía. Desde luego los carnets
fechados después del 18 de Julio le inspiraron una terrible desconfianza.
Además, el camarada comisario sospecha de nuestro grupo: nuestro grupo es el
que formamos Santiago Ortuño y yo con Isidoro Martínez, Joaquín Aranda y
Salvador Ortega. Nos hemos ido reconociendo desde el primer día de nuestra
llegada a
Y
al hablar así Santiago Ortuño se yergue lleno de inmensa energía y sus ojos
clavan en el horizonte una mirada que es como una saeta.
III Soldados rojos
En
Llevamos
ya un mes en
Ha
pasado ya el encogimiento de los primeros días: del primer día, debemos decir;
al día siguiente de nuestra llegada las calles del pueblo se llenaron ya de
gritos y de voces que continúan a diario hasta las primeras horas de la mañana.
Las señoras gordas del mantón y la cesta, estas clásicas señoras que forman
parte esencialísima del paisaje del pueblo, comentan escandalizadas nuestras
alegres salvajadas y absurdas desvergüenzas. De ordinario el protagonista y
autor de las excentricidades de mayor alcance es el que antes de ponerse el
traje de <<miliciano>> era el más incapaz de llamar la atención. Y
es que yo no se qué tiene el uniforme de soldado que el hombre, dentro de él,
se cree irresponsable y capaz de las degradaciones peores. A pesar del refrán
que dice que <<el hábito no hace
al monje>>, el ponerse o dejar de ponerse un uniforme no es una cosa que
carezca en absoluto de importancia. Todo uniforme encierra una concepción de la
vida, un modo de colocarse ante las cosas, que basta en transformar,
aparentemente al menos, la moral del individuo que lo lleva; así una sotana,
una insignia de
Hoy
por hoy la guerrera caqui y el pantalón gris son una patente, como digo, de
irresponsabilidad en el vicio, y el mono, la cazadora y las alpargatas
negrinescas que han tomado de aquello la misma idea, además enriquecida y
ampliada profusamente con el caudal de crímenes de que se hicieron reos los
milicianos de los primeros meses de esta guerra, es hoy para nosotros, reclutas
del ejército rojo, disfraz que fomenta los más torpes instintos y que obliga al
más honrado a rodar por las cuestas abajo de la indignidad. Aquellos milicianos
hez de la sociedad, son hoy nuestros jefes y comisarios. Su espíritu vil y
canallesco domina en el ambiente de estos cuarteles rojos, nos aprisiona con
sus garras que, aunque al principio nos hieren, después poco a poco se va
endureciendo nuestra sensibilidad. Podemos percibir cómo las cosas que al
principio tanto nos impresionaban, apenas llaman ya nuestra atención. Da pena
pensar en esto, que no es sino la prueba del destrozo moral que se va operando
en nosotros. Y esto fatalmente: el vicio atrae a la juventud, y por otra parte,
el que demuestra educación y recto sentido levanta contra él sospechas por formas
peligrosas, y hay… al menos que salvar las apariencias. Y día a día vamos
tornándonos revoltosos, mal hablados, borrachos, y sin más ilusión que el
dinero, la lascivia y la holganza. Esta es la más trágica consecuencia de la
guerra; la herida que para muchos será ya incurable. Yo no puedo menos que
experimentar un gran sentimiento de compasión ante estos soldados destrozados
moralmente por esta vida burlesca y francamente demoledora de todo cuanto
significa valor humano; imposibilitados para toda acción verdaderamente grande
y digna. Y todo ello en el escenario helado de estas iglesias desmanteladas,
entregadas hoy al instinto destructor y desolador de las fuerzas rojas. Son
aquellos mismos templos que marcan los jalones de nuestra historia espiritual y
racial; aquellos templos donde nuestros padres y nuestros abuelos, y nosotros
mismos, tantas veces, inundados de fervor religioso, hemos visto elevarse la
nube de incienso, llenando las naves con su aroma sagrado, mientras vibraba el
órgano con sus voces trémulas, acompañando la antífona. Ahora, al derrumbarse
nuestro respeto hacia estos santos lugares del espíritu, caen envueltos entre
sus ruinas los últimos restos de vitalidad moral con que contábamos para
oponernos a la invasión del vicio que nos acosa y nos rodea; que nos manda con
las barras de los comisarios y oficiales rojos y nos mata con las siniestras
pistolas de los verdugos.
No
se ha extinguido aún en mí comprender más y más su tremenda desventura. En
estos momentos siento un odio terrible a los políticos, que en este trozo
deshabitado de España, prolongan esta inmensa tragedia, sin objetivo de
conquista social por más que mientan los comisarios; así es la verdad sin
ninguna finalidad nacional. Son salvajes alimañas que solo pretenden saciar su
odioso rencor contra todo y contra todos exacerbado por la derrota constante, y
aniquilarnos y destruir España. Y vosotros máquinas parlantes de Ginebra,
imbéciles habitantes del vacío, sois tan malvados como aquellos, pues consentís
y alentáis este crimen sin nombre que se lleva a cabo contra nosotros.
(Intercalado 2)
(Deja
media cuartilla en blanco y prosigue)
…es
mejor para ellos. Pero esta soledad es un suplicio para el que aún no se resigna
a morir. En nuestro grupo aún conservamos algún residuo de vida y a menudo nos
comunicamos nuestras impresiones. El cuartel nos parece habitado por unos
cuantos centenares de muñecos[3],
cuyos pies, cuyos labios y cuyas manos se mueven obligados por un tinglado de
hilos invisibles, pero reales. Nos hacemos la ilusión de que somos espectadores
de una curiosa e interminable farsa de guiñol. Comprendemos que así
dulcificamos las de suyo tristes sensaciones que nos producen su vista y su
continuo estar con ellos ¡Pobres! Aunque no hayan opuesto resistencia a la muerte,
aunque se hayan arrancado ellos mismos su vivir humano, son dignos de lástima
aquellos infelices. Seamos indulgentes y justos, y comprensivos. Estas montañas
de amarguras de todo género que se vienen encima de las pobres víctimas de la
desvergüenza canallesca y cínica de los rojos, acobardan y anonadan. Y al fin,
todos hemos de acabar por renunciar a esta lucha continua interna por querer
ser hombres.
En
el ejército rojo, los jefes y los comisarios políticos se pasaban los días
repitiéndonos sandeces, siempre, sin más remedio. La propaganda dirigida al
soldado abunda por todas partes ¿Harían nuestros padres sus casas para que
luego en la guerra pegasen los rojos en sus paredes sus pasquines? Es realmente
un martirio tener que estar oyendo de continuo frases tan estúpidas y tan
contrarias a lo que se está viendo a cada paso. Y es verdaderamente un alivio
comentarlas siquiera sea consigo mismo, y alegra ver cómo no se ha extinguido
aún nuestra vitalidad humana, y cómo nuestra razón va reduciendo a su propio valor
tanta palabrería. Yo dedico a esto algunos ratos; no muchos, pues el soldado
que escribe mucho es sospechoso. Y no ignoro, si me hiciese sospechoso, y
alguno llegase a leer estas cuartillas, lo que podría sucederme. Esta clase de
fieras, del tipo de los jenízaros, llamados <<comisarios>> son
altamente nocivos y peligrosos… Pero eso de que a todas horas nos estén
repitiendo el mismo disco… Quieren adormecernos[4];
pero no. Mi amigo Martínez dice: !alerta! Y siempre, ojo avizor, no hay que le
haga tragar una sílaba de cuanto signifique eso: propaganda.
Yo
estoy temiendo que algún día le den un disgusto. No se resigna, como otros, a
callar, y cuando habla su sinceridad lo pone en serio peligro. Con frecuencia
tenemos actos, que el Comisario dice culturales, en el teatro del pueblo. Es
obligatorio asistir a ellos y cuando faltan <<espontáneos>> para
hacer uso de la palabra, el Comisario llama desde el escenario a uno cualquiera
de los que allí estamos. Ha de hablar sobre la guerra, o sobre la obra llevada
a cabo por el <<Frente Popular>>. Como carecen de preparación y es
fácil hacer el ridículo al improvisar, todos estos se niegan a hablar.
Entonces, el Comisario aprovecha la ocasión que se le ofrece con el pretexto de
ayudar al que le ha obligado a salir al escenario, y comienza una serie de
preguntas que constituyen un verdadero interrogatorio, cuyas respuestas,
debiendo ser naturalmente, rápidas y espontáneas, pueden dar la medida del más
o menos subido color rojo de la víctima. Afortunadamente, como aquel filósofo
griego de nuestras lecturas infantiles, todos podemos ya ser vendedores de
prudencia, y no se nos caza fácilmente. Pero cuando un día Martínez tuvo que
salir al escenario me eché a temblar. Dijo, como todos, que no sabía qué decir.
Y empezó el interrogatorio del Comisario. Martínez pertenecía a la quinta del
año 34, y había prestado servicio militar antes de la guerra. Había conocido el
llamado <<antiguo ejército>>. Y ahora, movilizado su reemplazo para
la guerra, podía apreciar, decía el Comisario, las diferencias entre el
<<ejército de los señoritos vanidosos>> con estrellitas doradas en
la pulcra indumentaria y <<el ejército de los camaradas>> con
estrellitas rojas en el gorro ruso y sobre
el cuero de las canadienses; la verdad, Martínez, incansable trabajador en los
campos extremeños ¿qué culpa tenía de que los camaradas de las rojas
estrellitas en el gorro ruso y sobre el cuero de las canadienses fueran tan
brutos y tan estúpidos como los señoritos del ejército por él conocido en los
años 34 o 35?
No
tenía la culpa y así lo dio a entender. Solo existía la diferencia entre unos y
otros de que los actuales camaradas eran más brutos y más estúpidos, en
proporción con su más o menos elevada e inesperada jerarquía. Por lo demás las
Bases de Instrucción son un lugar en el que a cambio de comer poco se hablaba
mucho gracias al esclarecido verbo de los camaradas comisarios. Bajo las
bóvedas del teatro sus palabras resonaron fuertes y terribles. Pero Martínez se
negó a rectificar. A la mañana siguiente el capitán de nuestra compañía dijo:
¡Firmes! El camarada comisario leyó un decreto del Gobierno: el militar que de
palabra quebrantase la moral de sus compañeros sería castigado con la pena de
(1)----
Alfredo
Miralles fue enviado a un batallón disciplinario, algo así como antiguamente
ser convertidos en gladiadores sin más derecho que el de morir (fin del texto en esta página)
----------------------------------------------------------
(líneas discontinuas que aparecen en la
página)
(Intercalado 3)
Tachado con dos líneas aparece el
siguiente texto perfectamente legible.
He
releído estas páginas y no he encontrado mejor título para encabezarlas que
este: tríptico; soldados mentirosos, superficiales, melancólicos, paseando por
los patios cuarteleros su tremendo descaecimiento moral, rostros pálidos en
cuyos ojos vibra el grito hiriente y sin ecos en que se ha convertido la vida
del soldado herido
Vuelve el texto
…
que el pueblo no piensa sino que solo siente. Nuestros empiristas camaradas de
la roja estrella habían deducido de sus múltiples experiencias con el pueblo
(que dicho sea de paso, ha quedado demostrado ser el ejemplar mejor y más
barato de la especie cobaya, vulgo, conejillo de indias) que piensa y que por
el contrario no siente: hallazgo de capital importancia para la filosofía de la
historia, y verdad de la que ya nos será imposible dudar, pues conste que las
experiencias fueron públicas.
Se
procedió primero a investigar hasta qué punto llegaba la capacidad de
sufrimiento físico de los ciudadanos. Eran encerrados a centenares en los más
amplios locales habilitados para este fin, y allí, pacientemente los camaradas
de la roja estrella se dedicaban a la tarea de examinar hasta dónde llegaba la
vida humana en su resistencia a los golpes, al hambre y a las torturas
inimaginables de todo género. Y el resto del pueblo mientras tanto cerraba las
puertas de las casas; y los gritos helados en aquellas horas interminables de
agonía lenta e inconcebible, y las carcajadas vinagrosas y los eructos de
borrego muerto de los rojos resonaban en el más espantoso de los vacíos.
Se
quiso luego, en vista del resultado negativo del anterior experimento, ver si
el pueblo reaccionaba al irle desposeyendo de sus queridísimos ahorros fruto de
su trabajo acumulado ¡Ah, que amante solía ser el pueblo con otros triunfos dando
constante y sonante de sus bolsillos!, pero ahora se les limpiaba tan
lindamente y con tanta delicadeza se les iba llenando de palabritas que el
pueblo quedó desarmado para quejarse, y los buenos hidalgos cerraban de nuevo
sus puertas pensando que habrían hecho mal en no mostrarse agradecidos.
Hasta aquí el texto escrito en el
cuaderno. Aparecen intercalados en el cuaderno textos en hojas sueltas, a modo
de apuntes, que a continuación pasamos a reproducir en cursiva.
Intercalado
1
El
primer texto del intercalado 1 está tachado con dos líneas, pero es
perfectamente legible
…saqueadas heridas condenadas al
inmenso sacrificio de la hipocresía, sin la que no podrán andar un solo paso,
destinadas fatalmente a servir de albergue al pensamiento ajeno… ¡Soldados de
Rusia, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Alemania: soldados de España,
sobre nosotros pesa como una maldición la dura y helada rigidez de este
tríptico siniestro y desolador!....
--------------------------------------
II--------------------------------------------------------
Pero la guerra arrastra a veces entre
sus mallas de tragedia sublimidades líricas, inefables vibraciones arrancadas
de lo más bello y lo más escondido del sentimiento humano. La guerra recrudece
las persecuciones, y esto constituye la gloriosa exaltación del hombre. El
poderoso vendaval de la guerra hace que vibre toda la gama del sentir humano;
esas notas salvajes, roncas, sordas, discordantes, que nos traen el ambiente
cenagoso y abyecto de la más crasa animalidad, como aquellos finos acordes
escondidos en lo más celestial del corazón, que nos hacen pensar en doradas
mansiones radiantes de luz, bañadas en un tenue polvillo de gloria, a través
del cual brillan angélicas miradas y se agitan irisados aleteos de magnánimos
genios pobladores de los aires, a quienes complacen las buenas acciones.
La noche sigue pasando lentamente,
silenciosamente. Estas noches de guerra tristes, doloridas como una imagen de
soledad, son de un misterioso patetismo. Con el frío cañón del fusil entre las
manos continúo en esta noche de guardia haciendo el papel odioso de verdugo
custodiando a las víctimas más reales de un odio fingido. Esto de hacer que
víctimas desempeñen el papel de verdugos es el más refinado de los tormentos[5]
Pero afortunadamente todos duermen ahora en sueño tranquilo y benéfico que yo
aprovecho para calmar mi sensibilidad resentida. Estoy solo y ya hace tiempo
que deseaba esta hora ¡Es el único tiempo en que un soldado puede conseguir ese
goce de estar consigo mismo en confianza! Surgen mis más amados recuerdos
alegres, tristes, pero todos íntimos, a hacerme compañía. Recuerdo una de esas
emociones inmensas, tan pocas veces sentidas en la vida; una escena a la que
tuve la suerte de asistir en uno de aquellos días en que hube de permanecer en
la capital de mi provincia a fin de efectuar mi ingreso en la caja de reclutas.
En un sosegado rinconcito de mi ciudad
vivía un anciano sacerdote conocido mío. Hasta hoy ha pasado inadvertido para
los jenízaros asesinos que nos dominan. Un día fui a visitarlo en su ignorado
retiro. No sabía moverse en traje de paisano. Estaba rodeado de libros en cuyos
anchos lomos se leía: teología moral, teología dogmática, exégesis bíblica; el
venerable anciano continuaba la línea trazada por los viejos apóstoles
perseguidos. Oculto a los ojos de sus enemigos cultivaba el glorioso jardín de
las revelaciones divinas. Hablaba de los sacerdotes martirizados, de los
cristianos sacrificados por su fe. Privado de la comunicación con el resto de
los fieles rogaba a Dios por ellos en el acto sublime de la misa. Como en los
viejos tiempos apostólicos allí en la soledad de su retiro, se elevaban a
diario las plegarias litúrgicas y la divina ofrenda. Me invitó para asistir a la
mañana siguiente. Y aquella noche en espera del sublime espectáculo estuve en
la casa del virtuoso sacerdote. Gracias a Dios soy profundamente religioso.
Esto en la guerra es un consuelo y una inefable medicina para las heridas del
espíritu. Mi razón ha comprendido que para todo se precisa la fe: para el mundo
de abajo, como para el mundo de más arriba. Y ahora después de esta visión
profunda y saludable adquirida en la guerra, antes que perder la fe en ese
(Dios –tachada la palabra Dios-) mundo superior, infinito, absoluto, inmutable,
imborrable y fuerte, dejo de creer en este pobre mundo de aquí abajo tan
deleznable y sostenido por hilillos tan débiles y ruines que estamos viendo; a
cada paso hemos de andar rehaciendo nudos y forjando nuevos hilos para no
acabar por sumergirnos en el caos más espantoso… Así pues jamás podré olvidar
el místico amanecer de aquel día en que yo iba a ser testigo de la patética y
sagrada escena en que iban a resucitar los días santos de las catacumbas. Aquel
amanecer traía rumores de albas angélicas, ecos de Jueves Santos y unas
extrañas y misteriosas remembranzas de otros tiempos de césares feroces, circos
ensangrentados, gritos de turbas inhumanas y corrompidas, y cánticos de
esperanza y de gloria de mártires que se preparan al sacrificio en la augusta
solemnidad de sus escondidas asambleas.
Preparamos la mesa para la bendita
ceremonia: una pobre mesa de madera como las que todos tenemos en nuestras
casas. El sacerdote se revistió con los sagrados ornamentos: ornamentos blancos
de su primera misa, que por ser tales habían pasado largos años con el mayor
esmero guardados en lo más hondo del arca. Hoy ya tienen matices de reliquia
esas santas vestiduras que antes eran tan solo recuerdos venerados de un día
feliz. La luz plácida y melancólica, perfumada como de blanquísimas esencias de
azucenas y lirios, que entraba por la ventana, daba un baño glorioso de plata a
aquella estrecha y pobre habitación que servía de templo para la celebración
del más augusto y divino de los misterios de
(Intercalado
en el texto aparece el siguiente: Es de
día nuevamente. En otros tiempos esa torre, hoy muda, de esa antigua y bella
capilla con imágenes de santos y de ángeles talladas en la dura piedra de los muros, hubiera ya entonado por estas
horas con sus voces de bronce, el canto matutino del <<Ave María>>.
Hoy se acercan en estos momentos los soldados encargados de relevarnos en
nuestra guardia, al tiempo que unos cañonazos se escuchan disparados desde
lejos: son los cañonazos nacionales que a cincuenta Km. de distancia nos
infunden aliento y esperanza. Y aquellos cañonazos ponen en la serenidad del
día naciente un interés dramático, exquisito, una emoción entrañable agridulce,
con la belleza de un verso heroico…)
El sacerdote leía las oraciones del
santo sacrificio en su Breviario. Un vaso de cristal servía de cáliz. Y en un
trocito de pan común realizase el acto inenarrable de la consagración. Al
levantar sobre sus manos el sacerdote la inmaculada ofrenda, dos rostros se
levantaron para mirarla en muda y elocuente súplica. Allí había un sacerdote
perseguido que de día en día esperaba morir sacrificado como ya lo habían sido
tantos fieles cristianos, tantos otros sacerdotes compañeros suyos. Allí estaba
un soldado rojo, un desdichado arrancado de su hogar y de su vida, como se
arranca del árbol una rama; condenado a las más atroces de las torturas del
espíritu, en suspensión, actuando sobre él dos fuerzas contrarias, desgarrado
con los dardos de todos los bandos. Los dos, perdidos y anonadados en la
colosal grandiosidad de la escena, vinimos a encontrarnos en aquella mirada,
que saliendo de lo más tierno del adiestrado sentimiento, volaba al mismo
centro; a fijarse en aquel pequeñísimo trozo de pan, testimonio de un amor
infinito, en el que, por un milagro incomprensible, se hallaba entre nosotros
el único y verdadero Salvador. Y en aquel momento todo lo entendí y todo lo
comprendí; fue un momento de lucidez de mi razón, que, al humillarme ante la sabiduría
sublime e infinita del Supremo Gobernador de las cosas, pudo entrever algo del
plan trascendental que marca las leyes de
Ahora, en aquel pobre y estrecho
recinto de la casa escondida de la ciudad donde moraba el sacerdote perseguido,
tienen lugar los piadosos misterios de la religión, más tiernos y más
cristianos que nunca. Una extraña, una conmovedora felicidad se siente allí.
Parece flotar en el ambiente la bendición de Dios, y los ecos de una voz
invisible despreciando las vanidosas dádivas que los ricos y los poderosos ostentosa e hipócritamente
destinaban a los templos de aquel que ante todo quiere la sencillez y la
humildad del corazón.
Ahora si algo del valor y la belleza
que a los ojos de Dios entraña el mérito de las buenas acciones, pesa más esto
ante él que la fealdad y el demérito del mal, pues que permite éste por no
impedir aquello.
Ahora sufren los buenos con los malos
el castigo. Pero sus sufrimientos, como los de Cristo, son promesa segura de
auroras radiantes de misericordia y de redención. Por eso al llegar la hora de
la comunión y compartir conmigo el sacerdote la sagrada ofrenda, no pude menos
de bendecir con el mayor fervor de mi espíritu
En la soledad de esta noche estos
recuerdos son un suave rocío para mi espíritu ¡Ah, los que no habéis gustado la
emoción sublime de estas escenas evocadoras, gemelas de aquellas…. (corta
el texto…)
Intercalado
2
…caqui, puesta a secar en las ventanas
como en estas iglesias entregadas hoy al instinto destructor y devorador de las
fuerzas rojas. Y ante estos lastimosos restos de hombre era preciso hacer
desfilar uno por uno a todos los exaltadores y panegiristas del militarismo y
de la guerra, y decirles: ahí tenéis vuestra obra: ¿Es ese modelo al cual
queríais ajustar toda la humanidad?
No se ha extinguido aún en mí el
sentimiento de las cosas: aún no he dejado de ser hombre y esto es terrible. Es
mejor dejar ya de una vez de sentir; hacer morir en nosotros las fuentes de la
sensibilidad, convertirse cuanto antes en una cosa espiritualmente amorfa y sin
vida, que a esto hemos de llegar al fin
¡Estas casas particulares convertidas en cuarteles, en cuyas paredes aun
parecen verse las huellas de la sangre, de los cráneos destrozados de sus
antiguos habitantes sacrificados por el furor rojo! ¡Estas iglesias muertas,
heladas con sus altares arrancados! teatros de burlas, de blasfemias y orgías
que causan pavor.
No quiero permanecer aquí fuera de las
horas en que he de estar por necesidad.
Allí fuera en la estación del
ferrocarril la gente va y viene y hay un ambiente menos hiriente y más amable:
la visión pacífica y patriarcal del campo sin un ruido que empañe su
rítmica y uniforme sinfonía; el cielo
terso, amplio, extendiéndose ante nosotros como un genio gigante y propicio que
ha presenciado nuestros juegos infantiles y nos mira con cariño de abuelo y nos
consuela y pronuncia muy quedo a nuestro oído duras palabras contra aquellos
que tanto daño nos están causando; el chorro continuo del agua del depósito
cayendo siempre con su eterna risa franca y optimista; la frescura del aire que
nos acaricia suavemente como quien ha comprendido el inmenso vacío de cariño en
que se halla aislado nuestro espíritu; el sucesivo pasar de los vagones, que
distrae y alivia nuestra imaginación llena de trágicas y siniestras visiones;
es agradable venir aquí y hacerse durante un rato la ilusión de que nada
extraordinario ocurre en nuestra vida. Pero, no. De repente un silbido
prolongado atruena en los aires y al cabo de pocos instantes llega resoplando,
como un atleta gigantesco rendido en su carrera una potente locomotora, seguida
de una larga hilera de coches. Un confuso griterío sale de las ventanillas;
ayes lastimosos; lamentos doloridos y frases entrecortadas, delirantes. Se
trata de un tren de heridos del frente próximo. El Jefe de
Muchos de ellos acababan de escribir a
sus casas al empezar el ataque. Esa carta llena de humorismo y jovialidad que,
nada hace sospechar, no llegará a su destino hasta dentro de cuatro o cinco
días; y aún pasarán otros cinco o seis antes de que en el pecho de aquella
viejecita querida, llorosa y sola en aquel pueblecito lejano, nazca la
intranquilidad y la sospecha. En la retaguardia ven deslizarse los días que
pasan entre carta y carta del soldado, y viendo iguales estos días y los otros,
llega a hacerse habitual la piadosa ilusión de que también para el soldado son
iguales todos los días. El dolor del soldado, muerto, herido no tiene siquiera
el privilegio corriente de ser acompañado de la compasión de los suyos, que se
enterarán quizás cuando ya todo sea pasado.
Corro apresuradamente al cuartel para
librarme del doloroso espectáculo de los heridos. Aquellas odiosas paredes me
parecen ahora más amables y más piadosas, pues me aíslan y me protegen de tan
macabras escenas. Así, fatalmente llega uno hasta tomar cariño y considerar
como propia casa aquellas habitaciones y patios cuarteleros con olor a rancho,
llenos de humo y de camastros reglamentarios.
Está lloviendo a la mañana siguiente.
Los soldados calados hasta los huesos, chapotean con sus alpargatas rotas
haciendo cola ante las puertas de la iglesia que sirve de comedor. Ya sabemos
lo que se debe hacer: se entra por una puerta, echan en el plato un poco de
café[6]
y se sale por la otra puerta para marchar rápidamente al cuartel de donde hemos
de salir enseguida a hacer la diaria instrucción de las mañanas: ¡derecha!
¡media vuelta! Cuatro horas caminando, marcando el paso. Todos los músculos
pendientes del primer gesto, de una voz de ese patán, cretino y vanidoso, a
quien hay que saludar llevándose el puño a la frente. Pero eso es los demás
días; hoy temen mojarse los oficiales y no habrá instrucción. Así se dice por
los pasillos del cuartel.
Pero me he enterado de que Olmedo, mi
gran amigo de la infancia, llegó ayer entre los heridos. Debo aprovechar la
primera ocasión que se me presente para salir al hospital. La ocasión se me
presenta después de comer. Un leve forcejeo amistoso con el soldado que está en
la puerta para evitar que nadie salga hasta la hora de paseo; nadie me verá
ahora; luego no tendré tiempo suficiente; se lo hago comprender y escapo ¡El
hospital militar! No penetramos el odioso y farisaico sentido de esta
institución en
He llegado al fin a la cama de mi
pobre amigo Olmedo; no me esperaba; nos hemos reconocido en un abrazo efusivo y
sin palabras. Por su espíritu ha cruzado una idea tristísima: la he visto
asomarse por sus ojos oscuros, llenos, rebosantes de agua que de puro helada no
puede salir de ellos; siente una envidia indecible de mí: me ve sano, no han
sido atravesados mis miembros por las balas. Por mi espíritu ha cruzado otra
idea terriblemente atormentadora: puedo verme yo también algún día como él; él
también hace unas horas estaba sano y fuerte, como yo; y yo ahora, como él
antes, estoy pendiente de la voz de un hombre que no sabe que las balas
destrozan los músculos humanos. Se ha asomado mi pensamiento a mis ojos y él lo
ha visto; nos hemos comprendido, nos hemos dicho cuanto teníamos que decirnos.
Con angustia indecible pronuncia un nombre a mis oídos: su madre. Adivino lo
que quiere decirme: es preciso que yo le comunique alguna cosa que la prepare
para la tremenda noticia; y este encargo me abruma y me anonada; quisiera
deshacerme, quisiera, no sé; pero me hiere atrozmente tener que desempeñar tan
triste oficio; y sin embargo es preciso: él no lo podrá hacer. Me comunica que
aquel mismo día, esa noche, habrán de amputarle los dos brazos, y quiere
servirse de los míos para enviar un abrazo a su madre a través de las
distancias que la separan de él ¿He de ser tan cruel que se los niegue?
Y Olmedo, mi buen amigo de la
infancia, se retuerce pensando en su desdicha. En adelante necesitará para
todo, ¡para todo!, para las más pequeñas necesidades, mendigar la ayuda de
otros brazos que le asistan; será una vida de un continuo solicitar con los
ojos, temerosos de causar, de hacerse inoportunos; continuo e incurable
tormento interior; continuo desear la muerte para dejar de ser un estorbo: Y el
desventurado quiere morir; ansía morir con una sed rabiosa de muerte; lo mejor
de su corazón, flor de su agradecimiento más hondo, entregaría a quien lo
liberase de la vida. Y yo no puedo menos de llorar; lloro, y mis lágrimas son
las primeras que hace verter a otras su desdicha. En adelante esto será a lo
más que podrá aspirar: a que otros ojos viertan otras lágrimas que le hagan…. (interrumpe
el texto)
…que le hagan comprender más y más su
tremenda desventura. En estos momentos siento un odio terrible a los políticos;
se me figuran salvajes alimañas que desean destruir y aniquilar… (texto
tachado con dos líneas pero legible)
Intercalado
3
Cambia
el formato de papel. Ahora escribe en hojas sueltas y rayadas, hojas utilizadas
para la contabilidad o para un inventario.
A mi lado está Isidro Martínez. Le
conozco desde el primer día de mi llegada a
Pero solo llevamos un mes; apenas
hemos hecho sino empezar y no es cosa de desesperarse tan pronto ni de pensar
demasiado cuando sin duda aun nos queda lo peor ¡Somos soldados rojos! Vivimos
rodeados de milicianos embrutecidos que pasean a nuestro lado su tremendo
descaecimiento moral; los rostros pálidos de los heridos que con frecuencia
vemos tornar del frente, convertidos en piltrafas y en deshechos humanos, nos
llenan de tristes presentimientos; a nuestra inteligencia se le impone el
inmenso sacrificio de la hipocresía; de aparentar creer en un ideal criminal e
imbécil; y sobre todo esto, sobre nosotros está la canallesca cobardía de los
comisarios y las pistolas del SIM. Pero esto es poco todavía. Aún no hemos
hecho sino empezar, y sería necio desesperarse cuando todavía queda lo peor.
En el frente
¡Estos
hijos canallas de
Durante
el día nos hemos dedicado a observar nuestro nuevo campo de acción. Lo primero
que ha llamado nuestra atención ha sido la vista del frente enemigo. Allí, a
unos pocos centenares de metros empieza
Ortuño
y yo hemos tomado posesión de una espléndida chavola; como todas está llena de
ratas y sobre todo de piojos, pero esto ¡va! Ya no tiene importancia. Las ratas
sí son unos sabios animales que se empeñan en darnos lecciones de filosofía
práctica; mientras los hombres se matan y aprenden a marcar el paso, ellas se
comen el pan en las chavolas.
Al final del cuaderno, suelta, aparece un
tercio de cuartilla con un listado parecido a títulos de historias que contar,
a modo de recordatorio.
Caso de Somoza y su hermano de Getafe.
Moreno y sus piojos.
José Imedio en la sierra.
Los dos hermanos enemigos
El cantor de Asturias.
La mujer que llevaba pan a sus hijos.
El guardia de Ronda.
La mujer de Madrid.
El ruso de
Los internacionales.
Un concierto de guitarra en el Frente.
Reproducimos a continuación los
escritos que aparecen en
Hace un siglo, en los salones de
Versalles resonaban con esplendor las palabras del nuevo César Bonaparte
llamando <idealistas> a los
filósofos.
En efecto por eufemismos caritativos
del lenguaje suele llamarse allende los Pirineos <idealismo> a la locura,
como aquí en nuestros confines más o menos próximos a la legendaria llanura de
¿Qué extraño es, pues, que un filósofo
diga aquello de que el pueblo no piensa sino que siente? Un filósofo: al fin un
pobre loco deshacedor de entuertos intelectuales o morales, poco más o menos
que Don Quijote.
Nuestros gobernantes sabían esto mucho
mejor. Nuestros gobernantes iluminados por la roja estrella reunían a su
maravilloso sentido práctico de la vida un conocimiento perfecto de todas las
cosas. Penetraban hasta la médula el objeto que se proponían examinar y de
aquellas reuniones ministeriales trataban la más pura esencia de la espinosa e
impenetrable ciencia política. Así, cuando nuestros padres de la patria <<interpretaban
el pensamiento popular o hablaban del estoicismo del pueblo que no sentía sus
heridas cuando se trataba de resistir por la defensa de un ideal>>,
debíamos estar seguros de que decían la verdad.
Ocurrió una vez que haciendo la razón
un viaje de recreo por el mundo, tuvo la ocurrencia de dormir una noche por
curiosidad en el cráneo de un filósofo; y fue entonces cuando se proclamó la
excelencia del mundo experimental como criterio de verdad; única vez que lo que
dijo un filósofo estuvo acertado.
En efecto no hay como la experiencia
para saber lo que hay de cierto o de falso en una cosa. Y nosotros sabíamos que
la experiencia era la norma y la regla con que nuestros incomparables
gobernantes de la roja estrella medían todos sus juicios y todas sus acciones.
Así, ya podían decir pergaminos e
infolios de griegos y romanos.
Después se practicó ampliamente el
deporte de hacer desaparecer cuanto simbolizaba alguna de las virtudes sociales
de que el pueblo hablaba diciendo ser para él más sagradas que su propia vida y
que sus propios intereses; y templos, escuelas, fábricas, campos y registros de
la propiedad fueron pasto del fuego, y las siniestras llamaradas y las columnas
de humo chocando con las casas, impenetrables siempre e inabordables, subían y
subían a lo alto, hasta perderse en el espacio.
Luego se pensó en ir arrancando a los
padres las preciadas joyas de sus hijos. Día tras otro las puertas de las casas
abrían un momento para dar paso a alguno que marchaba a reforzar la muralla
viviente que aseguraba las carcajadas vinagrosas y los eructos nauseabundos de
los altos y bajos camaradas de la roja estrella. En otros tiempos los viejos hidalgos
hubieran enloquecido o se hubieran revuelto contra los hierros y las armas
imponiendo a su fuerza la fuerza de su sangre; hoy sus casas tras de abrirse un
momento día a día para dar paso a sus hijos, uno por uno marchando al
sacrificio de su vida, vuelven a cerrarse heladas e inservibles dejando solo en
la calle el eco del golpe al encontrarse las dos puertas en el dintel.
Tercos en su voluntad infatigable de
encontrar algún residuo de sentimiento en el fondo del corazón humano y
deseando hallar un límite a la inmensa y escalofriante paciencia del pueblo los
camaradas de la estrella dieron luego en deshacer los matrimonios: los hombres
marchaban a formar parte de la viviente muralla que libraba de sobresaltos a
sus curiosos investigadores experimentalistas, y las mujeres al sentirse tan
solas, creyéndose niñas por segunda vez en la vida, después de un período más o
menos largo de matrimonio, casi sentían ganas de saltar a la comba, y andaban
por los ámbitos de
Faltaba pan, alimento del cuerpo, y
verdad, alimento del espíritu, y sin embargo todos, con el gran colectivizador
de las lentejas, repetían la misma palabra: resistir.
¿Qué extraño es, pues, que nuestros
eximios gobernantes de la roja estrella dijesen que el pueblo pensaba resistir
y que no sentía? Los viejos filósofos se equivocaron indefectiblemente.
Y las mujeres iban y venían por los
ámbitos de
… Faltaba pan, alimento del cuerpo y
verdad, alimento del espíritu… Y de todos los labios salía la misma palabra: resistir.
… Y los eximios gobernantes iluminados
de la roja estrella repetían: el pueblo no siente y desea resistir. Sin
escuchar que el pueblo hablaba de aguantarles a ellos, como se aguanta el rigor
del frío, esperando que vengan los rayos del sol para deshacer sus huellas. Y
aquella visión trágicamente helada del pueblo en la fiebre de su sentir, se
unía en la mente del soldado a la fría sensación de la nieve que abrasaba sus
miembros ateridos.
-----------------------------------------------------------------------------------
Pero la guerra tiene la virtud de
descubrir el propio y verdadero sentido de las cosas. En las trincheras y en
los parapetos no se ven las cosas del color del cristal con que se mira; allí
aparecen a nuestros ojos bañados con nuevos matices en su único y propio color.
He de deciros francamente que os
compadezco en cierto modo a los que no habéis contemplado el paisaje que
presenta la vida cuando se mira desde las alambradas. Y es que allí, el soldado
ocupa un puesto indiferente e intermedio entre la vida y la muerte; puede
decirse ha salido de la esfera de la vida y puede contemplarla ya con una vista
de conjunto libre de influencias y parcialidades que puedan falsearlas, frente
a frente a otra esfera de la muerte.
Algo de lo que ocurría a aquel ciego
de nacimiento que recobró la vista a una palabra del Salvador y vio a los
hombres por primera vez pareciéndoles árboles andando, es lo que ocurre al
hombre al que la guerra ha arrancado esa forma subjetiva y apriorística en que
ven los otros sumergidas todas las cosas: ahora ya todos aparecen simplificados
y con un valor del todo diferente al que otros les atribuyen.
Así a los necios discursos de los
gobernantes bolcheviques, algo así como si dijéramos los altos jefes del
bandolerismo, se oponía en las trincheras la realidad de una experiencia exenta
por completo de todo engaño.
¡La grandiosa elocuencia de aquellas
casas cerradas siempre, impenetrables e inabordables de aquellas calles
solitarias, de aquellos rostros entontecidos que reían, que decían <<!salud!>>,
levantando el puño, y que hablaban con frases entrecortadas y monosilábicas!
¡El soldado no podrá
olvidar esta visión trágicamente helada de lo que pasaba allá en el pueblo de
donde había salido! Toda la explicación de cómo pudo dominarse la situación en
Y pasaban los meses, y al día tras día,
las puertas de las casas se abrían un momento para darnos paso a los que marchábamos
a fortalecer la viviente muralla amparadora de los bostezos y los eructos de
los camaradas de la roja estrella. Pero ¿y nosotros una vez armados? ¿qué
haríamos nosotros? ¡Ah nosotros! ¡Las máquinas del frente los hombres máquinas!
¡El difícil problema de la libertad humana y el determinismo lo tiene resuelto
el soldado desde el primer día de su incorporación! El soldado ríe, obra, mueve
sus pies y sus manos, mata y muere sin sentido alguno de responsabilidad. Sabe
que no le queda otro remedio sino hacer lo que hace; y casi siente los hilos
que tiran de sus huesos y de sus músculos obligándoles a ejecutar sus
movimientos ¡Gobernantes de
¡El paso de los soldados por las
calles del pueblo! Negro, desaseado, con su indumentaria montaraz y
desarrapada, despierta una ola de compasión hacia él, y él lo sabe, desde el
fondo de su miserable persona. También con lástima a los demás, a los que ve
tan infelices e impotentes como él, con la desventaja de que estos no lo saben…
¡La guerra da más experiencia que los años!
El soldado lo espera todo de la
casualidad: ese dios orgulloso e inescrutable, mostrando sucesivamente su
rostro huraño o risueño, no se aparta un momento de su cerebro. Así se explica
la duración de las guerras. Si la libertad humana fuese un hecho general vivo y
palpitante, las guerras no existirían, o acabarían pronto.
Pero mientras tanto que así no sea,
ved aquí un pueblo apasionado por un mismo objeto, puede dar la sensación de
división y de lucha de dos bandos.
Y éste y no otro es el verdadero y
propio sentido de la resistencia, camaradas de la roja estrella…
-------------------------------------------------------------
La carretera de Málaga está llena de
recuerdos tristes y resonante con ecos espantosos. Quedan todavía flotando en
el ambiente los miasmas delatores del fuego que iba marcando el paso de los
fugitivos a lo largo de la costa malagueña y granadina ¡Aquellas mujeres;
aquellos niños, aquellos hombres borrachos de crimen, abiertos a los vientos de
toda baja pasión, infelices esclavos sometidos a la dictadura de las tinieblas,
que se imponen el sacrificio y las penalidades de la huida bajo el fuego de los
cañones y de los aviones persiguiendo a las fuerzas rojas en retirada!
¡Cobardes, aterrorizados ante el fuerte, se yerguen fanfarrones ante el
pacífico ciudadano trabajador y honrado! Al volver los recodos de la carretera
de Málaga aún parecen verse errantes entre las peñas de las montañas las
sombras de las miserables víctimas del furor sádico de aquellos fugitivos. Yo
he pasado veinte meses en la histórica carretera de Málaga. Las líneas de
trincheras la cortaban transversalmente. Los milicianos llamaban a aquel sitio <<el
frente de Motril>>. Allí he conocido a Jaime Serra: un muchacho catalán, de
buen trato y una psicología infantil que la guerra no era capaz de borrar.
Estudiaba en Barcelona y vivía alimentándose de sus pasados recuerdos.
Aborrecía la guerra y le repugnaban los arreos militares. Llevaba siempre
prendas de paisano y así pensaba con verdadera ilusión volver a casa con la
misma ropa con que salió. Bajo un puente de la carretera tiene un casco de
acero enmohecido y roto.
Jaime Serra acudía siempre allí a
realizar sobre el casco sus más bajas necesidades. Decía que eso tenía para él algo
de simbólico. Un día me dijo: Creo que volveremos pronto.- ¿Dónde?, pregunté.- A
casa, contestó. Y me explicó enseguida la razón de su risueña confianza.
El Gobierno había dado una nota en la
que establecía sus trece puntos o postulados; y la verdad, que cabía
interpretarlos como base quizás para un acuerdo que pusiera fin a los trágicos
sucesos que desde hacía dos años se venían desarrollando. No había en ellos
casi nada que mortificase una ideología moderada. Cabía pensar que el Gobierno,
vista la inutilidad de sus esfuerzos y convencido de la gran responsabilidad
histórica que sobre el recaía, entraba en una nueva fase conciliadora y
pacificadora para llegar enseguida a un acuerdo que le permitiese a él y sus
escasos amigos retirarse de un modo más honroso de la escena española.
Así, pues, no era extraño que los
soldados entonces creyeran cercana la vuelta a sus hogares, y que Jaime Sierra,
que odiaba la guerra y los arreos militares, me dijese: volveremos pronto. En
la fiebre de nuestro deseo casi sentíamos traspasando los obstáculos y las
distancias los abrazos maternales tirando de nosotros hacia el pacífico,
amoroso rescoldo del hogar. Y cuando los delegados y comisarios (¡Lagarto,
lagarto!) comentaban ante nosotros a su manera la declaración gubernamental,
los amigos, conocedores del caso de Jaime Serra, se acordaban del casco
enmohecido y roto y sentían unos deseos vehementes de colocarlo sobre la vacía
e imbécil mollera del camarada comisario. En un pleno habido solemnemente un
día se acordó dejar este grandioso acto para unirlo a los demás festejos con
que celebraríamos el final de la guerra.
Llevamos ya un mes en la base de
instrucción. Las cosas que al principio tanto nos impresionaban, apenas llaman
ya nuestra atención. Da pena pensar en esto, que no es sino la prueba del
destrozo moral que se va operando en nosotros. Esta es la más trágica
consecuencia de la guerra, herida que para muchos será incurable. La imponente
desenvoltura clásica entre la gente de los cuarteles; los abusos y las acciones
odiosas llevadas a cabo de ordinario sin más justificación que la chulería y el
descaro; el vicio, sin ambages ni delicadezas; el hecho mismo de tener que
vivir y dormir en una iglesia, era al principio algo que punzaba de continuo
nuestra sensibilidad y con lo que no podía menos de rebelarse nuestro espíritu
de hombres. En los cuarteles (en todos los cuarteles siempre, más o menos) todo
se conjura y se une contra esto: el hombre. Y el <<hombre>> resulta
vencido y sin sentido, cuando no queda muerto para siempre. Cuantos casos de
jóvenes sabios, intachables, con esa factura, que pertenecen a la misma
Compañía, que son de una educación esmerada, llenos…
(Tachado con una línea continua) Aquí
está Fernando Robles, Rodrigo Pérez, Juan Alcaraz, Daniel Ortega…
II) Estábamos en C. Real. En las oficinas
militares de reclutas se verificaban las
operaciones de alistamiento y recluta; un día, dos, tres, cinco, ocho, doce
días… Uno de aquellos asistí a una escena que jamás se borrará de mi memoria…;
cosas de la guerras, que a veces entre sus mallas ensangrentadas de tragedia,
arrastra sublimidades líricas, tiernas, humanas, (humanidad en la guerra,
¡paradoja!), angélicas, profundamente conmovedoras…
(Continuará II)
El Ejército Popular era distinto del
ejército enemigo
III. Nuestro Ejército era muy
diferente del Ejército antiguo de
Allí había tenientes de bolsillo,
tenientes de escaparate, pedantes bachilleres que se erguían moralmente
ordenando ¡firmes! a los soldados que con gesto épico silbaban <<
Y no es que el soldado español no sea
valiente y temerario. Y arrojado. E
impetuoso. Y entusiasta. Y sincero ¡Sincero! Pero ellos, entusiastas,
impetuosos, arrojados, temerarios, valientes, debieron pensar: Alerta, Lázaro,
y con gesto épico silbaban <
Un día sorprendí una palabra que se
escapaba de los labios de uno:!Cobardes!. Yo me acordé de Aparisi, cuando
asestaba los ecos de la tribuna repitiendo !Vergüenza para esta tierra que en
otro tiempo debió producir gigantes!
Tomás Malagón (Firma y rúbrica)
Pitigrillí[10].
Escritor italiano, sensual, humorista. Sus escritos son una risa lúgubre. Ve la
vida <como un cadáver vestido de payaso jugando con un lagarto, la más feroz
pantomima… Cinturón de castidad. Mamíferos de lujo. Cocaína.
Diálogo
en el Frente
Hodie, si vocem cuis, audieratis
nolite obturare corda vostra (Proverbios 94-V, .7-8)[11]
Me encontraba una vez hablando con
ciertos amigos de distintos puntos de España, y cayó la conversación, como
acontece, sobre nuestras respectivas regiones. Yo dije que en
Si aquel dulcísimo santo de
[1] Es el encargado de ordenar los
relevos de la guardia y ha venido acompañándonos hasta dejarnos a cada uno en
el puesto que nos corresponde.
[2] Porque la conciencia es áspid que
al corazón atenaza.
[3] Llamando a los muertos polichinelas
hacemos una irreverencia a su memoria; pero de esta forma aquí todo se conjura
para destruirnos. El tiempo que tardan las armas en destrozar nuestros
miembros, lo aprovecha el militarismo rojo para atrofiar nuestras facultades
morales e imponer a nuestro entendimiento las más necias y absurdas ideas.
[4] Como a un niño travieso, cantando
[5] Corro apresuradamente a la oscuridad
a refugiarme contra este doloroso pensamiento que me ha traído un rayo de luna
pálida al proyectar en el suelo mi sombra en la que (se
interrumpe el texto)
[6] Con sabor a grasa y olor a
sardinas.
[7] Que se ha de comer después.
[8] Forma parte de nuestro grupo: el
grupo de quien tanto sospecha el camarada comisario.
[9] Pero prefiere que la guerra dure
diez años; veinte años, si son precisos para evitar que su Zapatones, así llama
Martínez al Comisario, vuelva de
[10] Pseudónimo de Dino Segre (Turín, 9
de mayo de 1893- Turín, 8 de mayo de 1975) entre sus obras encontramos: Cocaína, Cinturón de castidad y Mamíferos de
lujo.
[11] Ojala escuchéis hoy su voz, no
endurezcáis vuestro corazón (Proverbios 94, V, 7-8).
