peri biblión
En busca de
Memorias de Tischendorf
Historia memorable de un manuscrito
perdido
de Dr. Ludwig Schneller
Antonio Marco Pérez
(ISCR-CETEP
Murcia)
Este opúsculo titulado Memorias de Tischendorf
trata la historia memorable de un manuscrito
perdido, o si se prefiere la extraña historia del hallazgo de uno de los
más nobles testigos literarios bíblicos, el Codex Sinaiticus. Estas breves memorias no son
autobiográficas, el autor de ellas es el Dr. Ludwig Schneller,
yerno de Konstantin von Tischendorf.
De muchos son conocidas las aventuras
de Indiana Jones, pues Konstantin von Tischendorf es justamente denominado el Indiana Jones de
La obrita, de la que aquí se presenta
su primera traducción española, fue editada varias veces en Alemania en el
período de entreguerras del siglo XX, también conocido como República de
Weimar. Esta traducción, realizada por Úrsula Cramer,
toma como referencia la edición de Wallmann, en la
ciudad de Leipzig, en 1940, de la que se editaron entre 22000 y 24000
ejemplares; es decir, un bestseller de la época. Las Memorias de Tischendorf
narradas por Ludwig Schneller están repletas de
inquietudes juveniles, innumerables viajes y unas notas líricas entrañables en
la correspondencia a Angélica, su esposa y en la materna súplica a Dios. Las
descripciones de la geografía sinaítica muestran el
testimonio de quien como el Dr. Schneller fue también
viajero por aquella inhóspita península del Sinaí.
Tischendorf
publicó 24 ediciones del NT, aunque algunas sólo son reimpresiones. La más
importante es la ed. 8ª, que él llama edición mayor: Editio Octava Critica Maior, Leipzig 1869-1872,
en 2 volúmenes, acompañada de un copioso apparatus criticus, en el que reunió todas las
lecciones variantes, que él o sus predecesores habían encontrado en
manuscritos, en otras versiones y en Santos Padres. Después de editar el
segundo volumen sufrió un ataque de parálisis, que le impidió continuar su
trabajo. Por eso, su discípulo C. R. Gregory publicó un tercer volumen de valiosos
Prolegomena,
en tres partes (1884-1894), más tarde publicado en alemán con adiciones y
correcciones en 3 vols. Leipzig (1900-1909) con el título Textkritik des Neuen Testamentes.
La fama principal de Tischendorf se funda en su infatigable capacidad para
reunir manuscritos neotestamentarios. Según Eberhard Nestle su octava edición
del Nuevo Testamento difiere de la
séptima en 3572 lugares, debido esto al descubrimiento del Codex Sinaiticus. Konstantin
von Tischendorf es gracias a sus descubrimientos y ediciones
de manuscritos bíblicos uno de los investigadores más destacados del texto del Nuevo Testamento, y el crítico textual
más eminente del siglo XIX.
A menudo, vista desde fuera, la vida
de un filólogo puede dar la imagen de aburrida, pero el relato del Dr. Ludwig Schneller nos descubre justamente lo contrario. La vida de Tischendorf fue una vida aventurada y venturosa, todo menos
eso que hoy muchos podrían calificar de lenta o enojosa.
La vida de Konstantin
von Tischendorf discurre a lo largo de los casi tres
primeros cuartos del siglo XIX (de enero de
Los diferentes relatos de la vida de Tischendorf y sus descubrimientos nos introducen en la
historia humana de la investigación del texto del Nuevo Testamento y en la
materia filológica con este mismo nombre: Investigación
y hermenéutica del texto del Nuevo Testamento, o si se prefiere Crítica textual del Nuevo Testamento.
Algo en lo que Tischendorf insistió podía y debía ser
motivo de tratamiento homilético, no sólo materia de
estudio científico universitario.
El descubrimiento del manuscrito
bíblico Sinaítico, tema central de estas memorias,
las peripecias añadidas en su hallazgo y el periplo de transcripción y traslado
a San Petersburgo, además de otros numerosos hallazgos y ediciones del texto neotestamentario, hacen de estas memorias lo que hoy un
joven calificaría como verdadero libro de aventuras. Es aquí donde radica uno
de los principales atractivos de este opúsculo junto al espíritu de la época,
reflejado sin disimulo en las descripciones del autor. Quien quiera que se
atreva a leer estas memorias quedará tocado por la entereza de un carácter, la
entrega confiada en la posibilidad de avanzar sustancialmente en un mejor
conocimiento del texto bíblico y el convencimiento de que todos sus esfuerzos
serían felizmente acogidos por la indiscutible prueba filológica del
descubrimiento de un prístino conjunto textual, un testigo innegable del
asentimiento arcano entre las primeras comunidades creyentes del mensaje
cristiano.
Tischendorf
obtuvo su Habilitación para la docencia en
Uno de los lugares que más le atrajo
fue el monasterio de Santa Catalina del monte Sinaí, situado en la península
del mismo nombre. Casi a punto de finalizar la que había de ser su primera
visita allí, y después de no haber hallado ningún testimonio literario
relevante en la que parecía ser su última visita a la biblioteca del
monasterio, encontró, casualmente, en el cesto de la papelera de la estufa, 43
hojas de pergamino que contenían parte de la versión griega de Septuaginta en caracteres
unciales. Pero,… este es sólo el comienzo de la sugestiva historia del Codex Sinaiticus.
La importancia del Codex Sinaiticus puede constatarse hoy en el
hecho de que es el primer códice bíblico, y cuando no el primero sí uno de los
primeros junto con el Codex Vaticanus,
que reúne el conjunto de los textos considerados en el siglo IV canónicos.
Contiene íntegro el texto del Nuevo
Testamento y con algunas lagunas el Antiguo
Testamento, además de los escritos –hoy no considerados canónicos- Epístola de Bernabé y El Pastor de Hermas. Según Tischendorf en su redacción participaron cuatro copistas, a
los que él designó con las letras A, B, C y D. Fue corregido varias veces. El
códice presenta los cánones eusebianos y muy
probablemente fue escrito en Alejandría, como el Codex Vaticanus, con el que presenta grandes
afinidades. El texto se presenta en cuatro columnas por página del códice,
menos en los libros poéticos donde se dispone en dos columnas. Las medidas de
cada página son aproximadamente de 43 por
En la actualidad ha sido posible su
digitalización y libre consulta (http://www.codex-sinaiticus.net)
gracias al Proyecto Codex
Sinaiticus (Codex Sinaiticus
Project), coordinado por las cuatro instituciones que hoy
poseen parte del mismo:
Por vicisitudes de la historia el Codex Sinaiticus se
encuentra hoy repartido en cuatro partes desiguales: 347 hojas en
Por último, deseo agradecer a
Y espero, querido lector, que esta
traducción de las Memorias de Konstantin von Tischendorf
con todos sus viajes y aventuras te lleven tan lejos como a él y como a mí.
Memorias de Tischendorf
Tischendorf-Erinnerungen

Dedicado
A los hijos de Konstantin von Tischendorf
A
la todavía superviviente
Sra. Consejera Dra. Elisabeth Behrend nacida von
Tischendorf,
Y a la memoria de
los fallecidos
Sra. Katharina Schneller nacida von Tischendorf fallecida
en Colonia,
Sra. Alexandra Rafaela Meyer von Bremen nacida von
Tischendorf fallecida en Leipzig,
Cónsul General Dr. Paul von Tischendorf, fallecido en
Hannover,
Presidente
del Senado en el Tribunal Constitucional Dr. Hans von Tischendorf
fallecido en Leipzig,
Sra. Eleonore Baumann nacida von Tischendorf, fallecida
en Zürich,
Dr. en medicina Immanuel von Tischendorf, fallecido en
Frankfurt am Main,
Angelika von Tischendorf, fallecida en Leipzig
Memorias de Tischendorf
Historia memorable de un manuscrito
perdido
de Dr. Ludwig Schneller
Traducción al
español de Úrsula Cramer
Dedicatoria
Índice
Prólogo
Juventud y elección de profesión
Primeros éxitos
Éxitos crecientes
El primer viaje al Sinaí
La primera estancia en el monasterio Santa
Catalina
El segundo viaje al Sinaí
El tercer viaje al Sinaí
Las demás suertes del Codex Sinaiticus
La publicación del manuscrito Sinaítico
Final
En
realidad, la responsable de este pequeño libro es la señora del párroco Bickel en Mönchsroth. Ella es la
viuda del memorable pintor que mis lectores conocen ya de mi libro Algún que otro párroco.
Hace
ya algunos años, me escribió: “Desde hace
mucho tiempo quiero pedirle una cosa. ¿Qué le parece si Usted erigiese un
monumento en honor a su suegro Konstantin von Tischendorf en forma de un librito sobre el hallazgo del Codex Sinaiticus? Cada vez que
oigo mencionar el nombre de Tischendorf me pongo en
un estado de ánimo de veneración solemne como ante algo grande, magnífico. Esto
me pasa desde pequeña. Mi padre me contó tanto –también él con profunda
admiración- sobre la inolvidable labor que cumplió Tischendorf
para la ciencia. El Nuevo Testamento de Tischendorf
estaba siempre en su escritorio junto a
Aunque es verdad que ya se pudo leer
algo en su libro tan ricamente ilustrado con imágenes del Sinaí “A través del
desierto del Sinaí”, pero allí se menciona el tema sólo de paso. Se debería ofrecer
al pueblo alemán, y no sólo a los eruditos, un librito sobre ello aparte. Al
pueblo alemán, en cuanto piensa y ama la historia, pero también a los jóvenes
universitarios, especialmente a los teólogos. Usted dirá que los teólogos
jóvenes ya conocen todo aquello. Pero, según mis observaciones no es este el
caso.
Me
acuerdo, como si fuera hoy, cómo Usted nos contó, ya en el año 1911 en el
segundo domingo de Adviento, al Señor Consejero Consistorial Dr. Kahl, a mi esposo y a mí, aquí en nuestra parroquia rural
en Mönchsroth, en qué circunstancias el gran sabio
encontró el famoso Codex y cómo fue coronado el trabajo
de toda su vida. Con qué expectación le escuchamos sin respirar. Fue uno de los
momentos más grandes en la vida de mi esposo poder escuchar todo ello en un
relato tan vivo de Usted, el yerno del descubridor. Todos nosotros estábamos
cautivados y emocionados. Desde entonces, yo he relatado esta historia a
jóvenes teólogos intentando usar sus mismas palabras. Antes de empezar, ha
habido preguntas desconcertantes: “¿Codex? ¿Sinaí? ¿Tischendorf? ¡Ah! ¡A ver si me acuerdo!”. Entonces yo les he
narrado los acontecimientos, al igual que Usted nos los describió a nosotros,
los jóvenes solían comentar encantados: “¡Si se pudiesen saber más detalles de
todo aquello!"
Desde
entonces, llevo conmigo la idea de pedírselo, pero no tenía el valor para ello.
Aunque, como ha sucedido otra vez lo mismo, me dirijo a Usted con esta súplica:
¡Escriba Usted el libro sobre Tischendorf y el Codex! Miles de personas le agradecerían esas horas
felices. Apetece tanto poder escuchar: ¿Cómo se planteó la tarea por primera
vez? ¿Cómo se le ocurrió la idea de emprender un viaje tan arriesgado para los
tiempos que corrían? Y, por cierto ¿cómo fue que el valioso manuscrito se
encontraba en este rincón apartado en medio del desierto solitario? Nuestra
generación actual ha olvidado el asunto. Siéntase Usted llamado para hacer
resurgir esta historia, casi de fábula, que a la mayoría de la gente le es
completamente desconocida o le suena sólo de lejos, y esté seguro de que va a
hacer algo bueno.”
Esta
fue la amable sugerencia de la esposa del párroco bávaro. Aquella me animó
bastante, pero, por un lado, estaba tan ocupado en otras tareas y, por otro
lado, yo estaba convencido que la historia del hallazgo del Codex Sinaiticus era bastante conocida. A esta
idea se opuso vivamente la estimada amiga en otra carta posterior. Vivencias
propias confirmaron su opinión. Y así fue que la semilla, que me había lanzado
en el corazón, empezó a germinar y a crecer. El presente libro es el fruto
maduro. Deseo que sea acogido con amabilidad por todos aquellos que tengan
interés en la historia tan larga y variada que nuestro querido Nuevo Testamento tiene también en su
forma física.
Dr. Ludwig Schneller
JUVENTUD Y ELECCIÓN
PROFESIONAL
La
familia Tischendorf está asentada desde hace cientos
de años en Sajonia. Según una antigua tradición familiar, un antiguo predecesor
intervino en la historia de la familia del Príncipe de Sajonia. En el año 1450
tuvo lugar el conocido secuestro de los príncipes sajones Ernesto y Alberto,
que más tarde encabezaron las líneas Ernestina y Albertina. El príncipe electo
sajón Federico el Apacible, fallecido el año 1450, había irritado a su mayordomo,
el siempre valiente caballero Kunz von Kaufungen. Como venganza, éste decidió secuestrar a los dos
Príncipes. En una oscura noche penetró en el palacio de Altenburg,
dejó que su cómplice secuestrara al príncipe Ernesto, mientras él mismo con el
príncipe Alberto intentó escapar por caminos solitarios de bosque junto a la
frontera de Bohemia. A media milla apenas de la frontera con Bohemia, se detuvo
para alimentar al niño hambriento. Entró allí un carbonero, a quien el príncipe
Alberto se dio a conocer. Conforme el valiente carbonero oyó esto atacó a los
raptores con su tizón. Su esposa llamó a todos los carboneros del cercano horno
y, con la unión de sus fuerzas, lograron vencer al caballero. Los príncipes
fueron devueltos a su entristecido padre y el caballero decapitado. El
carbonero, a quien en primer lugar se debía la liberación, es el patriarca de
la familia Tischendorf. Cuando posteriormente
Constantino Tischendorf recibió el título nobiliario
hereditario, consiguió que fuera visible el carbonero con su tizón, mientras en
la parte inferior, por sus méritos en Sagrada Escritura, se representa una
Biblia con el Alfa y
Era
entonces la época en que también algunos de los más famosos teólogos de
Alemania, con la intención de servir a la verdad histórica, hicieron grandes
esfuerzos para comprobar, con todos los medios más científicos a su alcance, la
inautenticidad de los escritos neotestamentarios y
así extinguir, por así decirlo, la vida del Nuevo
Testamento. Tan solo cuatro cartas del apóstol Pablo se consideraban
auténticas, todo lo demás era explicado como una obra de siglos posteriores.
Sobre todo los Cuatro Evangelios fueron desestimados por completo por estos
eruditos y el que menos clemencia encontró fue el Evangelio de Juan. Ciertamente, hubo en universidades alemanas
poderosos defensores que se opusieron decididamente a estas sospechas
perturbadoras. Pero de ellos se mofaron como no-científicos y anticuados
aquellos otros que se mostraron como los únicos poseedores de la ciencia. Los
creyentes cristianos convencidos aquí y allá no se dejaron importunar por estos
supuestos resultados de la ciencia. Pero sí se apoderó de amplios círculos una
gran inseguridad. Pues los Evangelios, que eran presentados por todo el mundo
como leyendas tardías increíbles, sí que eran la única fuente para el
conocimiento de la vida de Jesús. Si estos eran falsos, ¿dónde sería posible
encontrar todavía la certeza de la fe? ¿Dónde quedaba la autoridad del Hijo de
Dios, en el que descansa, pues, todo el Cristianismo? Los fundamentos más
importantes de la fe cristiana parecían empezar a tambalearse.
De
hecho, los defensores famosos de aquella teoría sacaban las conclusiones más hirientes
acerca de la no autenticidad de los Evangelios.
David Friedrich Strauss escribió su Vida de Jesús, declarando toda la
historia de Jesús como un tejido de leyendas sin fundamento. Su libro, que
alcanzó una amplia difusión, fue recibido con júbilo por los opositores a la fe
cristiana. Con esto, estaban convencidos de que
Hoy,
la investigación científica tiene otros fundamentos muy distintos. Aquella
campaña contra el Nuevo Testamento
sólo tuvo el éxito de iluminar, todavía de manera más irrefutable, la autenticidad
de los escritos evangélicos. Durante más de sesenta años, los críticos más
prestigiosos atacaron, con las armas más agudas de la ciencia, el Nuevo Testamento como nunca jamás se las
había empleado contra otro libro en el mundo. ¿Y cuál fue el resultado? Hoy,
los críticos más atrevidos e instruidos se ven obligados a reconocer que todo
el Nuevo Testamento –salvo algunas
excepciones carentes de importancia– es indudablemente auténtico y apostólico.
Incluso
el reconocido representante de
No niego las dificultades que existen
aquí, especialmente en cuanto a
Sí.
Así está la situación hoy en día. Pero, entonces la batalla iba terriblemente
en serio e incontables personas de
A
su novia le escribe de ello: “Finalmente
he llegado a la víspera de la terminación del Nuevo Testamento. El destino de
este trabajo se lo encomiendo al Señor. Es cierto que ya he pasado por
Así
comprendió ya, a una edad temprana, su misión, permaneció fiel a ella durante
toda su vida y le fue fiel hasta su muerte. Si se contempla lo que consiguió en
treinta y cuatro años de trabajo incansable, entonces no se puede negar la
impresión: Fue llamado a ello por Dios.
PRIMEROS LOGROS
Para
entender la tarea de la vida de Tischendorf, el
lector tiene que saber algo sobre la historia temprana del texto del Nuevo Testamento. Al principio, las
comunidades cristianas, por supuesto, no tenían ningún texto del Nuevo Testamento. Como Sagrada Escritura
en las reuniones y celebraciones religiosas eran leídos solo fragmentos del Antiguo Testamento, de los profetas y de
los salmos. Al principio, el testimonio de Jesús, fue la base fundamental de la
fe cristiana, y fue proclamado por lo pronto de forma oral. Pues, estas
comunidades tenían presentes todavía a testigos vivos de los hechos y dichos de Jesús a los Apóstoles y colaboradores apostólicos. También
hubo una tradición oral de lo que testificaban los Apóstoles de Jesús, que se
recitaba a menudo en las comunidades. De esta tradición oral, que se basaba en las
vivencias propias de los Apóstoles, parecen haber surgido de alguna forma los tres
primeros Evangelios, los cuales
coinciden tan obviamente, a menudo literalmente: el de Mateo basándose en su
colección de los dichos del Señor, los
otros dos, Marcos y Lucas, de varones no apóstoles, pero escribiendo bajo la
supervisión o con las indicaciones de los Apóstoles. El Cuarto Evangelio, que
toma su orientación particular, parece haber sido redactado por el muy anciano
apóstol Juan, aparentemente en los años noventa del primer siglo. Más tarde, (a
estos escritos) se sumaron las Cartas apostólicas,
siendo ellos, sin duda alguna, los elementos más antiguos del Nuevo Testamento. Al principio fueron
guardados como valiosos tesoros en las comunidades a las que fueron dirigidas y
allí fueron leídas repetidamente. Tras varias décadas, sobre todo desde la
muerte de los apóstoles, también otras comunidades consiguieron copias de estas
cartas para leerlas en sus celebraciones comunitarias.
No
tenemos noticia de quien reunió por primera vez todos estos escritos como un
conjunto, como el Nuevo Testamento.
Pero sí se encuentran testimonios ya en los primeros escritores cristianos de
los que se deduce, claramente, la existencia de tales colecciones, gozando en
las comunidades de aprobación general, aunque las colecciones de las diferentes
comunidades no coincidiesen del todo en su composición. Así, el obispo Clemente
de Roma, ya en el año 95, da por supuesto que sus lectores conocían las cartas
a los Corintios, a los Romanos y a los Hebreos. El obispo Ignacio de Antioquía, fallecido alrededor del
año 115, cita en una de sus cartas, que todavía se conserva, fragmentos de las
cartas a los Corintios y a los Gálatas, como también del evangelio de
Mateo y remite a sus lectores a las cartas del apóstol Pablo. Policarpo de
Esmirna, fallecido el año 155, se refiere a las cartas de Pablo y refiere
fragmentos de los Evangelios de Mateo y Lucas. También Justino el Mártir, que había
viajado mucho, fallecido alrededor del año 165, se refiere en sus escritos no
sólo a los cuatro Evangelios, sino también al Apocalipsis de Juan. De todo ello, como también de otros
testimonios que paso aquí por alto, resulta claramente que ya alrededor del
final del primer siglo los escritos de los Apóstoles se deben haber encontrado
en manos de las comunidades.
Especialmente
tengo que mencionar el famoso Fragmento
de Muratori, historiador y bibliotecario en
Milán, fallecido en 1750. Él publicó el fragmento de un manuscrito de la segunda
mitad del siglo segundo. Fue el primer intento conocido para elaborar una
colección definitiva de los escritos que se aceptaban por lo general como parte
integrante del Nuevo Testamento.
Según él, el Nuevo Testamento
consistía en 4 Evangelios, 13 Cartas del apóstol Pablo,
Ireneo,
fallecido en el año 202, asimismo menciona al Pastor de Hermas como parte del Nuevo
Testamento, y Tertuliano, fallecido unos veinte años después, hace
referencia a
Incluso en el siglo IV, la colección de los
escritos del Nuevo Testamento no se
había terminado por completo. Puesto que Eusebio (de Cesarea),
el célebre “Padre de
Por
primera vez entonces, en el año 367, el conocido gran Padre de
Esta
Sagrada Escritura fue difundida a partir de entonces por un número creciente de
copias. Tal como ahora existen imprentas para este fin, entonces hubo grandes y
famosas escuelas escriturísticas, en las cuales se
reprodujeron copias de las más variopintas obras por los admirables calígrafos.
Todavía hoy, nuestras bibliotecas están en posesión de aproximadamente 3000
manuscritos del Nuevo Testamento,
procedentes de los once siglos anteriores a la invención de la imprenta. Antes,
los manuscritos griegos se imprimieron sin grandes controles, según el antojo
de cada editor. Sólo desde los trabajos del famoso teólogo de Württemberg Dr. Albrecht Bengel se procedió con más esmero. En este campo el trabajo
de Tischendorf iba a abrir nuevos caminos. Ya sus
predecesores habían obedecido la regla básica, que, por supuesto, un manuscrito
era tanto más valioso y competente cuanto más cerca estuviera de la fuente, es
decir, del primer escrito apostólico. Su último decisivo predecesor en este
campo, el erudito berlinés Lachmann, había intentado
reproducir el Texto del Nuevo Testamento
según los manuscritos más antiguos, tal como había sido usado en
- El Manuscrito de Alejandría en el Museo Británico de Londres, el
así llamado Códice A, que abarca
salvo algunas lagunas el Antiguo y Nuevo
Testamento enteros, y fue publicado poco antes de los tiempos de Tischendorf, gracias a la labor y el dinero ingleses
con un coste de 600.000 Marcos. Este Códice A no fue redactado antes del
año 450.
- El Manuscrito Vaticano, el Códice
B, ya se había encontrado hacía tiempo. Pero se sabía poco de él, ya
que el Papa no permitió hacer accesible su valioso contenido a la ciencia
a través de su publicación. Este Códice B contiene muchas lagunas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Procede del siglo IV.
- El Palimpsesto de París (pergamino escrito dos veces), o Códice C. Como el lector
probablemente no conocerá el término palimpsesto, tengo que explicarlo. Un
palimpsesto es un manuscrito sobre pergamino, en el que anteriormente se
había escrito algo. Como el pergamino era caro y las personas no tenían
conciencia del valor del manuscrito, el mismo pergamino fue usado una
segunda vez para escribir. Para tal fin, naturalmente hubo que quitar o
borrar, lo mejor posible, la escritura anterior lavándolo con sustancias
corrosivas. Con la siguiente imagen, el lector se puede hacer una idea
clara del aspecto de un palimpsesto en lengua griega.[1]
Tal palimpsesto, y,
en concreto, siendo un manuscrito neo-testamentario, se encontraba en
4. Por último, hubo
un Manuscrito de Clermont, ahora
custodiado en
La primera tarea a la que se lanzó Tischendorf tras haber comparado todos los manuscritos
hasta entonces conocidos, fue una revisión crítica de todo el Nuevo Testamento. Desde diversos
círculos de profesores en Leipzig se mofaron e incluso le atacaron por su
atrevimiento, al emprender una tarea tan inmensa a una edad tan joven. Le
comenta, en carta, a su novia:
“Leipzig, Octubre de 1.840: Por fin he
llegado a la víspera de la terminación del Nuevo Testamento. Una carga inmensa
pesaba sobre mí, y a mí mismo me va a parecer increíble que pueda terminar en
menos de un año un libro, que me va a acarrear azote y bendición, ultraje y
fama. Su destino se lo encomiendo a Dios. Que la envidia, melindres y
mezquindad sospechen de mí, pero yo sé que he luchado seria y consagradamente
con toda, si bien débil, fuerza. Sin embargo, también tengo amigos importantes
e influyentes. Mi querido obispo Dräseke me ha
escrito de manera tan cordial. Acoge mi Novum Testamentum Graece como “la
piedra fundamental de mi inmortalidad literaria” y quiere entregar un ejemplar
del libro al Rey de Prusia en el homenaje. También me quiere recibir el
Ministro prusiano Eichhorn con este motivo. Aunque
sospechen de mí, como si buscase otro propósito que el uno celestialmente
iluminado, tú no te lo creas”.
Terminada
la publicación de esta primera obra, predecesora de tantos otros y más grandes proyectos,
se dedicó inmediatamente a otra tarea. El Códice
D o Claromontanus
en Paris y el Palimpsesto de París, Códice C, no le dejaban tranquilo. Aunque
los representantes más notables de la ciencia hubiesen declarado que el
desciframiento de este último era una cosa imposible. Sin embargo él se quería
cerciorar. Otra vez, se alzaron voces prestigiosas en su contra y en contra de
su empresa. Pero él escribía a su novia:
“Ahora he pasado un año de esfuerzo tremendo,
de preocupaciones, de dolores, pero también de horas de exaltación. En cuanto a
mis asuntos de viaje, he hecho una experiencia triste tras otra. Resulta que no
puedo realizar la labor en París sin una beca de nuestro Ministerio de cultura.
Esto lo intentan boicotear algunos. Pero no me rindo. El Padre en el cielo,
esto lo creo lleno de alegría cristiana, me ama, porque me hostiga. ¿Cuál es,
en el fondo, toda la culpa por la que sufro? Que dejo el camino cómodo de los
estudios, que me permitirían lo más exquisito y caigo en lo extraordinario.
Pero, por Dios, yo lo siento en lo más profundo de mi alma, no me llena un
deseo vanidoso y soberbio, sino un afán entusiasmado, noble, al que no puedo
oponer resistencia.
“Ahora
en octubre viajaré a París al haberme concedido el Ministerio de Cultura una
beca de viaje y haberme prometido mi querido hermano una suma similar. Tengo
intención de ocuparme lo máximo posible empleando todos mis talentos. Después vendrán
otras metas. ¡La más lejana es Roma! Estoy preparado para todo y me lanzo como
valiente, pero precavido, nadador al remolino.”
Así
dirigía con confianza su mirada hacia París, para lanzarse a una tarea, que
hasta ese momento nadie había podido resolver. Con ello entraba en un trayecto
que le iba a llevar a partir de entonces de éxito en éxito.
ÉXITOS CRECIENTES
A
los veintisiete años, en otoño de 1840, Tischendorf
viajó a París. Allí, en
Decididamente
se puso manos a la obra. Al principio, también a él, le pareció casi un
despropósito resolver dicha tarea. Pero, gracias a su inquebrantable fuerza de
voluntad y a sus ojos de halcón, no se dejó desanimar. Fue una labor
gigantesca. Día tras día, estuvo sentado en la biblioteca delante del
antiquísimo códice e investigaba las letras pálidas y decoloradas, que
débilmente se traslucían bajo los bastos trazos
sirios escritos sobre ellas. Letra por letra fue examinada, todas las
posibilidades ponderadas hasta llegar a la certera. Y así prosiguió, letra por
letra, línea por línea, folio por folio, durante dos largos años.
Los
conservadores de
En
el mundo de los eruditos, estos éxitos hicieron furor. Todo el mundo ensalzaba
a la nueva estrella en el campo de la paleografía (el conocimiento de los
escritos antiguos) y en toda Europa se pronunciaba el nombre de Tischendorf con admiración y reverencia. Ahora sí se le
abrían de buena gana todas las bibliotecas en las que quisiese investigar
antiguos manuscritos bíblicos. Viajó a Londres y Holanda, donde no sólo hizo
valiosos descubrimientos sino también amplió sus conocimientos y aptitudes en
la valoración de los manuscritos más antiguos. Seguidamente, viajó a Suiza y a
Italia e investigó en las bibliotecas de Venecia, Milán, Turín, Módena,
Florencia y Nápoles. Por supuesto, también viajó a Roma, donde descansaba entonces
en el palacio papal el manuscrito más famoso del Nuevo Testamento, el Codex Vaticanus, del que se había privado hasta la fecha a la
investigación. Para abrirle las puertas del Papa, el príncipe sajón Johann, más
adelante Rey, e incluso el Arzobispo de París y el embajador francés en Dresde,
le habían dado cartas de recomendación muy afectuosas. El Papa Gregorio XVI,
que de todas formas ya había oído hablar de los logros del joven erudito, le
recibió amablemente y parecía bastante inclinado a dejarle el famoso códice
para que pudiese editar su texto impreso. Pero en Roma, como bien se sabe, el Papa
no siempre puede hacer lo que quiere. El guardián del tesoro, el Cardenal Mai, también él tenía la intención de editar el Codex y, sabiendo boicotear la intención del Papa, no quiso
dejarle a otro tal gloria. Tischendorf obtuvo sólo el
permiso de examinar el venerado códice durante seis horas y esto, por supuesto,
no le sirvió para nada. Pero lo que no consiguió en aquel momento, más tarde lo
lograría. En el año 1867 también publicó este manuscrito bajo el título Novum Testamentum Vaticanum.
En
los años siguientes, una publicación importante sucedió a otra. El fruto entero
de sus trabajos y descubrimientos, tan importantes para
EL PRIMER VIAJE AL
SINAI 1844
La
pasión de su vida se adueñó del joven erudito de Leipzig de tal forma que no le
abandonó jamás. Quiso hacer todo lo necesario para recomponer el texto original
del Nuevo Testamento en beneficio de
toda
Y
esto era completamente natural. Pues, ¿de dónde proceden todos estos
antiquísimos manuscritos, el Codex Ephraemi de París, el Vaticanus, el Claromontanus y todos los demás
documentos que las bibliotecas europeas protegían como sus más grandes joyas?
Por supuesto de Oriente, donde por primera vez se cultivó la ciencia – y
especialmente la cristiana. Tantas veces, sentado delante de tales manuscritos
antiquísimos, sus pensamientos vagaban hacia aquellos lejanos países, donde
fueron escritos los documentos por una mano ya, desde hace mucho tiempo, corrompida. ¿No habría allí en sedes episcopales
antiguas, en bibliotecas, en monasterios y rincones ocultos más de estos tesoros,
corriendo peligro de estropearse en las manos de monjes ignorantes? ¿No podrían
ser salvados todavía? ¿No estaba obligado a intentarlo mientras estaba a
tiempo? Estos pensamientos se apoderaron cada vez más de él, hasta no poder
resistirse más. Decidió viajar a Oriente como un comerciante en busca de perlas
preciosas[2].
En
diciembre de 1843 escribió a su novia sobre sus proyectos: “El Ministerio de Cultura me ha dado las
mejores facilidades para viajar a Oriente. Esta noticia la he recibido con
lágrimas de felicidad. Tuve la sensación de acudir a una gran santa fiesta
cristiana. ¡Cómo me bendice el Señor! Jerusalén ilumina mi futuro. ¡El fruto
dorado de este viaje está colgando encima de un precipicio! Pero precisamente
esto es lo que me hace tan feliz: ser el elegido de librar la batalla, consiguiendo
con el laurel eterno la bendición para
Un viaje así no se podía hacer tan fácil y
comparablemente barato como hoy en día. Era una gran empresa que llamaba mucho
la atención.
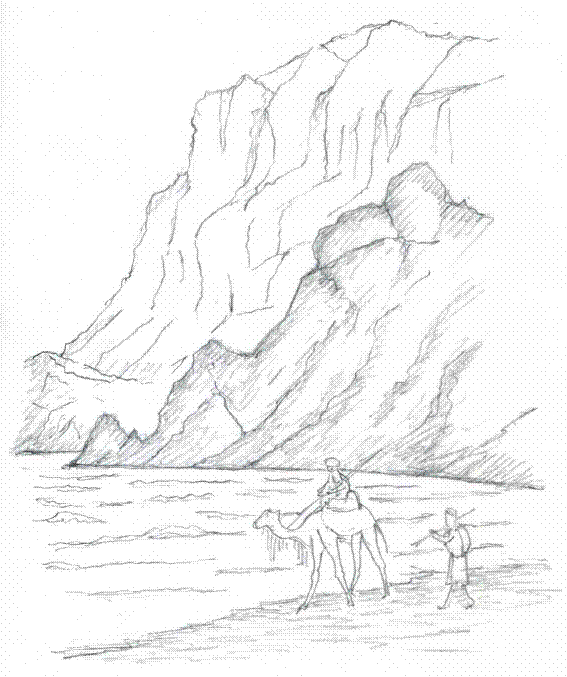
Yébel Mará
Requería
gran valor de parte del profesor universitario de 29 años y sin experiencia en
Oriente. Pero ni las dificultades más grandes le impidieron obedecer su voz
interior.
En
abril de 1844 inició en Livorno, en Italia, su primer viaje a Egipto. También
aquí había unos cuantos antiguos monasterios del áureo tiempo monástico que
podría haber visitado. Pero todos habían sido saqueados en el asalto de las
salvajes hordas de Mahoma. Por esto el Sinaí le atrajo como un poderoso imán,
más que todo lo demás.
¿Pero
qué era tan irresistible allí? Lo que más le atrajo fue el monasterio de más de
mil trescientos años de antigüedad al pie del Sinaí. En comparación con todos
los demás monasterios de Oriente tenía la ventaja de no haber sido nunca
destruido, ni siquiera durante la marcha triunfal de los conquistadores
musulmanes. Encima del tejado del monasterio se encuentra una pequeña mezquita,
un lugar de oración musulmán. Se cuenta que los astutos monjes construyeron a
toda prisa esta mezquita mientras los guerreros del falso profeta se acercaban.
De esta forma salvaron el monasterio de ser saqueado y destruido, puesto que
según las instrucciones de Mahoma está prohibido destruir una mezquita. Así fue
que el monasterio fundado en el año 530 por el emperador Justiniano al pie del
monte sagrado se mantuvo intacto durante mas de mil años. Además, en medio del
desierto, rodeado de la soledad más grande, el monasterio llevaba una vida tan
tranquila, oculta al mundo, que sólo muy pocas veces se perdían por allí tropas
enemigas. Estos fueron los hechos importantes en los que Tischendorf
basaba su esperanza de encontrar aquí valiosos manuscritos antiguos del Nuevo Testamento.
Tischendorf observó admirado, como cualquiera que pisa por
primera vez el maravilloso país de las pirámides, el mundo extraño en el que se
vio cuando atracó en Alejandría. Pero el Nilo no lo retuvo mucho tiempo. El
Sinaí, el Sinaí, el viejo monte de Dios con sus despeñaderos elevados hacia el
cielo estaba, día y noche, ante su alma. De aquí que ya en mayo se puso en
camino para atravesar el desierto.
Aquel
era un viaje como nunca había hecho el profesor de Leipzig. Allí no había
trenes, ni carreteras, ni coches. A lomos de un camello fue, en doce días, del
Cairo hasta el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Como intérprete le
acompañaba un dragomán. La pequeña caravana contaba también con tres beduinos y
cuatro camellos. Se partía mucho antes del amanecer, desde las 10 hasta las 5
se descansaba en una tienda montada a causa del gran calor, para seguir
viajando de las 5 hasta las 11 de la noche. El viajero se solía acostar a
medianoche, naturalmente reventado de la cabalgada a la que no estaba
acostumbrado. Por la noche no se montaba la tienda, puesto que hacía calor en
el desierto y no había que protegerse como de día con una lona del calor del
sol. Su campamento estaba rodeado por sus maletas, el rifle de doble cañón
cargado a su lado y uno de los beduinos montaba siempre guardia. Encima de él
brillaba con un esplendor nunca visto el cielo estrellado de Oriente y en la
lejanía mugían los camellos pastando.
Ya
desde el primer día, el jinete occidental sufría un calor casi inaguantable,
puesto que allí el mes de mayo es el más caluroso del año. Continuamente estuvo
sudando como en una sauna. A esto se añadía que, a consecuencia de un golpe de
viento, venido desde el Mar Rojo, se le perdió su sombrero de paja, esta protección
era imprescindible ante los rayos ardientes del sol. Los tres beduinos
procuraron alcanzarlo, pero a los tres cuartos de hora volvieron sin éxito.
Pero, sin sombrero no había manera de continuar el viaje. Así que se volvió y
se siguió buscando durante toda la noche hasta que volvieron la mañana
siguiente, hacia las 8, con el sombrero perdido.
Por
supuesto, hubo que llevar encima todo lo imprescindible para una travesía de
doce días de desierto, donde no se puede comprar nada, como la vajilla, los
utensilios de cocina, sal, especias, cerillas, las necesidades más elementales,
en las que no se piensa en otro tipo de viaje y, sobre todo, el agua, que
llevaba uno de los camellos en grandes garrafas de barro. Como en aquel
entonces el Canal de Suez todavía no se había excavado, los camellos caminaban
con sus jinetes por el Mar Rojo, aproximadamente en el mismo lugar donde
antiguamente los israelitas pasaron a pie enjuto. El primer campamento nocturno
en Asia se hizo en las fuentes de Moisés, Uyun Musa, debajo de palmeras y en una fuente fresca, allí donde
también Moisés y los hijos de Israel habrían pasado su primer campamento
nocturno en libertad.
Después
se pasó por un trayecto indescriptiblemente monótono y secano, en el que
entonces los israelitas caminantes desesperaron y desearon antes morir de sed
que proseguir. En Ayn
Hawara se
saludaba al viejo Mará, con su agua
amarga, en Wadi
Garandel al dulce Elim de la migración israelita
con sus palmeras y fuentes. El día siguiente apareció ante sus ojos, por
primera vez, el mundo montañoso de la cordillera del Sinaí. A través de un
desfiladero profundísimo flanqueado en ambos lados por paredes rocosas desnudas
pasó el viajero, otra vez, al Mar Rojo donde Tischendorf
pernoctó, como Moisés hace 3000 años con su pueblo emigrante, otra vez bajo las
paredes rocosas de Ras Abu Zanima, cerca del agitado mar. En tiempos de los
faraones existió aquí un frecuentado puerto comercial, hoy solitario como la
muerte.
Desde
aquí el camino pasaba por senderos desiertos entre paredes montañosas
majestuosas y blancas como la cal a través de la llanura Marha (Yébel Mará)
y adentrándose, más y más, en las montañas y los valles de la fantástica
cordillera del Sinaí.
No
es este el lugar de describir con detalle las maravillas paisajísticas de este
camino. Esto lo hice ya en mi libro A
través del desierto hacia el Sinaí. Por ello voy a tratar sólo brevemente los
puntos y trayectos más destacables.

Oasis de Wadi Faraan.
Habiendo
atravesado la llanura Marha,
el camino seguía por el puerto de montaña salvaje Naqb al-Budra y por el Wadi Shalál al interior de la cordillera.
Desde aquí, las formaciones más antiguas de la corteza de la tierra miraban
desde todas partes al viajero: gneis, granito, mica, sienita, pórfido. Nunca,
antes de haber pasado por aquí yo mismo, habría imaginado que existen sierras
rocosas de tal colorida belleza sin la más mínima vegetación. Los gigantes
montañosos brillan con los colores más vivos: rojo, verde, amarillo, blanco,
negro, marrón chocolate. Cada vez más imponente se irguió en la lejanía la cima
más orgullosa de la cordillera del Sinaí: el Sirbál. Cimas escarpadas y abruptísimas se enlazan formando largas cadenas. Así pasó Tischendorf a lomos del camello por el puerto peligroso de Naqb al-Budra,
con sus cuestas en forma de escalera, por el tremendo desfiladero encerrado por
las paredes de pórfido de Wadi Marara con las antigua minas de turquesa de los faraones,
a través del valle famoso Wadi Mukattab con sus inscripciones misteriosas en las
paredes, por el oasis maravilloso de Wadi Faraan, por el que guerrearon los amalecitas y los israelitas
bajo Josué y dónde todavía hoy se encuentra el maná debajo de los árboles.
Paisajísticamente es una de las formaciones más grandiosas que se puede
encontrar en los cinco continentes. También Tischendorf
pasó por este mundo de ensueño con ojos llenos de admiración hasta que divisó
en el horizonte, al cabo de doce días, la meta de sus añoranzas, el monasterio
de Santa Catalina.
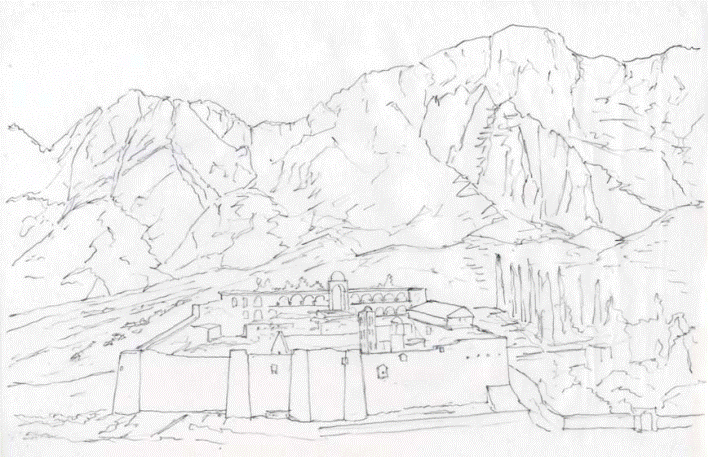
Vista general
exterior del Monasterio de Santa Catalina del monte Sinaí.
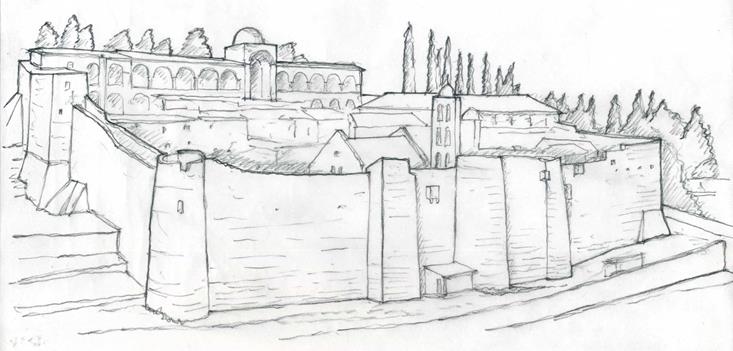
Vista exterior del
Monasterio de Santa Catalina
Saliendo de un desfiladero angosto vio un
valle encima del cual se levantaba hacia el azul sin nubes del cielo aquella
montaña de granito, en la que judíos, cristianos y musulmanes veneran el lugar
de la legislación en el Sinaí. Pronto se encontró en la ancha llanura Ráha, que limita
al norte con la desnuda roca del Sinaí en su forma más abrupta. A su derecha aparecían
en el fondo del desierto de arena algunos lugares verdes, una vista asombrosa
en el desierto seco. Estos eran los dos jardines del monasterio de Santa
Catalina. Detrás se podía ver, en un desfiladero estrecho, el monasterio que
parecía una fortaleza. Tischendorf sintió los fuertes
latidos de su corazón al ver, por fin, el lugar con el que había soñado
últimamente día y noche. Se metió prisa a los camellos y a las 10 la caravana
paraba delante de los muros de piedra del monasterio del Sinaí. Después de
llamar repetidas veces se abrió la puerta del monasterio parecida a una ventana
a una altura de diez metros. Una cesta fue bajada, colgada de una cuerda, y
subida otra vez con la carta de recomendación de la filial del monasterio en el
Cairo. El escrito fue examinado y considerado en regla. Después, como entonces
todavía no había ninguna puerta a la altura del suelo, se bajó otra vez la
gruesa cuerda, pero esta vez con una viga. Los invitados se sentaron encima y
fueron izados. Así se procedía estrictamente entonces para proteger el
monasterio de asaltos.
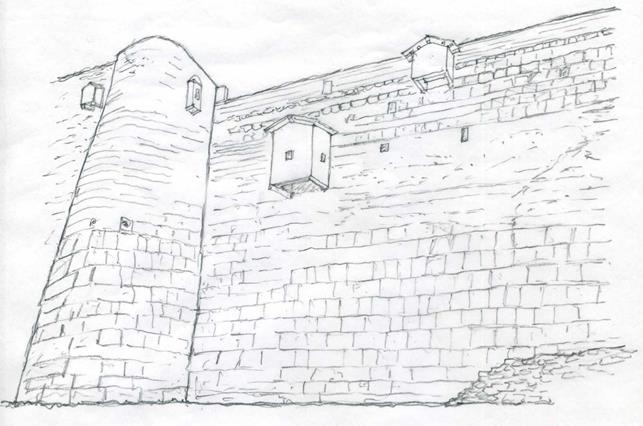
Detalle exterior de
la muralla del Monasterio de Santa Catalina con la antigua entrada elevada en
el muro.
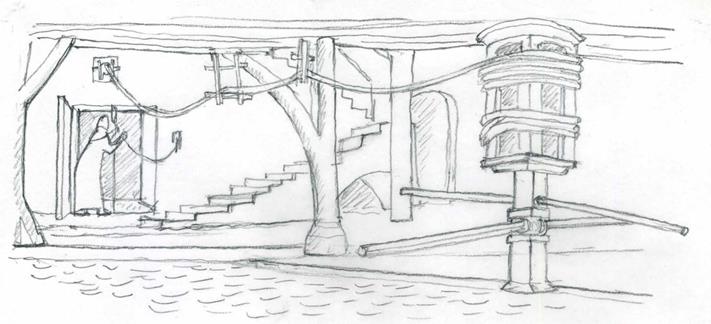
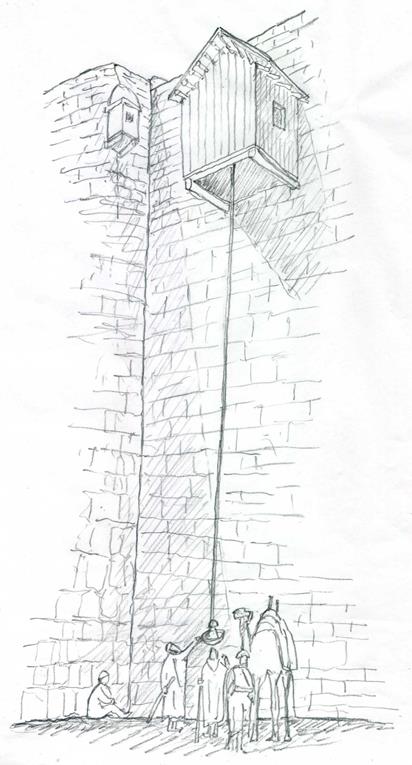
Imágenes de la
entrada al Monasterio con el torno elevador.
PRIMERA
ESTANCIA
EN
EL MONASTERIO DE SANTA CATALINA
Aunque el monasterio del Sinaí debe su
creación a la memoria de la legislación en el Sinaí, su nombre, en cambio, se
lo debe a Santa Catalina. También uno de los montes majestuosos de la
cordillera del Sinaí ha recibido su nombre, Yébel Kathrín.

El
macizo Yébel Kathrín.
¿Quién
es esta Santa Catalina? No es Catalina de Siena, la santa principal de la orden
dominica ni tampoco Catalina de Bolonia, la santa de la orden franciscana. Es
Catalina de Alejandría, la “siempre pura”, como expresa su nombre griego, la
santa venerada de Oriente. Según cuenta la leyenda, ella vivió en Alejandría
como hija de una familia noble, bellísima, instruida, una excelente conocedora
de las ciencias y devota de su Salvador con ferviente fe. Allí la conoció el
emperador Maximino (307-313), uno de los últimos perseguidores de
Para salvarse de las impertinencias y de
la violencia del emperador, la “Siempre pura” se refugió en los valles rocosos
solitarios del Sinaí donde quiso consagrar su vida a su Dios, lejos del mundo
depravado. Pero, aún aquí, la atisbaban los fisgones del Emperador. Fue
capturada, deportada violentamente devuelta a Alejandría y allí fue encarcelada
hasta que llegase a entrar en razón y renunciase a su austera fe cristiana. Le
enviaron a cincuenta filósofos paganos a la prisión para refutar su creencia.
Pero todos fueron gloriosamente vencidos por aquella maestra de oratoria.
Gracias a la fuerza de convicción irresistible de la reclusa, doscientos
pretorianos fueron ganados para el Crucificado. Esto acabó con la paciencia del
Emperador, quien ordenó su ejecución. En piadosa rendición, orando y alabando a
Dios, Catalina siguió a los esbirros al patíbulo. Allí, las extremidades de la
bella testigo de la fe fueron atadas a la rueda. Pero la rueda se rompió, como
si se opusiese a ser utilizada para una ejecución tan infame. Entonces, los
verdugos cogieron la espada y la decapitaron. Así murió ella, en el año 307,
como víctima de aquella última y terrible persecución que sufrió
Pero según prosigue la leyenda, los ángeles
levantaron con suaves manos el cadáver de Catalina y se lo llevaron a través de
tierra y mar hasta el Sinaí, donde ella había buscado refugio y lo depositaron
en la cima más alta de la península. Desde entonces recibe en su honor el
nombre de Yébel Kathrín. Le
seguían perdices cuando los ángeles la llevaron por los aires, por encima de
mar y sierras, un séquito sencillo pero conmovedor, para que por lo menos alguien
del reino animal le rindiese el último homenaje, ya que de los humanos nadie lo
pudo hacer. Cansadas del vuelo a través de mares, valles y sierras se posaron
alrededor del cadáver de la santa en la roca seca. Pero, como agradecimiento
por su bello servicio, Dios hizo brotar en Yébel Kathrín una fuente para las perdices,
que aún hoy lleva el nombre de Bir Al-Shunnar (pozo de
las perdices). Desde entonces, la memoria de santa Catalina ennoblece esta
cima más alta del conjunto del Sinaí, cuya imagen encuentra el lector aquí en
este libro. Con sus masas negras y verde oscuras se yergue con sobriedad, un
monumento altísimo a la fiel discípula de Alejandría.
Leyenda y poesía se han apoderado de la
figura encantadora de la santa. Los pintores la han representado innumerables
veces y le han dado como símbolos la corona, en una mano una rueda rota, en la
otra mano un libro como símbolo de su erudición.
Fuera de esta leyenda, el Monasterio de
Santa Catalina ciertamente no es uno de los más llamativos, sino el monasterio
más llamativo del mundo. Fue construido por el emperador Justiniano de
Constantinopla, en el año 530, como fortaleza para la protección de los
anacoretas de los alrededores y los santos del desierto. Más adelante, cuando
los anacoretas no pudieron resistir más a los rapaces beduinos, se fueron a
vivir todos a la fortaleza. Por ello, el monasterio tiene, todavía hoy, el
aspecto de una fortaleza. Un muro alto de granito rodea todos los edificios en
forma de un tetrágono irregular. Ya hemos escuchado que los monjes se protegían
contra los asaltantes también poniendo la puerta de entrada a varios pisos de
altura, de manera que sólo se puede acceder siendo elevado por el aire mediante
un cabestrante.
Una vez llegado al interior del
monasterio, se ven una variedad de diversos edificios construidos sin orden, en
los que no es fácil orientarse sin más. Sin orden fueron alzados durante
catorce siglos un edificio tras otro según la necesidad. Salas, iglesia,
residencias, celdas, pórticos, balcones, patios abiertos, terrazas, altanas,
pasos subterráneos, que pasan por debajo de las casas como galerías de topos,
todo ello dominado por las dos torres, la torre de la campana cristiana bien
construida y el pequeño minarete decrépito mahometano. Desde esas dos torres,
la cruz y la media luna contemplan hacia abajo fraternalmente al estado
eclesial asombroso de los Padres del sacro monte Sinaí. Algunas celdas de
monjes han sido construidas arriba en las almenas como si fuesen nidos de
golondrinas. De esta manera los frailes pueden darse unos paseos peligrosísimos
desde sus habitaciones directamente en el borde del muro más alto.
El Monasterio de Santa Catalina no es el
único que pertenece a esta Orden. Los padres del Monte Sinaí también tienen
monasterios en Suees Tur, en el Mar Rojo, Cairo, dónde está la
sede de su arzobispo, Siria, Creta, en el Cáucaso y en los Balcanes, donde
ciertamente han perdido mucho de su gran patrimonio allí a causa de
Pero la casa madre es, por supuesto, el Monasterio
de Santa Catalina. Aquí habitan los “Padres piadosos” desde casi mil quinientos
años. Si hiciesen ahora aquí una vida de contemplación, como antaño santa Catalina,
semejante vida monacal podría ser fructuosa y llena de bendición. Pero aquí no
hay auditorios, en los que multitudes de alumnos investiguen ansiosos por
aprender la verdad a los pies de sus maestros; no hay frailes instruidos en
Según
Pero nosotros debemos echar una mirada
más detenida al monasterio. Su mayor santuario es la “Iglesia de
Maravilloso es el entorno del
monasterio. Si en medio del patio del monasterio se levanta por casualidad la
vista hacia arriba, las inmensas montañas de granito rojizas se yerguen
altamente hacia el cielo azul, bañadas por la mañana temprano o por las tardes
en oro brillante.
El lector se puede imaginar que, durante
su estancia de varias semanas en el monasterio, Tischendorf
escaló también las cimas más elevadas del Sinaí. Allí arriba en la cumbre se
tiene una vista panorámica indescriptiblemente grandiosa. El ojo capta o se
complementa con facilidad el triángulo de la península del Sinaí situado entre
los dos brazos del Mar Rojo. Al Oeste brilla el reflejo verde del Mar Rojo y,
más allá del mismo, las sierras africanas. Al Este se ven, al otro lado de la
ensenada de Al-Áqaba,
los montes de Arabia. Sublime es la vista sobre el mundo montañoso solitario,
callado, alrededor las cimas elevadas de los montes y sierras desnudos. Parecen
un mar salvaje, cruel, pétreo, que antaño lanzara nuestra tierra bajo la
presión de fuerzas ígneas primitivas hacia el cielo en olas líquidas negras y
rojizas y que, entonces, se solidificó en roca. Y quien considera aquel el
lugar donde Moisés anunció
Tischendorf, después
de una excursión a la cima de la montaña de Moisés, escribió a su novia: “Qué grandioso es el Sinaí y todo lo que lo
rodea! No he visto en mi vida nada tan admirable como estos muros rocosos de
granito, de lo que se compone todo el grupo del Sinaí, elevados, erguidos hacia
el cielo. Aquí te adjunto, querida novia, una hoja que te escribí cuando estaba
en lo alto de su cima.” Esta hoja,
que se conserva hasta hoy en día, contiene las siguientes palabras: “Rezo en la piedra en la que ha rezado
Moisés. A él le rodeó el Espíritu de Dios. !Oh¡, ¡Que también a mí me traspase
con su poder eterno, pues hoy es Pentecostés! ¡Oh!, ¡Qué feliz estoy! La luz
calurosa del sol se abre paso por la niebla de las nubes que cubren el monte. ¡Ay,
Angélica mía, quiero pensar que esto es símbolo del futuro mío y tuyo! Esto es lo
quiero pedir en oración, en la oración fuente de las oraciones, pedir por ti y
por mí. Saludos, otra vez, para ti, mi querido corazón, desde lo alto del
Sinaí.”
Pero, aún disfrutando Tischendorf en este momento con estas altas impresiones,
todo aquello no fue más que accesorio. El santuario más grande para él fue
la biblioteca monacal, donde esperaba encontrar un tesoro de infinito valor, el
manuscrito más antiguo del Nuevo
Testamento. Este santuario, por supuesto, no estaba tan rica y pomposamente
equipado como las demás reliquias, iglesias y frecuentadísimas capillas del
monasterio. Al contrario, era un espacio bastante pobre, al cual nadie en todo
el monasterio daba especial importancia. También la actual dependencia, algo
mejor equipada, me pareció bastante mísera.
Con elevadísimas esperanzas, Tischendorf pisó esta biblioteca, el destino de sus
añoranzas durante años. A su alrededor en las cuatro paredes estaban colocados
libros escritos a mano e impresos sobre soportes de madera. Aquí tenía que
encontrarse el tesoro. Libro por libro iba examinando cada uno con máximo
esmero. Pero, aunque pudo encontrar alguna que otra preciosidad, no había
ningún Nuevo Testamento escrito.
Bastante decepcionado se rindió finalmente. Había dado todo, pero no había
encontrado nada de lo que había buscado con tan ardiente deseo.
Cuando, abatido, iba a dejar la dependencia,
vio, en medio de ella, una papelera inmensa, repleta con todo tipo de desechos,
papeles y restos de libros. Para no dejar nada sin examinar, vació la papelera
y comprobó su contenido. Sonriendo, el bibliotecario Cirilo le vio y dijo: “Esta papelera ya estuvo llena últimamente
dos veces con cosas viejas, pero echamos todo al fuego para que no nos molestase
más. Y esta tercera papelera irá también al fuego.” Mientras, Tischendorf cogió una tras otra de aquellas piezas sin
valor y las miraba.
De pronto, se estremeció de un susto
feliz. Allí en la papelera ¡Había una cantidad de hojas de gran formato de
pergamino escritas en griego! Su vista entrenada reconoció, al instante, que
tenían que ser muy antiguas. Desde luego, él conocía por sus investigaciones
europeas las características de los manuscritos más antiguos. No había lugar a
dudas: aquí, ante si, tenía un manuscrito de la más
antigua nobleza. Profundamente conmocionado examinó el contenido. ¿Y qué
encontró? Eran 129 hojas grandes de pergamino de Septuaginta, la conocida
traducción griega del Antiguo Testamento.
Desde luego, no fue el Nuevo Testamento,
al que estaba buscando. Pero también este descubrimiento era de máximo valor.
Como el contenido de la cesta estaba
destinado a ser quemado, le fue fácil conseguir que le regalasen la parte más
pequeña de estos trastos, consistiendo en 43 hojas más pequeñas y sin unir. Con
este tesoro corrió a su habitación y se sumergió enseguida en su contenido. Las
129 hojas restantes no se las quiso dar el Archimandrita al ver el valor que su
huésped le atribuía. Pero gustosamente le permitió catalogar el contenido de
las 86 hojas restantes y copiar fielmente algunas.
Resulta que, antes de 1844, nadie en el
monasterio se había percatado de estas antiguas hojas de pergamino ni tenía idea
alguna de su valor. Y aún así, aquí estaban, sin duda, desde hacía trece
siglos, desde la fundación del monasterio. Terrible fue para Tischendorf la idea de que, probablemente, una gran
cantidad de hojas de pergamino del mismo valor, a lo mejor incluso el Nuevo Testamento, que él estaba
buscando, se habrían tirado al fuego. Tanto más insistió antes de su salida al
bibliotecario Cirilo, quien normalmente era amable y servicial, que era su
santo deber guardar con sumo esmero los restantes 86 folios; juntar otras que
pudiese encontrar y guardarlas de la forma que estimase más segura. Le dio
esperanzas de que cuando regresase al Sinaí se iba a haber ganado al compañero
de fe más poderoso del monasterio, al Emperador ruso para que le demostrara su
especial benevolencia al monasterio.
EL
SEGUNDO VIAJE AL SINAÍ 1853
En 1845, Tischendorf volvió a Leipzig. Aparte del Sinaí había
visitado un gran número de monasterios de Oriente y había conseguido un rico botín
en manuscritos muy valiosos de todo tipo, que iban a proporcionar a la ciencia
teológica y filológica cantidad de nuevas tareas.
Enseguida desplegó su admirable
actividad, para hacer accesible a todo el mundo científico los manuscritos
traídos. Ante todo, acometió el estudio de los valiosos 43 folios de pergamino
del Antiguo Testamento. Resultaron ser del manuscrito más antiguo que el mundo
conserva de la antigüedad. Se incorporaron a
Paralelo a ello, se hicieron numerosas
publicaciones de todos los manuscritos griegos, sirios, coptos, árabes y
georgianos encontrados y comprados en Oriente. Una gran admiración recorrió los
círculos científicos cuando de esta forma llegó a ver la luz un tesoro tras
otro, que durante siglos habían descansado en un rincón del monasterio en el
desierto lejano.
Por cierto, Tischendorf
guardó silencio sobre el lugar del yacimiento de aquellos 43 folios de pergamino.
Esto lo hizo, sobre todo, porque si los ingleses hubiesen conocido el lugar, habrían
salido corriendo hacia él para comprarlo ostentosamente con oro inglés y lo
hubiesen llevado al Museo Británico de Londres, puesto que, ya entonces, fue
para los ingleses un dogma de fe que lo mejor del mundo pertenecía, por
supuesto, a los británicos.
Así que guardó su secreto y nadie supuso
en qué rincón olvidado del mundo había encontrado el gran tesoro. Justo por
ello, le atraía una y otra vez el Sinaí. Allí, y en ningún otro lugar, se decía
él, se coronará la obra de mi vida, si consigo descubrir el tesoro entero. Al
principio intentó llegar a su meta a través de su amigo fiel, el médico
personal del virrey de Egipto, Dr. Pruner-Bey. Le
hizo llegar un importe considerable de dinero para la compra legal de los restantes
86 folios de pergamino. Pero éste le hizo saber a través de un mensajero: “Desde su salida del monasterio, allí se ha
cobrado conciencia de que les pertenece un tesoro. Cuánto mas
ofrezca Usted, menos estarán dispuestos a dejarle el manuscrito.”
Al recibir esta noticia, decidió emprender
un segundo viaje al Sinaí. Si la compra, como ahora parecía, era imposible,
entonces por lo menos quiso copiar los 86 folios restantes del Antiguo
Testamento griego y un gran número de otros manuscritos, que había visto allí,
para publicar su texto.
De esta forma, por lo menos, se salvaría
el contenido de los valiosos folios en el caso de que estos sufrieran algún
percance por la falta de esmero de los monjes.
De manera absolutamente confidencial le
comunicó su secreto al entonces Ministro de Cultura sajón y recibió, de buena
gana, los medios necesarios, para la nueva empresa de tan costoso viaje, del
erario público. El Año Nuevo de 1853 salió dirección a Egipto, a principio de
febrero volvió a saludar, tras nueve años de ausencia, al monasterio del Sinaí.
Pero ¡Qué decepción, cuando nadie en
todo el monasterio quiso saber nada de los 86 folios de pergamino dejados atrás
entonces! Ni siquiera el bibliotecario Cirilo, siempre tan amable y servicial,
pudo acordarse de lo que había sido de aquellas valiosas hojas, que Tischendorf había sacado nueve años antes de la peligrosa papelera
y entregado a su cuidado. No dudó de la honestidad de Cirilo. Pero estaba
claro, que el tesoro había desaparecido. Sólo se pudo explicar su desaparición
de la siguiente forma, en su ausencia, otro europeo, probablemente un inglés,
se habría enterado y habría comprado el tesoro, sin conocimiento del
bibliotecario Cirilo, y se lo habría llevado a Inglaterra o Rusia. Así, cabía
esperar, que pronto Europa iba a ser sorprendida por la publicación del antiguo
manuscrito.
De todas formas, un pequeño rastro del
manuscrito se pudo encontrar. En un códice griego con historias de santos
encontró Tischendorf una notita del tamaño de media
mano como marca páginas. La escritura en este trocito de pergamino mostraba
exactamente la misma caligrafía que en las 43 hojas compradas con anterioridad,
y contenía un par de versos del capítulo 24 del Génesis. Esta era otra prueba de que anteriormente habría existido un
manuscrito completo del Antiguo
Testamento. Pero ¿para qué le servía este descubrimiento? Estaba claro que
alguien se había llevado el manuscrito y que ahora él tenía que prescindir, de
una vez por todas, de su adquisición.
Por cierto, esta derrota pudo ser
compensada por otros felices descubrimientos en otros países de Oriente. En el
Cairo, Alejandría, Jerusalén, Laodicea, Esmirna,
Constantinopla, en el monte sagrado Athos en
Macedonia encontró 16 palimpsestos, varios manuscritos unciales (escritos en
letras mayúsculas), un gran número de manuscritos de papiros griegos, coptos,
hieráticos sacerdotales y jeroglíficos, otros manuscritos de pergamino muy
antiguos sirios y árabes, también una colección de escritura caraítica (una secta judía).
Con esta rica cosecha de su viaje de
exploración volvió a casa en el verano de 1853. Aquí siguió una publicación tras
otra, lo cual fue vivamente celebrado por el mundo científico. En 1858 estaba
terminada la gran edición en dos tomos del Nuevo
Testamento griego de Tischendorf en su séptima
revisión y encontró una gran distribución por todo el mundo. Tischendorf, incansable, llevaba a cabo todavía muchas
tareas en este tiempo. Siguió con
Todavía en el viaje de regreso había
escrito sobre ello a su mujer desde el Cairo: “A pesar de que la meta principal haya fallado, me encuentro tan coronado
de gracia y clemencia, pues esto supera todas mis expectativas. Traigo conmigo
más de diez palimpsestos antiquísimos, entre ellos especialmente dos joyas
maravillosas, una para el Antiguo, la otra para el Nuevo Testamento. La primera
del siglo V (también la segunda) forma una pieza lateral del Codex Friderico-Augustanus. Me he
propuesto llamarla Codex Johannes por el nombre de
nuestro príncipe heredero. Entre estos palimpsestos se encuentran mis tesoros
más grandes, tres manuscritos unciales del siglo IX, de ellos dos evangelios,
uno del libro primero de Moisés, Génesis. ¡Da conmigo gracias al Señor! Tengo
que creer que cumplo con su tarea ya que bendice mi labor tan ricamente y me
conduce tan espléndidamente.”
Ahora esperaba en Leipzig día tras día a
que el dichoso que se le había adelantado en el rescate del tesoro y lo había
secuestrado a Inglaterra o Rusia, saliese a la luz pública con su hallazgo.
Pero qué extraño, no había noticia de él. ¿Se habría equivocado con su
sospecha? ¿Se habría quedado el tesoro sin encontrar, olvidado, abandonado,
amenazado de ser destruido en algún rincón entre los muros del monasterio del
Sinaí?
EL
TERCER VIAJE AL SINAÍ 1859
La ansiada y esperada publicación por un
extranjero de los 86 folios de pergamino dejados atrás antaño en el Sinaí finalmente
no se produjo. ¿Sería posible? ¿Se habrían quedado las hojas inestimablemente
valiosas en el lejano monasterio? Y, si este fuese el caso, ¿no debería volver Tischendorf e investigar más profundamente? ¿Pudo dejar el
tesoro a merced del peligro de destrucción en manos de unos monjes ignorantes,
después de haberlo salvado de acabar en el fuego? Estos pensamientos no le
dejaban descansar. La joya lejana le llamaba y le llamaba, día y noche, y le
susurraba: ¡Sálvame! Finalmente no pudo resistirse y decidió emprender el viaje,
por tercera vez, hacia el antiguo documento.
Sin embargo, esta vez quiso estar
preparado para todo, mejor que las dos veces anteriores. Sabía que nada les
alegraba más y nada les hacía más dóciles a los Padres del Monte Sinaí que
cuando uno les visitaba en nombre de su más poderoso compañero en la fe, el Emperador
ruso. Por él, a quien ponían por encima de cualquier dirigente del mundo,
estaban dispuestos a todo. Entonces, provisto del consentimiento del Ministro
de Cultura sajón, llevó a cabo un plan largamente meditado: Entregó al emisario
ruso en Dresde un escrito con la oferta de ir a Oriente, por encargo del
emperador Alejandro II, con la finalidad de encontrar y adquirir manuscritos
antiguos griegos y orientales importantes para
El entonces Ministro de Cultura ruso von
Noroff era un hombre extremadamente culto. Como
conocedor de Oriente captó la importancia del asunto al instante. También le
sedujo la idea, de que la fama de los descubrimientos y el fruto de los valiosos
manuscritos fueran destinados a favor de Rusia. Por esto, desde el primer
momento le dedicó el más vivo interés a la petición de Tischendorf.
Se acercó personalmente en su viaje a Alemania a Leipzig, para poder hablar
sobre el asunto. Pues, él mismo quería, si era posible, formar parte de la
expedición, por lo menos, en la visita planeada al famoso monasterio en el
monte sagrado Athos en Macedonia. También
Ahora, también se implicó a
A partir de aquel momento todo se
desarrolló rápidamente. El emisario imperial ruso en Dresde, conde Wolkowsky, invitó un día a Tischendorf
y le entregó, tanto para el viaje como también para la esperada adquisición de
manuscritos antiguos, una generosa suma en oro ruso. Esta fue una bella muestra
de confianza que daba el Emperador a Tischendorf.
Pues no sólo recibió todo lo necesario para el costoso viaje y las excursiones
en camello por el desierto del Sinaí y la adquisición de los antiguos tesoros,
sino ni siquiera tenía que firmar un recibo. Expresamente se renunció a ello y
se le dejó las manos completamente libres en su realización. Ni oralmente ni
por escrito se le dieron instrucciones.
Entonces, Tischendorf
dejó Leipzig en los primeros días de enero de 1859 y embarcó en el siguiente
buque Lloyd a Egipto. No hizo parada en ningún lugar, ni en Alejandría, ni en
el Cairo. Era demasiada su añoranza por llegar al Sinaí. En cambio fue una
esperanza bastante incierta el poder encontrar las 86 hojas de pergamino
dejadas atrás antaño. Pero aunque éstas las diera él por perdidas, sí sabía cuántos
manuscritos y pergaminos más, quizá menos valiosos, pero aún así muy preciosos
descansaban allí; y su recuperación para la ciencia merecía tal viaje. Deseaba adquirirlos
y –si esto no fuera posible- por lo menos copiarlos, con sumo esmero, para
hacer accesible su contenido a cualquiera.
El último día de enero de 1859, pisó, por
tercera vez en el transcurso de quince años, las silenciosas habitaciones del
monasterio de Santa Catalina. Con gritos de alegría le saludaban los monjes,
sobre todo el viejo bibliotecario Cirilo, con quien le unía amistad desde 1844.
Del archimandrita Dionisio, quien había sido advertido de la visita del
emisario ruso por el gobierno ruso con la recomendación más cálida, le recibió
con las palabras: “Deseo y espero que
consigas encontrar nueva luz y nuevos apoyos para la verdad divina.”
Ahora comenzó de nuevo sus minuciosas
investigaciones en las habitaciones sencillas que tanto conocía. Por supuesto,
buscó y rebuscó las 86 hojas de pergamino que había tenido en las manos quince
años antes y que había salvado del fuego. Pero aquellas hojas permanecían
desaparecidas. Ni un alma en el monasterio sabía ya algo de ellas, ni siquiera
Cirilo. Así tuvo que abandonar su más hermosa esperanza de encontrarlas. Pero
entre los demás manuscritos sí se encontró algo valioso, que pudo adquirir y
que deseó incorporar a sus colecciones restantes, que esperaba poder formar en
otro gran viaje por los monasterios de Oriente. La finalidad propia de este
viaje no se iba a ver cumplida, pero también fuera del Sinaí le esperaba otra gran
tarea.
Al cabo de una semana había terminado
todo y se preparaba para el regreso. El 7 de febrero contrató sus beduinos y
camellos para despedirse definitivamente del monte sagrado. Tenía 45 años. Con
una edad avanzada no iba a poder aguantar los esfuerzos de un viaje por el
desierto y, además, ya no le quedaba nada que buscar allí. Los paseos por los
puntos más memorables del entorno, antes de su salida, fueron entonces caminos
de despedida. El penúltimo día subió de nuevo a la cima del monte de Moisés y
contempló con nostalgia aquel mundo solitario, rocoso, sublime. El último día
emprendió junto con el ecónomo, el administrador de la comunidad, un joven
ateniense, una excursión a la llanura Seba’ije, sobre
la que se levanta el monte de Moisés con abrupta eminencia y donde se ubicaron,
según los monjes, los israelitas cuando les fue anunciada
Anochecía ya cuando los dos excursionistas
volvieron al monasterio. El sol se había escondido tras los colosos pétreos del
Sinaí, sólo el monte rocoso oriental en frente se encendía con el brillo
púrpura del sol poniente. Tischendorf iba a
despedirse de su amable acompañante y retirarse a su habitación, entonces el ecónomo
le invitó a pasar primero a su celda y tomar algún refresco después del paseo
agotador. Con gusto aceptó la invitación. Se sentó en la humilde mesa y acogió
agradecido lo que amablemente el monje ateniense le ofreció. En estas le dijo
aquel, animado por la conversación anterior sobre
Tischendorf
abrió el paño abotonado y vio un montón de hojas de pergamino muy grandes.
Palideció del susto y no daba crédito a sus ojos. ¿Qué es lo que vio? Las
hermosas letras unciales, en cuatro columnas partidas, del valioso Codex, aquel del que se había llevado 43 hojas en
¡Pero, mucho más que esto! Viéndolo más
de cerca, estas no eran sólo 86 hojas, sino muchísimas más! Una enorme cantidad
realmente de este tipo de hojas y mirándolas, por encima, encontró que aquí
había aparecido algo todavía interminablemente más precioso que sólo las hojas
supuestamente perdidas. Ante él tenía, lo que durante toda su vida había sido
el objetivo más elevado añorado, el Nuevo
Testamento completo desde el Evangelio
de Mateo hasta el Apocalipsis de
Juan. Le parecía, pues, que estaba soñando cuando vio entre los libros del Nuevo Testamento también
Mientras, varios monjes más habían
entrado en la celda del ecónomo, también el viejo bibliotecario Cirilo. Ellos fueron
testigos mudos del asombro de su huésped. Pero él se contuvo. Dominaba su
agitación interior para no estropear el asunto por la manifestación de inmensa
alegría. Sólo pidió permiso para poder llevar el manuscrito a su habitación y examinarlo
más de cerca. Gustosamente le fue concedido. Recogió todo el montón en el paño
rojo y llevó su impagable carga a través de patios y escalinatas hasta la habitación
que le habían asignado, que se puede ver en nuestro dibujo.
Finalmente, cuando se encontró solo, a
las ocho de la tarde, pudo entregarse al sobrecogedor gozo de su hallazgo, que
superaba sus sueños y más grandes esperanzas. Lo primero fue de hinojos dar
gracias a Dios, porque le había llevado de golpe, como por arte de magia, a la
meta de su obra vital. Entonces pasó al examen del antiquísimo manuscrito que
tenía ante sí sobre la mesa. ¡Vaya! mientras daba la vuelta, hoja por hoja,
¡qué nueva sorpresa! En unas de las hojas de pergamino estaba escrito, arriba,
como título en descoloridas letras antiguas: “El Pastor”. ¡Ah! A este Pastor ya lo conocía por su nombre desde
hacía tiempo, pero hoy, después de tantos siglos, lo observaba por primera vez
un ojo experto: El Pastor de Hermas.
¡Este era el segundo escrito desaparecido que, antes de mediados del siglo IV,
había pertenecido para numerosas comunidades al Nuevo Testamento! De esta forma, se habían encontrado de un solo
golpe dos manuscritos perdidos, los que, en vano, había buscado durante tanto
tiempo. La primera parte de
Ya era tarde. El cirio irradiaba una pobre
luz por la habitación y calentaba a la vez un poquito la fría estancia –por la
mañana hubo incluso hielo en el monasterio. Pero Tischendorf
no pudo dormir a la vista de semejante riqueza caída en su regazo. La alegría
inmensa ahuyentaba cada sueño. Especialmente
Apenas despuntaban los primeros rayos
del sol naciente en las frentes rocosas occidentales del Sinaí, cuando Tischendorf pidió al ecónomo venir a su habitación. De su áureo
tesoro le ofreció dos regalos importantes, uno para el monasterio y otro para
él mismo si le ayudaba a llevar el manuscrito como regalo al emperador de
Rusia. Sólo pudo apreciar que el joven ateniense rechazó el oro y respondió: “Si estas hojas son tan valiosas, entonces
pertenecen al monasterio”. Sin embargo, accedió gustosamente a que el
huésped copiase el manuscrito y tampoco ninguno de los demás Padres del monte
Sinaí tuvo nada que objetar.
Pero la ejecución de este proyecto no era
asunto fácil. Una copia exacta exigía, en cualquier caso, muchos meses. Para
ello, le faltaba al viajero el equipamiento adecuado. Pues, sólo había previsto
una estancia de ocho días. Por ello, pidió permiso para llevarse el Codex al Cairo
donde estaría bajo la custodia del monasterio filial de los Padres Sinaítas, igual de seguro que aquí. Allí había buenos
hostales, y podía comprar también todo lo que iba a necesitar. En esto
estuvieron de acuerdo todos los padres y hermanos del monasterio, con la única
excepción del Skevophylax Vitalios,
el guardián de todos los objetos de la iglesia, de cuyo depósito había llegado
el manuscrito a la celda del ecónomo. En estas negociaciones Tischendorf se enteró también cómo había sido que, en vez
de 86 hojas, ahora había un número mucho mayor de hojas. Al poco de su partida
en el año 1844 se habían encontrado los demás restos del manuscrito, 260 hojas,
en otra dependencia del monasterio. Puesto que el huésped había manifestado el
gran valor de las hojas sacadas del cesto de la papelera, se había investigado
y en el depósito del Skevophylax se había
desempolvado, entre los utensilios eclesiales, la parte mayor del Codex. Como Vitalios tenía ahora las 260 hojas, se las entregó también
para completar las conocidas 86, que estaban hasta ahora en manos de Cirilo.
Los monjes, ignorantes, habían olvidado las hojas restantes, de forma que habían
sido sinceros cuando le dijeron a Tischendorf, en su
segunda visita, que no sabían nada de ellas. Pero ahora, otra vez por el
extranjero, habiendo sido declaradas como inmensamente valiosas, Vitalios, como guardián del tesoro, deseaba retenerlo en el
monasterio y no dejarlo llevar al Cairo.
Si hubiese habido unanimidad entre los
hermanos, Tischendorf podría haberse llevado sin más
el manuscrito al Cairo. Pero no siendo este el caso, sólo el archimandrita podía
hacer valer su autoridad. Desgraciadamente, éste estaba ausente. Resulta que el
arzobispo de los Sinaítas acababa de morir a los
noventa años y todos los superiores de monasterios de
El día 7 de febrero acampaba el jeque
beduino Nacer, contratado con su gente y sus camellos, bajo los muros del
monasterio para llevar a Tischendorf de regreso a
Egipto. Los fuertes vientos de los últimos días y noches, que habían pasado a
toda velocidad por los inmensos montes rocosos e incluso por el monasterio
mismo, callaban esta mañana. El cielo azul despejado auguraba un viaje feliz.
La bandera rusa izada altamente encima del monasterio honraba una vez más al
emisario del emperador. Desde el terrado plano del monasterio se disparaban
salvas, que retumbaban con muchas voces desde los montes del Sinaí. Un número
de hermanos, entre ellos el viejo Cirilo y el ecónomo, no querían renunciar a
acompañar al viajero hasta la llanura Raaha.
Emocionado y agradecido se despidió Tischendorf por
tercera y última vez del Sinaí. A marchas forzadas superó el camino del
desierto hasta Suez en siete días.
El día 13 de febrero llegó al Cairo. A la
mañana siguiente enseguida apareció en el monasterio de los Sinaítas
de allí, donde pudo para gran alegría suya encontrarse con los archimandritas.
Les presentó su petición, apoyada por afectuosas cartas de recomendación de Cirilo
y el ecónomo. Agatángelo, superior de los Padres
congregados, fue muy complaciente. Presentó el asunto en la reunión de los Padres
y, después de una breve deliberación, todos dieron su consentimiento, para que
se trasladase el manuscrito al monasterio del Cairo.
Se mandó a un jeque beduino al Sinaí,
para recoger el manuscrito. Tischendorf le prometió
una gran propina, baqshisch,
si llevaba a cabo el encargo con la mayor celeridad. El oro tuvo su efecto. El
hombre voló en un veloz dromedario a través del desierto y consiguió lo increíble,
estar de vuelta a los doce días, el día 23 de febrero ante el monasterio del
Cairo. Nunca se ha transportado a lomos de camello un tesoro más valioso a
través de los gigantes montañosos solitarios y valles rocosos del desierto del
Sinaí. Justo a la mañana siguiente apareció Agatángelo
con su vicario en el hotel y le enseñó a Tischendorf
la valiosa carga del dromedario-correo. En el consulado ruso se firmó un
contrato, según el cual Tischendorf se podía llevar 8
hojas cada día a su vivienda para copiarlas allí.
EL
DESTINO POSTERIOR DEL CODEX SINAITICUS
Apenas Tischendorf
había pasado unos días en el Cairo, cuando desde otro frente se atacó al Codex. Se había querido mantener el descubrimiento en
secreto. Pero a consecuencia de una indiscreción, un inglés se había enterado. Inmediatamente
se presentó en el monasterio del Cairo y consiguió que los ingenuos Padres le
permitiesen inspeccionar el tesoro y les ofreció una tentadora suma de oro como
precio por su compra.
Pero los fieles Padres Sinaítas lo rechazaron de la forma más tajante. El
archimandrita Agatángelo, quien contó la historia a Tischendorf, dijo: “Preferimos
regalar el manuscrito a nuestro poderoso compañero en la fe, el emperador Alejandro
II, que venderlo por oro inglés”. Sin embargo, este incidente motivó a Tischendorf para que publicara ya una primera noticia sobre
su feliz hallazgo, con el fin de quitar a otros la posibilidad de presentarse
públicamente como sus descubridores. Así llegó un primer mensaje sobre el
tesoro encontrado en el viejo monasterio del Sinaí a los periódicos europeos y
causaba en todos, los que hasta cierto punto sabían valorarlo, la más grande
expectación.
Entretanto, en el Cairo se emprendió la
gran labor de copiar el Codex con todas las fuerzas
disponibles, a pesar del calor asfixiante del país del Nilo. Durante dos meses,
Tischendorf estuvo sentado en su hotel Des Pyramides
en
En medio de este trabajo se presentó un
nuevo inesperado obstáculo. A los Padres y superiores de
Tischendorf no
pudo negarse a ello, aunque fuese sólo en su propio interés. Por la lectura de
los periódicos sabía que su conocido, el Gran Duque Constantino, quien en aquel
entonces en Petersburgo tan amablemente había apoyado sus proyectos, iba a visitar
Jerusalén con un gran séquito. Rápidamente decidió interrumpir su labor y
viajar a Jerusalén para ganarse el poderoso respaldo del Gran Duque. Así se fue
a Alejandría, para embarcar a Palestina. Pero, ¡Ay Dios mío! En vano buscó allí
un buque que fuera a Yafo. Sin embargo, como otros tres viajeros se le unieron
con el mismo destino, un general ruso, un teniente húsar prusiano y un turista
americano, la sociedad de navegación a vapor turca les proporcionó un buque aunque
por un precio abusivo, con la esperanza, más tarde corroborada, de que esta
oportunidad iba a atraer más viajeros.
Así se hizo a la mar la mañana del 5 de
mayo hacia la costa de
De camino, en el suave Valle de Quloonje, tuvo ocasión de saludar al Gran Duque,
quien junto con
Tras minuciosa información, más tarde en
Jerusalén, no fue difícil conseguir la promesa del Gran Duque de que el Gobierno
ruso se encargaría del asunto para influir sobre el Gobierno turco y el celoso Patriarca,
de modo que tanto la elección recurrida como la donación del antiguo manuscrito
al Emperador ruso llegasen a un final feliz.
Desde luego, tan rápido no podía
realizarse aquello en Constantinopla. Hasta que se hubiesen atado bien todos
los cabos podrían pasar meses. Tischendorf no quiso
desaprovechar este tiempo. Decidió, pues, usarlo para la realización de sus
exploraciones en Oriente. Al principio se dirigió a Asia Menor. Especialmente
en Esmirna no buscó en vano, puesto que allí encontró un manuscrito uncial
completo de los cuatro evangelios del siglo IX. Entonces se embarcó en un
velero que le llevó a la isla de Patmos, la cual el
lector conoce como el lugar en el que fue desterrado el apóstol Juan y donde un
memorable domingo recibió su revelación.
Desde Patmos
le escribió a su mujer a Leipzig: “Desde
Esmirna fui a caballo hasta Scala Nuova,
donde me embarqué para venir aquí. El mar estaba bastante agitado, así que el
viaje no ha sido ningún placer. Tanto más agradecido estoy, cuando he puesto
pie en tierra, a las siete de la tarde, en la isla rocosa, solitaria y rodeada
de fuerte oleaje, que es conocida por toda
Tras estas exitosas excursiones volvió
al fin después de tres meses, a finales de julio, a Egipto. Allí esperaba encontrar
la noticia de que gracias a la intervención del gobierno ruso se
hubiesen finalmente superado todos los obstáculos para la donación del Códice Sinaiticus.
Pero desgraciadamente esta esperanza no se vio cumplida. Todavía el obstinado Patriarca
se negaba en reconocer la elección unánime y proceder a la ordenación del
arzobispo de los monasterios del Sinaí. Los padres estaban profundamente
desanimados. Toda su vida monacal se encontraba paralizada y no se pudo prever
cuándo se iba a producir un cambio de esta situación. Sólo vieron una salida: Tischendorf, el poderoso emisario del Emperador, se
encontraba entre ellos, él tenía que ayudar. Insistentemente le pidieron ayuda.
Entonces Tischendorf
decidió ir personalmente a Constantinopla y colaborar en el asunto en la sede
del Sultán y del embajador ruso. Así tuvo que abandonar, una vez más, su labor
retomada en el Cairo. Sólo 14 días después, el 10 de agosto nuevamente dejó Egipto
y llegó el día 17 del mismo mes a Estambul. En la embajada rusa fue recibido
como emisario del Emperador con las máximas atenciones y amabilidades. El
embajador, el duque Lobanow, le invitó enseguida a
alojarse durante toda su estancia en el palacio de verano de la embajada en Bujukdere que, ricamente equipado en un lugar privilegiado,
se asomaba sobre las encantadoras bahías del Bósforo. El embajador, un
diplomático cultísimo, lleno de interés por el arte y la ciencia, intervino firmemente
en el asunto de los Padres Sinaítas, pues sabía que
así actuaba en favor de su señor imperial. El Gran Visir y los ministros turcos
se declararon dispuestos a todo en vistas de tan poderosa intercesión. Pero tan
rápido, como Tischendorf esperaba, no fueron las
cosas. No sólo porque en Turquía el lema generalizado fue siempre “mañana, mañana”, sino porque el palacio
del Sultán se vio forzado a proceder con cautela para no desatar una guerra interna
en toda
Así pasaban semana tras semana, y Tischendorf sufría como sobre ascuas, aunque llevaba una
vida fabulosa en las orillas maravillosas del Bósforo. Día y noche en el Cairo
tuvo que pensar en su Codex. Finalmente, al embajador
se le ocurrió una solución a estas dificultades. Dirigió, en nombre del Emperador,
un escrito al monasterio del Sinaí, en el que les aseguraba el apoyo imperial
en sus necesidades, proponiendo a la vez entregarle a Tischendorf
el viejo manuscrito para llevarlo en calidad de préstamo a Petersburgo. Avaló
en nombre del Emperador que el valioso escrito fuera devuelto sin defectos al
monasterio del Sinaí en caso de que no se produjera la pretendida donación.
Con este escrito, Tischendorf
se embarcó de nuevo, tras una estancia de cinco semanas, y llegó el 27 de septiembre
al Cairo. Los superiores del monasterio le recibieron con gran alegría. Ellos
también se habían enterado, a través de sus representantes en Constantinopla,
de la firme intervención del embajador por sus derechos.
En
ningún momento dudaron de que hubieran de alcanzar su meta gracias a semejante
ayuda. Y el hecho de haber sido precisamente Tischendorf
quien les había conseguido este apoyo, les llenaba de profunda gratitud hacia
él.
Así
acogieron la propuesta del embajador con la mejor voluntad. Se convocó un capítulo
conventual del monasterio y pronto se le comunicó a Tischendorf,
por el venerable Agatángelo, que se había aprobado unánimamente la propuesta del duque Lobanow.
La absoluta confianza de los Padres del monte Sinaí era más tarde plenamente
justificada, puesto que el embajador ruso consiguió llevar a cabo todos sus
deseos.
Ahora,
al fin, después de tantos esfuerzos y tan largos viajes se había alcanzado todo
lo que deseaba Tischendorf. El día 28 de septiembre
le fue entregado el manuscrito – y, por expreso deseo suyo, en el mismo paño
rojo en el que se lo había traído el ecónomo aquel 4 de febrero en el
monasterio de Santa Catalina. Loco de alegría llevó el tesoro a su pensión o,
mejor dicho, lo dejó llevar por algunos sirvientes del monasterio, puesto que
la totalidad de hojas de pergamino del códice representaba una carga
considerable. Aunque no se realizara la donación a favor del Emperador, el
objetivo principal se había cumplido: pudo llevar el manuscrito a Occidente y
publicarlo, en gran tirada, en una reproducción de máxima calidad. De esta
forma se había asegurado todo para la ciencia.
El 9
de octubre embarcó en dirección a Europa tras haber viajado durante más de tres
cuatrimestres por los más diversos lugares de Oriente. Al llegar a Trieste, por
un lado se sintió fuertemente tentado a seguir viajando cuanto antes. Pero,
hizo parada en Viena para enseñar el precioso hallazgo bíblico al Emperador
Francisco José, quien le había demostrado anteriormente ya su gran interés por
el asunto. Tischendorf fue recibido con muchos
honores en el palacio Hofburg y el emperador examinó
con asombro el venerable testimonio literario de los primeros siglos de
Desde
Dresde, Tischendorf viajó, después de un corto
reencuentro con su mujer y sus hijos en Leipzig, a Petersburgo donde llegó a
mediados de noviembre.
La
pareja imperial rusa le recibió con gran alegría y felicitaciones cordiales en
el palacio de verano Zarskoje Selo y examinaron, junto con el Gran Duque
y toda la sociedad de la corte, el Codex, todavía en
el paño rojo, en el que fue descubierto hacía ocho meses al pie del monte
sagrado. La exposición se realizó en la “Sala China” del palacio. No sólo se
expuso como pieza principal el Códice Sinaiticus,
sino también la totalidad de los restantes manuscritos que había traído el
feliz explorador del lejano Oriente. También los doce palimpsestos, que
formaban parte de ello, suscitaban por sus caracteres antiguos, borrados hace
siglos la máxima atención. El Emperador estuvo encantadísimo de que este tesoro
pasara a ser en el futuro posesión rusa. Algún día más tarde, Tischendorf presentó el Códice a los altos dignatarios de
En
toda Europa se discutió sobre el memorable hallazgo en todos los periódicos y
círculos. Parecía un cuento que, en un monasterio lejos de mundo, en el
desierto, se pudiese hallar tal tesoro y salvarlo en el último momento de ser
destruido por el fuego; todo el mundo alababa al hombre cuya insistencia y
fuerza de voluntad lo había logrado. Casi todas las cortes europeas le colmaban
con tantas condecoraciones y distinciones que no hubiesen tenido cabida en el
pecho de un hombre.
La
siguiente tarea consistió en la publicación del antiguo manuscrito bíblico,
que, gracias a Dios, se había conservado hasta nuestro tiempo a pesar de los avatares
de muchos siglos y había sido sacado a la luz. Para poder dedicarse plenamente
a esta labor, Tischendorf recibió el honor de ser
llamado a Petersburg, lo que le proporcionó más gloria que su puesto de
profesor en
Estos
viajes, siempre en invierno, no fueron en aquel entonces tan cómodos como hoy
en día, donde uno se sienta en Berlín en el vagón caliente o en el coche-cama,
quedándose a gusto hasta que en Petersburgo se escucha el aviso del
controlador: “¡Bajen todos!” No,
desde Königsberg el viaje continuaba en diligencia
hacia el Este. Llegado a Rusia, se volaba en trineo por la campiña nevada y a
través de altas masas de nieve. Repetidamente se quedó atrancado en la nieve
profunda y era de temer que el trineo o el carruaje volcasen. Todo el mundo tenía
que apearse hasta que se abría camino de nuevo. Una vez, Tischendorf
tuvo que comprar su propio trineo para poder proseguir. Y cuando el trineo
solitario corría por la blanca superficie sin señales de vida, no pocas veces
le rodearon lobos hambrientos corriendo detrás del vehículo con ansiosos
resoplidos. Así el viaje fue a menudo arriesgado. Pero finalmente llegó al
ferrocarril ruso, que le llevaba, sin más peligros, hasta Petersburgo, a pesar
de haber cogido un buen resfriado.
Allí se
estuvo completamente de acuerdo con él en que el aspecto exterior de la edición
estuviese en correspondencia con la importancia de tan incomparable escrito. De
igual modo, debía ser, a todas luces, una espléndida edición, puesto que estaba
promovida en nombre y por encargo del Emperador. Con esta indicación Tischendorf regresó a Leipzig.
En
cuanto a la forma final de la edición, Tischendorf
tuvo dudas al principio. Algunos le recomendaron la reproducción fotográfica y
el Emperador habría estado dispuesto por completo a ofrecerle los 300.000
marcos necesarios. Sin embargo, tras meditada reflexión decidió rechazar la
fotografía. Pues, muchas páginas, cuyas letras en parte se habían decolorado
considerablemente, contenían tantas y tan complejas correcciones y raspaduras –a
menudo unas encima de las otras- que sólo se podía esperar un éxito parcial
mediante la fotografía. A esto se sumaba que la producción de 700 ilustraciones
a toda página, con 210.000 copias, para los 300 ejemplares encargados habría
costado muchísimo tiempo. Y finalmente se alzaron importantes voces que ponían
en duda la completa durabilidad de fotografías en siglos posteriores. Así que Tischendorf tomó la decisión de hacer fotografías sólo de
un número mayor de hojas especialmente interesantes para fines específicos,
pero, por lo demás, encargar la reproducción impresa. De esta forma se pudo
adelantar la publicación. Este adelanto se debió, en primera instancia, al
interés científico, puesto que la obra se esperaba en todos los círculos con la
máxima expectación. Además se sumó que en el otoño de 1862 se preparaba la celebración
del milésimo aniversario de la monarquía rusa, para cuya exaltación el Emperador
deseaba ver el Códice publicado. Hasta ese momento restaba un plazo de
veintisiete meses, casi demasiado poco para tan inmensa labor. El lector piensa
a lo mejor que dos años son suficientes para la edición de una obra como esa.
Pero a continuación se explica por qué no fue así en este caso. Es decir, ahora
vinieron más de dos años en los que Tischendorf cada
día estuvo sentado y trabajando delante del Códice. Así llegó a conocer a fondo
su Códice.
Las hojas grandes eran todas de
pergamino, es decir, de piel animal sin curtir, a la que se había quitado los
pelos y se había limpiado, tratado con mordiente y alisado. Pronto aprendió a
diferenciar si el pergamino se había hecho de piel de gacela o de otros
animales. Color, bondad y textura dependían de ello. La legibilidad del texto dependía
de si los scriptores,
los copistas, habían elegido el lado del pelo o el de la carne de las pieles
alisadas para escribir.
Echemos un vistazo, por encima de su
hombro, cómo está trabajando y estudiando en su amado Códice. Allí está,
sentado en su escritorio, que ahora es la habitación de mi mujer, nacida poco
después del gran hallazgo del monasterio de Santa Catalina y que recibió en su
recuerdo en el bautizo el nombre de Katharina. Pero
el lector pondría ojos como platos si viese semejantes trazos. Todo tan
diferente a nuestros libros impresos de hoy en día. Sobre todo, allí falta la
diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Lo que vemos son todo letras
mayúsculas, las así llamadas letras unciales. Y falta otra cosa más, lo que nos
parece algo tan natural en las Biblias de hoy. Sólo conocemos
De todo ello no hay nada en el Codex Sinaiticus como tampoco en
ningún manuscrito de semejante antigüedad. No hay todavía ninguna huella de la
división en capítulos, que introdujo el cardenal español Hugo de San Caro
alrededor del 1250. También la división de los capítulos en versículos se introdujo
después de tiempos de Martín Lutero, concretamente, en el 1551, por el impresor
parisiense Roberto Stephanus, quien las colocó de motu proprio en su edición del Nuevo Testamento, y las estableció así
para todo el mundo y para todos los tiempos. Ambas divisiones, la de los
capítulos y la de los versos, desgraciadamente se hicieron a menudo muy toscamente
e ignorando la forma, de tal modo que en muchos pasajes más que ayudas resultan
un impedimento para la comprensión y el entendimiento del contexto. De todo esto,
no se ve nada todavía en el Sinaiticus. Aquí no hay
capítulos, ni versos, ni separación de palabras, ninguna distinción entre
mayúsculas y minúsculas. Todo está escrito desde el principio hasta el final en
letras grandes, caracteres unciales,
que se suceden sin interrupción línea por línea.
Las hojas de
pergamino, de formato muy grande, contienen el texto en cuatro columnas, tal
como lo puede apreciar el lector en las dos imágenes adjuntas de copias fidedignas
del Codex Sinaiticus.[3]
Pertenecen al capítulo primero del evangelista Marcos. A dicho texto Tischendorf dedicó mucho tiempo de su trabajo para poder
preparar semejante edición.
Pero la impresión no se pudo iniciar pronto.
Resulta que los tipos, que normalmente se emplean en la impresión de libros, no
servían aquí de ninguna manera. Como cada letra debía ser una copia exacta del
original, hubo que confeccionar tipos nuevos como no se habían usado antes en
ninguna impresión en todo el mundo.
Tischendorf
encargó esta difícil tarea a la famosa imprenta de Giesecke
& Devrient en Leipzig. Aquí se hicieron primero
fotografías del manuscrito y seguidamente se tallaron sellos de aquellas letras,
que formaban el texto continuo. Pero esta primera fuente de texto no fue
suficiente. Como en casi todas las páginas del original había notas marginales,
títulos, notas a pie de página, anotaciones y todas mostraban un alfabeto algo
más pequeño y diferente, y, como todas estas correcciones y los textos, que se
habían añadido posteriormente, debían aparecer en el mismo lugar y con la misma
apariencia, también estos pequeños textos tuvieron que ser fotografiados y
entonces hubo de tallarse, letra por letra, un alfabeto exactamente igual. Sin
embargo, aún así no fue suficiente. Un tercer alfabeto, todavía más pequeño,
tuvo que hacerse para reproducir exactamente las aproximadamente 16.000
correcciones y las anotaciones en letras minúsculas. Esta labor que exigió a la
mente y a los ojos de Tischendorf un esfuerzo extremo,
apenas puede el lector imaginarla, puesto que los trazos no eran claros y
nítidos como en un libro impreso, sino que se trataba de trazos desvanecidos,
que fueron cambiando durante 1.500 años por borrados, textos interlineales y
multitud de signos.
Durante estas complejas labores de
preparación en Giesecke & Devrient,
Tischendorf encargó en exclusiva, a la reconocida
fábrica de Ferdinand Flinsch
en Leipzig, un papel de imprenta con plancha de cobre de formato mayor que no
sólo debía de ser bello y duradero, sino que también había de parecerse al
pergamino del manuscrito lo más posible. En auténtico pergamino se imprimieron
sólo veinte ejemplares destinados a receptores regios.
Por fin, en junio de 1860 pudo comenzarse
la impresión y en los primeros días de julio Tischendorf
vio, con emoción, las primeras galeradas terminadas en su mesa. A continuación
se hicieron todavía bastantes correcciones con la finalidad de mejorar la
exactitud de la reproducción. Tras el más minucioso examen de cada una de las
letras resultó, pues, que el Codex no había sido
escrito por una sola mano. Probablemente se redactó en Alejandría, donde vivían
los calígrafos más habilidosos y reconocidos de aquel lejano siglo, y se había distribuido
la obra completa obviamente entre varios.
La
letra de todo el Codex era tan maravillosamente
uniforme, que cualquier lego en la materia hubiese apostado que provenía del
mismo copista. Pero Tischendorf, primer paleógrafo de
su tiempo, constató con su aguda vista cuatro manos diferentes, de las que cada
una tenía sus peculiaridades. Por ello, encargó tallar y fundir tipos
suplementarios de forma que, por ejemplo, se hicieron sólo para la letra
Ω (omega) siete tipos distintos. La línea más fina debía coincidir al
detalle con el original, también todas las pequeñas irregularidades del
original. Entre lo más complicado y costoso de tiempo cabe señalar que se tuvo
que reproducir, lo más fielmente posible también, la distancia entre las letras,
colocadas por los antiguos calígrafos según determinadas reglas de forma
bastante irregular. Es casi inimaginable el esfuerzo que aquella tarea exigió.
En cada uno de los pasajes, Tischendorf tuvo que prescribir
al tipógrafo esta distancia y fijarse más tarde en su corrección. El irregular distanciamiento
entre las letras se consiguió mediante el empleo de láminas finísimas de metal,
que se colocaban entre los tipos. Cada página contenía por término medio 1200
de estos huecos con más de 2.500 láminas. A la hora de la corrección hubo de
compararse otra vez, letra por letra, con el original, para determinar el
número de láminas que se tuvo que intercalar. De esta manera, sólo para el Nuevo Testamento se necesitaron varios
cientos de miles de estas láminas de metal de diverso tamaño.
Este inesperado aumento de trabajo casi
imposibilitaba la terminación de la obra en un espacio de tiempo tan corto. Con
el fin de terminar los tres tomos de folios dentro de los siguientes dos años
se debía nada menos que preparar, componer, corregir e imprimir por fin, a su
vez en cada una de las semanas, 32 columnas del texto escrito en cuatro
columnas de 48 líneas. A estos trabajos tan exigentes en atención se sumaban
algunos viajes. Varias veces surgió la necesidad de viajar a Petersburgo.
Aparte, el Rey Guillermo de Prusia expresó su deseo de ver el Codex. Por ello, Tischendorf
viajó a Berlín y encontró sumo interés de parte de la pareja real y de los
príncipes herederos.
A pesar de todas estas dificultades,
gracias al empeño inagotable de Tischendorf se consiguió
terminar la obra a tiempo. Pasada
Otra inmensa labor de Tischendorf fue la introducción y el comentario del Manuscrito
del Sinaí. Ello conformó el cuarto tomo. En él, daba 15000 explicaciones, en su
mayor parte referentes a las correcciones que habían introducido al original,
las manos de los viejos correctores entre el siglo cuarto y noveno y el siglo doce.
Varios miles de explicaciones se refieren a pasajes, cuya apreciación resultaba
extremadamente difícil, puesto que el trazo original se había borrado y se
había reescrito encima, y en no pocos casos, incluso esta corrección fue
posteriormente borrada o cambiada. Se trataba, pues, no sólo de constatar lo
que se había escrito originalmente y lo que se leyó más tarde, sino hubo que
averiguar igualmente quien era el autor de cada corrección entre los siete
correctores.
Pero, como ya se ha dicho, a pesar del
tiempo tan corto, todo quedó bien logrado, y Tischendorf
pudo llevar puntualmente la obra terminada a Rusia a la celebración del
milésimo aniversario; las trescientas reproducciones del antiquísimo manuscrito,
que había encontrado en el Sinaí, pudo llevarlas al milésimo aniversario a
Rusia. El día de su salida hacia Rusia, el 6 de octubre de 1862, salieron a su
vez 31 baúles con 1232 tomos de folios con un peso de 130 quintales. A mediados
de octubre llegó a la capital rusa. El 10 de noviembre, la pareja imperial
recibió en Zarkoje Selo los primeros ejemplares de
manos de Tischendorf con la expresión de viva
gratitud.
El primer folio de la obra contenía la
dedicatoria a la pareja imperial rusa, la cual reza así: “El Señor ha dispuesto que bajo los auspicios de su Majestad Imperial se
haya traído hace tres años este tesoro cristiano de Escrituras desde un rincón
de un monasterio de Oriente a Europa. Su gracia ha permitido también la
superación de una labor de muchos años en tres años y me concede depositar
ahora el mismo tesoro a los pies de su Majestad Imperial. Esto se realiza desde
la alegre satisfacción que la gran importancia del manuscrito, que yo siempre
defendí con tanta confianza, se ha visto confirmada espléndidamente. No hay
ningún texto de esta naturaleza que tenga mejores pruebas de su antiquísima
nobleza. De la más remota antigüedad cristiana se presentan venerables Padres
de Oriente y Occidente como testigos de que
Así, esta reliquia cristiana de la era
de los primeros emperadores cristianos ha permanecido como un santuario oculto
al pie de aquella montaña en cuya cima, en otro tiempo, Moisés vio
De los 300 esplendorosos
tomos impresos en el formato mayor se enviaron
Por supuesto, se envió también un
ejemplar de la esplendorosa obra de cuatro tomos al monasterio de Santa
Catalina del Sinaí junto con un regalo de oro del Emperador; uno también a la
familia Tischendorf, que guardo yo ahora en mi casa.
Los 77 restantes los regaló el Emperador al descubridor Constantin
von Tischendorf, para poder venderlos a través de
librerías. Por ello, fueron enviados de vuelta de Petersburgo a Leipzig y
vendidos por Giesecke & Devrient
a altos precios.
Gracias a esta divulgación de la obra
por todo el mundo, de ahora en adelante, el Texto del Sinaítico,
en la reproducción del original más fiel pensable, llegó a ser posesión común de
Supongo que el lector se estará preguntando
desde hace mucho tiempo: ¿Qué antigüedad tiene entonces el manuscrito Sinaítico? A esto todavía tengo que contestar.
Desgraciadamente él mismo no lleva ninguna partida de nacimiento en sus hojas
de pergamino. Por ello, dependemos de sus restantes características. Éstas,
desde luego, son tan evidentes e inequívocas que se puede constatar su antigüedad
con bastante exactitud.
De entrada, es seguro que el emperador
Justiniano en Constantinopla fundó en el año 530 el monasterio del Sinaí. A
este monasterio le tenía especial veneración y cuidaba de equiparlo con todo lo
que un monasterio destacable pudiera necesitar. Sin duda, contaba entre ello
con una biblioteca. Y en una biblioteca así no podía faltar sobre todo
Pero, hasta aquí esto sólo son
suposiciones. Para ir sobre seguro, hay que preguntarle al manuscrito mismo por
su antigüedad. Aquí lo importante es investigar meticulosamente sus
características históricas y la naturaleza de su redacción. Paleógrafos, es decir,
los conocedores de los más antiguos manuscritos, como también los expertos en
historia eclesiástica extraen de allí pruebas tan indiscutibles que la edad del
manuscrito Sinaítico no se puede poner en duda. Pero
esto es asunto de los eruditos y rebasa los límites de este libro. Nosotros nos
podemos contentar con reproducir el veredicto unánime de los investigadores. Lo
que Tischendorf constató, como primer maestro en
paleografía, lo confirmó toda la investigación competente de su tiempo. Él escribió
en la dedicatoria de su Codex las palabras: “No hay entre los manuscritos parecidos
ninguno que contenga pruebas tan válidas de su antigua nobleza”.
El único manuscrito griego que es semejante
en antigüedad al Sinaítico es el Codex Vaticanus, que se encuentra en posesión
del Papa. Pero el Vaticanus ya había sido reconocido
desde hacía mucho como original del siglo IV. Ambos tienen semejantes
características de tal antigüedad que faltan en los demás manuscritos bíblicos.
Así, por ejemplo, en el Nuevo Testamento
en todos los demás tempranísimos manuscritos, en los de Paris, Roma, Londres,
Dublín, Wolfenbüttel, ya se constata la división en
capítulos que se estableció más tarde. Sólo el Sinaiticus y el Vaticanus
muestran los trazos más antiguos donde todavía no se puede hablar de división
en capítulos. En ellos, todo está escrito de continuo[4],
y en todo el manuscrito, desde el principio hasta el final, no se encuentra ni
un solo párrafo. Ambos comparten otras características comunes muy típicas. Por
ejemplo, nunca al principio de las frases se encuentran letras iniciales de
mayor tamaño. Al igual como faltan, casi por completo, signos como puntos,
comas, signos de interrogación y demás de este tipo. Pero las características
del Sinaiticus
demuestran también que es definitivamente más antiguo que el Vaticanus.
Resulta que el orden de los libros del Nuevo
Testamento no es todavía el mismo que el de las Biblias de hoy en día, sino
justo el mismo que en la traducción más antigua conocida,
Y así hay muchas más características que
prueban, sin duda, la antigüedad del manuscrito que son de máxima importancia
para los eruditos, pero a las que no nos podemos dedicar aquí. En definitiva,
todo indica, con certeza, que el Codex Sinaiticus fue escrito antes de mediados del siglo IV
en los tiempos de Eusebio (fallecido en el 340). Y esta es una antigüedad que
no posee ningún otro manuscrito griego conocido.
Pero, no es suficiente con esto. El Sinaiticus indica
una antigüedad todavía más lejana. No sólo está emparentado estrechamente con
el Vaticanus,
sino también con la traducción latina más antigua de
El lector se preguntará
ahora si con nuestro Nuevo Testamento
no tenemos ya el texto apostólico original. En lo principal, sí. Pero antes de
la invención de la imprenta todos los libros se tuvieron que escribir a mano.
También los escritos del Nuevo Testamento
se conservaron gracias a las copias sucesivas desde los tiempos de los Apóstoles.
Al ser copiado, comprensiblemente corría peligro de llegar a ser incorrecto. La
culpa la tuvieron a menudo la negligencia, la mala comprensión y la ignorancia
de los copistas, tanto más cuanto que los trazos de entonces no separaban las
palabras, ni conocían la coma ni el punto; sino que enlazaban letra con letra
sin espacios[6].
A menudo, los cambios no se debían a la falta de atención sino al celo excesivo
de los copistas, que deseaban mejorar la expresión, completar relatos,
erradicar supuestas diferencias o contradicciones, pero no se les ocurrió pensar
que con ello pecaban contra el texto bíblico. Lo que ocurre es que las
bibliotecas de
Desde luego, no
quiero que el lector piense que ya no puede fiarse de su Nuevo Testamento en cuyo original se encuentran tantos errores. Para
ello no hay ningún motivo. Sólo en pocos pasajes, las diferencias son de
importancia crucial.
Por ejemplo, en Marcos 16 ya no tenemos el final auténtico escrito originalmente
por el evangelista. Hasta el versículo 8 coinciden todos los manuscritos. Pero
lo que tenemos en nuestro Nuevo
Testamento alemán desde el versículo 9 hasta el final, no lo escribió el
mismo Marcos. Ya se sabía que este final faltaba en el documento hasta ahora
más antiguo y más importante, el Vaticanus, y que los Padres de
Aquí cualquiera va a tener la impresión:
¡Así Marcos no pudo terminar su Evangelio! ¿Qué se deduce de ello? Que ya muy
pronto se arrancó el auténtico final redactado por el mismo Marcos por algún
percance o que se perdió de cualquier otra manera. Esto también lo sintieron
los copistas y se esforzaron por añadir un final que estuviese en congruencia
con los otros evangelios, para que sus lectores no recibiesen una obra
obviamente incompleta. Así, debieron añadir a lo largo del tiempo una cantidad
de párrafos finales diferentes de nuestro Evangelio. El más conocido, que se
encuentra ya en la traducción latina antigua Ítala, está en nuestra Biblia luterana. Este hecho, que se suponía
desde hacía mucho tiempo, fue confirmado por el hallazgo del Sinaiticus, puesto que los testimonios literarios
más antiguos, el Sinaiticus
y el Vaticanus,
coinciden en ello.
Otro ejemplo. En el primer versículo de
Un último ejemplo. En el capítulo 5 del Evangelio de San Juan se lee el conocido
relato, conmovedor, de la curación en Betesda. En la
orilla del estanque estaban tumbados muchos enfermos, ciegos, cojos,
paralíticos. También Jesús llegó un día allí. Vio a un hombre que llevaba ya
treinta y ocho años enfermo. Sintió una profunda compasión y lo sanó. En
nuestro Nuevo Testamento leemos ya al
principio estas palabras: “Porque de
tiempo en tiempo, un ángel del Señor bajaba al estanque y removía el agua. El
primero, pues, que después de la agitación del agua entraba en ella, quedaba
sano de cualquier enfermedad que le aquejase”. Estas palabras no fueron
escritas nunca por Juan. Estas faltan en todos los manuscritos más antiguos, en
el Sinaiticus,
el Alexandrinus
en Londres (A), el Vaticanus
en Roma (B) y el Palimpsesto de Paris
(C). De ello se deduce claramente, que
De la misma forma hay otros pasajes que
tienen una importancia real, pero que no afectan en nada al estado de fe de la
comunidad cristiana. La gran mayoría de las diferencias en lecciones textuales,
casi podría decirse de todas, son meramente de naturaleza lingüística y tienen
importancia sólo para los eruditos. El lector de
Desde el siglo XVI tenemos impresos
Nuevos Testamentos griegos. Pero también aquellos muestran muchas diferencias,
puesto que a veces seguían un manuscrito, a veces otros; y todo esto bajo la
dirección de hombres que poco entendían del tema. Sólo en los últimos tiempos se
ha acordado el principio de que el texto de
Después de todo esto, el lector puede
evaluar la importancia incomparable del Codex Sinaiticus para la ciencia del Nuevo Testamento y para toda
Nuestras traducciones alemanas y demás
traducciones europeas se basan en su totalidad en el texto griego utilizado
desde Erasmo, contemporáneo de Lutero, elaborado a partir del siglo XVI de
algunos manuscritos más recientes. Pero éste era el mismo que había pasado, en
Pero no sólo para la reconstrucción del
texto original, sino también para la cuestión tan fuertemente controvertida en
tiempos de Tischendorf acerca de la autenticidad de
los Evangelios, el Codex Sinaiticus
era y es de gran importancia. Sólo quiero dar un ejemplo que salta a la vista
incluso al no especialista en la materia. En
Con ello no sólo se había aportado la
prueba a favor de Mateo, de que ya era reconocido antes del año 120 como Escritura
Sagrada en la joven Iglesia, sino también a favor de los demás evangelios.
Puesto que todo indica que en aquel entonces no sólo se usaban en
A esto hay que
añadir algo más. Ya se ha dicho que el texto sinaítico
–al contrario de todos los demás manuscritos griegos antiguos conocidos- tiene
el mayor parecido y parentesco con la traducción latina más antigua, la Ítala, proveniente del siglo segundo. De
ello se deduce, que nuestros evangelios habían padecido ya una evolución e
historia de graves consecuencias, ya en este tiempo tan temprano. Si esto es
verdad, los evangelios tienen que haber sido utilizados ya a finales del primer
siglo. Esto significa que la historia del texto del Nuevo Testamento se aproxima muchísimo al tiempo apostólico mismo,
con lo cual los intentos anteriormente mencionados en tiempos de Tischendorf, de clasificar el texto del Nuevo Testamento como una obra tardía,
han sido definitivamente rebatidos.
De este modo, el descubrimiento de este
antiquísimo manuscrito del Nuevo
Testamento ha sido un hallazgo de máxima importancia para toda la
cristiandad. Y sólo un hombre de la energía, perseverancia, soltura, ciencia y
maestría de Tischendorf fue capaz de conseguir este
manuscrito, de publicarlo del modo más perfecto y digno en provecho del trabajo
científico en el Nuevo Testamento.
FINAL
Si Tischendorf
no hubiese hecho nada más que descubrir el Codex Sinaiticus, publicarlo y revisarlo científicamente, su
nombre se mencionaría en
El mismo objetivo persiguieron antes que
él otros muchos estudiosos de primer rango, Bengel, Wetstein, Bentley, Lachmann y otros. Pero lo que aquellos habían iniciado con
medios muy insuficientes, Tischendorf lo llevó hasta
su perfección y dejó muy atrás los trabajos de sus predecesores.
Hacia
el final de su vida quiso recopilar todo el fruto de su labor en una gran obra
completa científica, en la octava edición mayor de su Nuevo Testamento griego destinada a los estudiosos,
El peligro de talentos, que dirigen su
fuerza hacia un campo especial del conocimiento humano es la limitación que
puede derivar a menudo en estrechez de miras. De ello, le protegió su fuerte
sentido común, sin él no hubiera podido alcanzar nunca su meta. No hubiera
podido realizar sus expediciones por Occidente y Oriente sin el apoyo de
gobiernos y mecenas de la ciencia. Las múltiples y carísimas ediciones impresas
del manuscrito más antiguo no se hubieran realizado sin la ayuda de adinerados
patrocinadores de la ciencia. Gracias a su soltura y personalidad imponente
supo elegir los caminos acertados. Que no sólo viajó como científico, sino también
como persona polifacética lo demuestran estos dos libros en los que describió
de forma fascinante sus viajes a Oriente[i].
En los ámbitos de las cortes, de la aristocracia, de la alta ciencia, en los
que se encontraba tan bien como en casa, sólo se pudo mover un hombre de
intereses múltiples. Las cortes europeas le colmaron de reconocimientos. El Rey
de Sajonia le nombró Consejero Privado. El Emperador de Rusia le otorgó a él y
a su familia título nobiliario hereditario. En ambos mundos, su nombre era el
más conocido entre los teólogos evangélicos de su tiempo. Incontables fueron
los honores de todo tipo que se le dispensaron. Pero nunca compró estos honores
por el precio de la verdad, nunca negó a su Señor por los hombres o dejó de hablar
de Él. Sin miedos ni reparos hizo profesión de Él y cuando hubo que mantenerse
firme, en situaciones difíciles, siempre superó la prueba.
Le alegraban estos homenajes, pero, eran
para él meramente accesorios. Lo principal para él fue la promoción de la
ciencia teológica y el servicio a la comunidad cristiana.
Su más ardiente deseo fue que su labor
vital sirviese para la gloria de Dios y su Sagrada Palabra.
Si echamos un vistazo al número inmenso
de libros y publicaciones, aparte del trabajo enorme de su crítica textual en
amplios campos de la investigación científica, sólo podemos quedarnos
maravillados. Según mis cuentas, son setenta y dos, entre ellos antologías de
un enorme volumen, como su gran biblioteca de escritos cristianos antiguos, los
siete tomos de su Monumenta sacra, las numerosas ediciones del Nuevo Testamento griego, tras cada uno de
ellos había un inmenso trabajo. Tenía una energía y tenacidad que pocas
personas poseen. Fue una vida laboriosa sin parangón, en sentido estricto pasó
de trabajo en trabajo.
Pero esto no fue suficiente. En su mente
se movían grandes proyectos. En la primavera de 1873 quiso salir, otra vez, a
Oriente y tuvo intención de participar en pleno verano en una reunión de creyentes
evangélicos en Nueva York, para la que había sido invitado insistentemente.
Pero las tareas que se le habían encargado al principio de aquel año sobrepasaban
lo humanamente posible. Este hombre, cuya salud parecía indestructible sucumbió
al estrés que le supuso cumplir con los compromisos nacidos de su trabajo
aunque haya parecido inagotable, y esto ocurrió en medio de su labor creativa
sin debilidad, fresca y alegre.
El día 5 de mayo de año 1873 tuvo un
ataque cerebral del que no se pudo recuperar. Siguieron semanas y meses
difíciles. Tuvo que volver a aprender a andar y a hablar como un niño, y su
hija recuerda, todavía hoy con emoción, con qué esfuerzo y paciencia procuró
aprender a escribir con la mano izquierda no paralizada. Pero no se recuperó.
El día 5 de mayo del año siguiente llegó sin que se hubiese notado una mejoría.
Tampoco trajo ningún cambio la estancia de varias semanas en Bad Teplitz. Entonces, Dios le arrebató
de la mano su pluma anteriormente tan laboriosa y le llevó al silencio.
Pero justo en esta época difícil en la
que el mundo del intelecto, en el que se había movido tanto tiempo y con tanto
éxito, se hundió para él, afloró de manera especial aquel núcleo ingenuo, cariñoso,
creyente de su alma. Con fe firme se atuvo a la gracia y misericordia de su Salvador.
Los ataques cerebrales se repitieron en intervalos cortos. Finalmente cayó en
la demencia. Pero lo que llenaba lo más íntimo de su ser, brillaba en momentos de
lucidez como un reflejo de la transfiguración cercana. Falleció en la fe en su
Señor y Salvador a la edad de casi sesenta años el día 7 de diciembre de 1874.
En su Testamento
está escrito: “Dios me ha regalado una
vida feliz, adornada ricamente por su bendición. Esfuerzo y trabajo ha habido,
pero me ha sabido de verdad a gloria. Que Dios bendiga también lo que dejo a la
posteridad: Es su obra. Mi mano sólo le ha servido de buena fe, aunque a veces
con debilidad. En la ciencia, ansiaba nada más que la verdad. Ante ella me he
arrodillado sin condiciones. Nunca sometí mi convicción al aplauso de uno u
otro lado. Al Dios fiel, cuya gracia fue tan grande hacia mí, le encomiendo mi
familia de todo corazón. Que mi fiel y tan amada mujer permanezca fiel toda su
vida a su pura fe evangélica. A mis buenos y cariñosos hijos, les animo desde
el fondo de mi corazón: ¡Ejerced la obra de vuestra vida con diligencia y
rectitud; buscad vuestra salvación sólo en la fe firme en el Salvador! ¡Poned vuestra
confianza siempre y constantemente en el Señor! ¡Servid al Señor en todo momento
con santa, firme y verdadera alegría!”
Al lado de su tumba estuvieron su viuda,
tres hijos y cinco hijas. El conocido Pastor Ahlfeld
de San Nikolai pronunció el responso. En la memoria
de esta lograda vida tuvo presente sobre todo al monte Sinaí. Allí, Moisés
había visto
También nosotros al final veremos la
espalda del Señor que ha velado de forma tan significativa sobre la vida de Tischendorf y le ha llevado por caminos sorprendentes hasta
aquel lugar entre las rocas del monte Sinaí, en el que vivió el momento más
grande de su vida y hasta su feliz final. “Fue
una luz ardiente y brillante”, como dijo el Señor una vez de uno más
grande. Y, aunque al principio me resistí a seguir la solicitud de aquella esposa
bávara del párroco y contar la vida de Tischendorf a
un círculo más amplio, durante la redacción he tenido una y otra vez la
impresión: Vale la pena arrancar estas
cosas del olvido y sería una lástima, si los caminos reseñables durante el
viaje en busca de la antiguas Escrituras desapareciesen de la memoria de
nuestro tiempo. Entonces, ¡Pásalo bien, querido lector! Será para mí una
alegría, si tú también has tenido, de vez en cuando, durante esta lectura este
mismo pensamiento.
[1] El autor, Dr. L. Schneller, se refiere a una reproducción no fotográfica que se hace en el texto original. Hoy pueden consultarse múltiples imágenes de estos palimpsestos a través de Internet. (N. del t.).
[2] Testimonio biográfico de estos
viajes es su obra Reise in den Orient,
reeditada ahora por Cambridge Univ. Press. (Nota de
la trad.).
[3] El autor se refiere a dos imágenes
que aquí no reproducimos. Véase a este respecto cualquiera de las imágenes del
mismo códice en Internet cf. www.codex-sinaiticus.net
[4] Scriptio continua.
[5] O Vetus latina (nota de la traductora).
[6] Es lo que en Filología se denomina scriptio continua (nota de la traductora).
